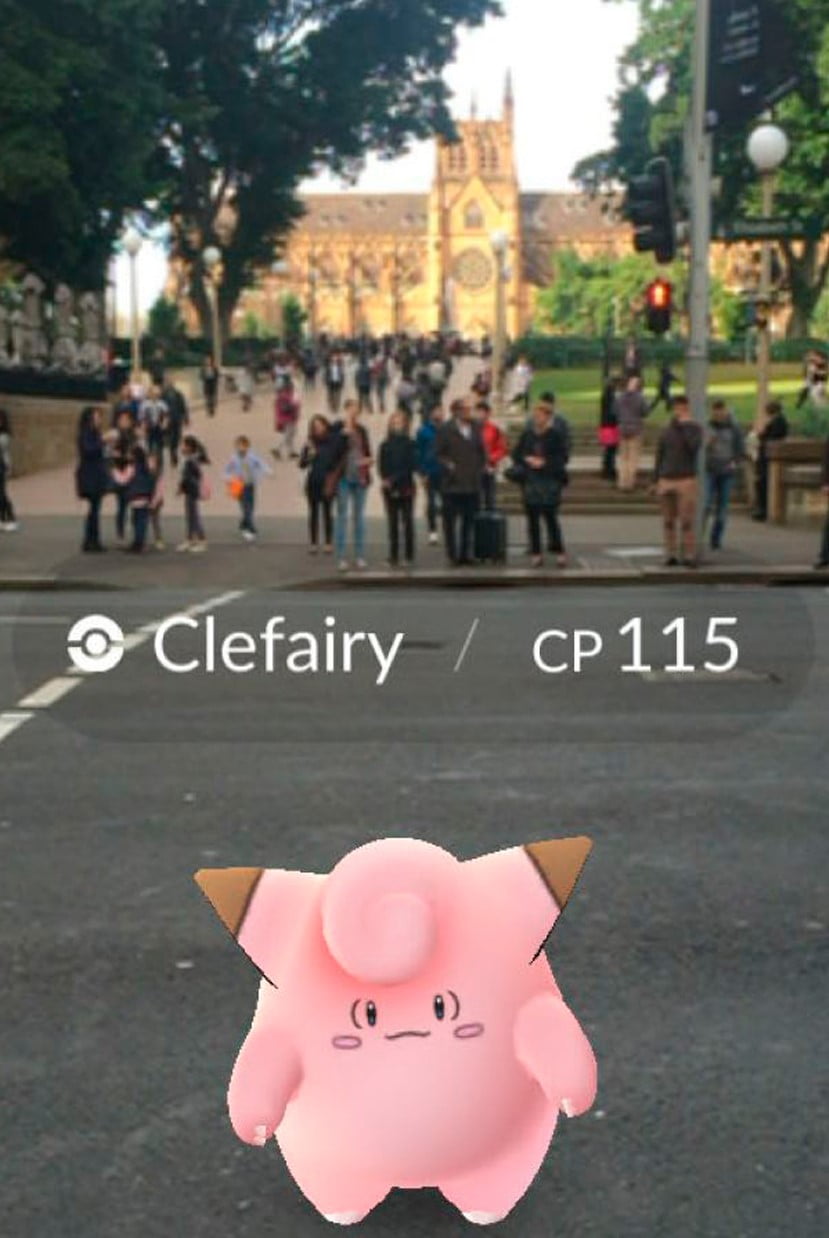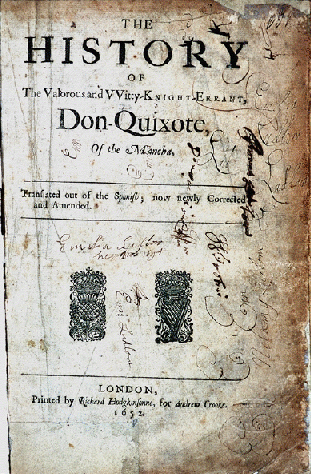La eterna crisis nacional española

Cuadernos de Pensamiento Político, nº 50, abril 2016
La tragedia española del siglo XX, que agoniza aún hoy sin acabar de cerrarse, tuvo entre sus causas principales la crisis nacional que sacudió la conciencia española hace más de un siglo y cuajó en lo que conocemos como “crisis del 98”. El “Desastre” ha sido otra denominación, usada hasta hace bien poco tiempo.
El “Desastre” fue un capítulo más de la crisis de la conciencia liberal que acabó con buena parte de los regímenes constitucionales entonces vigentes, salvo algunos que supieron respetar las instituciones: el Parlamento y la Corona, muy en particular. En España el sistema constitucional resistió más tiempo del que se podía haber esperado dado el catastrofismo autodestructivo con el que las elites intelectuales, artísticas, literarias y políticas deformaron hasta lo esperpéntico la realidad de su país. No parecía ser el suyo, por la violencia de la arremetida y por la ceguera con la que se empeñaron en negar lo evidente: que la realidad española no respondía a aquella fantasía narcisista y desquiciada, al borde mismo de lo masturbatorio, expresada –eso sí- en palabras muy hermosas… y muy sórdidas, como corresponde a la estética del nacionalismo.
El impacto de aquella histeria nacionalista –porque estamos hablando de nacionalismo- fue tan grande que dio lugar a una realidad paralela. A pesar de los diversos esfuerzos que se han hecho por contrarrestarla, pasó a formar parte de la vida española. Desde entonces los españoles han sido educados en una visión de su país que hace de él un problema y una excepción. El asunto se traduce en multitud de aspectos, aunque hay uno sobre el que tiene una repercusión especial. Es en el de la naturaleza de España y la vivencia de la nacionalidad. En este punto, que determina buena parte de las actitudes políticas, se ha llegado a elaborar un consenso débil acerca de la diversidad y la pluralidad españolas, que disimula apenas la disparidad de ideas, y por tanto de conceptos y de lealtades, acerca de lo que esa diversidad significa. Nación, nacionalidades, culturas, identidades, lenguas, competencias políticas y presupuestarias se mezclan hasta llegar a conformar una combinación que da la razón a quienes se empeñaron en acabar con la nación constitucional y liberal española hace un siglo. Seguimos sin salir de un proceso al parecer interminable de “nation building”.
Como era de esperar, hay quien se lo ha tomado en serio. El nacionalismo vasco y el catalán se embarcaron en la construcción de su identidad nacional, de su nación, y hoy el nacionalismo catalán ya ha abandonado la idea de contribuir a la construcción de la España plural y preconiza la ruptura de España, sea plural o no. Mientras, en el País Vasco los partidos constitucionales nacionales empiezan a ser irrelevantes.
Habiendo alcanzado este punto, era de esperar que las elites de nuestro país reflexionaran con un poco de seriedad y sensatez acerca de la realidad nacional. La nación no está hecha para las unanimidades ni las exaltaciones sentimentales. Al contrario. En una democracia liberal con sentido nacional, estas suelen estar tasadas y reguladas en torno a ciertas ceremonias, justamente para evitar los desbordamientos afectivos y la manipulación de las emociones. Por definición, la democracia liberal es un régimen que permite el pluralismo y garantiza el respeto a las minorías. La vigencia de la nacionalidad no impide la democracia liberal. Al revés: al menos hasta el momento, es su único sustrato posible. Los experimentos consistentes en construir democracias más o menos liberales sin sustrato nacional, ya sea en países plurinacionales o en Estados sin una clara conciencia de lo que la propia nacionalidad significa, han acabado todos en el fracaso, cuando no en la violencia.
Aun así, es lo que las elites españolas se han empeñado en construir en su país, a despecho de todos los avisos que la experiencia política ha venido dando. Y a despecho también de la realidad española. Hace un siglo, los regeneracionistas españoles no eran más que un grupo más de descerebrados dentro de un descerebramiento generalizado en toda Europa. (Descerebrada –y disociada– es como el nacionalista Maurice Barrès describió a la Francia del affaire Dreyfus.) Sabemos a dónde condujo todo aquello. Desde que se instauró la Monarquía parlamentaria en 1975 y en 1978, sin embargo, no había ninguna razón para seguir fieles a aquella crítica que, elevada a los altares del progresismo, encarnó lo más destructivo, lo más reaccionario de la tradición antimoderna y antiilustrada europea.
En tiempos de la dictadura, los españoles habían recorrido el mismo trayecto que el resto de los europeos: el camino, nada fácil, de la reconciliación y el perdón. Esa es la materia de la que está hecha la nación, y la Transición no habría sido posible sin ese esfuerzo previo. Había que continuarlo y profundizarlo para que cuajara la fórmula política nacional plasmada –a pesar de todos los obstáculos y las flaquezas- en la Constitución. Ese es el trabajo que se dejó de hacer precisamente porque cuando más necesario era desechar los fantasmas del nacionalismo, más volvieron a primer plano. Parecía que eran la única interpretación posible de la historia y la naturaleza de nuestro país, siendo así que fueron esos mismos fantasmas los que habían bloqueado la evolución democrática de la Monarquía constitucional, habían destrozado los consensos conseguidos con tanto esfuerzo a lo largo del siglo XIX y, después de lanzar a una guerra civil a los españoles, habían apuntalado la ideología nacional católica, con toques de falangismo, de la dictadura.
Se llega así a la paradoja según la cual se construye una cosa, es decir se sientan las bases políticas de una sociedad desarrollada y liberal, como es la española, mientras que, al mismo tiempo, se hace todo lo posible para impedir la elaboración de un discurso político acorde con lo que se está haciendo. No siempre ocurrió así, y los años de José María Aznar rectificaron esta trayectoria. En conjunto, sin embargo –y más aún si se tiene en cuenta lo ocurrido después de 2004-, esa ha sido la tendencia.
Al menos se podía haber esperado que se abrieran espacios de libertad intelectual que permitieran reflexionar de otro modo acerca de la realidad de nuestro país. Se podía haber propiciado interpretaciones distintas, capaces de sustentar una teoría consistente acerca de la constitución liberal de España. Todo llevaba a eso, en particular el cambio emprendido por la sociedad española a partir de los años 70. Ejemplos bien conocidos de este son la multiplicación por cuatro del PIB, la integración de millones de inmigrantes, la firmeza en la actitud antiterrorista, la vuelta a la escena internacional, la recuperación del patrimonio, las infraestructuras, la seguridad, la sanidad y la enseñanza, además de la tolerancia de los españoles y el milagro de una sociedad ultramoderna que ha sabido mantener viva su urdimbre tradicional: lo contrario, exactamente, de la frivolidad barresiana de Ortega al hablar de la España invertebrada.
Pues bien, al mismo tiempo que se afirma, con razón, el éxito de la democracia española y el de la España de la Monarquía parlamentaria, se abandona cualquier esfuerzo por hacerla inteligible en términos nacionales. Al revés, la gran novedad del siglo XXI, en este campo, ha sido acusar a cualquier intento de patriotismo de estar impregnado de nacionalismo –nacionalismo español- y hacer de España una construcción nacional fallida por la poca entidad del nacionalismo, como si la nación –la nación liberal y democrática construida sobre la nación histórica- fuera el fruto del nacionalismo y no el objeto que este se propone siempre destruir.
Cuando llegó la crisis económica de 2008, volvió al discurso regeneracionista de hace un siglo. En realidad, no se había ido nunca. Había nutrido la actitud de negación ante el hecho nacional de las elites gobernantes y volvía a proporcionar los argumentos para una nueva puesta en crisis del “régimen”, ya sea bajo la forma de la regeneración, claro está, o de la “segunda Transición” o la “refundación de España”, que de todo ha habido en estos años. Paralelamente, y como también era de esperar, la crisis proporcionó una excelente oportunidad a los nacionalistas catalanes. Si andábamos otra vez a vueltas con la incapacidad de los españoles para gobernarnos a nosotros mismos –tal como estuvo a punto de demostrar la crisis económica en 2012- había llegado el momento de irse. En esto, los nacionalistas catalanes no han estado en una longitud de onda distinta a la de los demás regeneracionistas. Al revés: el nacionalismo consiste siempre, incansablemente, en negar la nación, su vigencia, su eficacia, para construir una nación ideal donde reine la unanimidad.
Llegados a este punto, y como ya se ha dicho, de nuevo se podía haber esperado que las elites asumieran que por fin había llegado el momento de volver a una consideración racional y sensata de la idea nacional, aunque eso llevara a poner en cuestión el discurso predominante de los últimos cuarenta años. A eso llamaba, además, el hecho de que la sociedad española no ha dado por perdida su propia nacionalidad y en estos años ha vuelto a fraguar de forma espontánea, como ya hizo durante la dictadura, un concepto de nacionalidad que responde muy bien a la realidad de nuestro tiempo: integrador, tolerante y abierto.
Todo ha sido inútil. En el centro derecha continúa la incapacidad para situar en una dimensión nacional los problemas y la propia acción política. La izquierda sigue aferrada a la voluntad de arrogarse la legitimidad democrática –algo que el principio nacional niega de raíz, como es natural. En la izquierda más extrema ha surgido la única novedad, que es el fallido nacionalismo español de Podemos, incapaz, por otro lado, y como era de esperar, de superar el lastre que ese mismo nacionalismo ha echado a la palabra España.
Ni la demanda formulada una y otra vez por los españoles, ni el agotamiento del modelo de democracia sin nación que se puso en marcha en 1975 han llevado a las elites españolas –en líneas generales- a planear una alternativa nacional a la pulsión antinacional del nacionalismo español que nació en el 98 y sigue determinando las actitudes políticas y culturales en nuestro país. No se sabe muy bien qué hará falta para que las cosas se muevan un poco. Lo más asombroso de todo es que, en términos puramente políticos, las elites dirigentes no se den cuenta que quien articulara un proyecto nacional consecuente, democrático y liberal habría dado un paso decisivo para conseguir una mayoría social y política.
Cuadernos de Pensamiento Político, nº 50, abril 2016