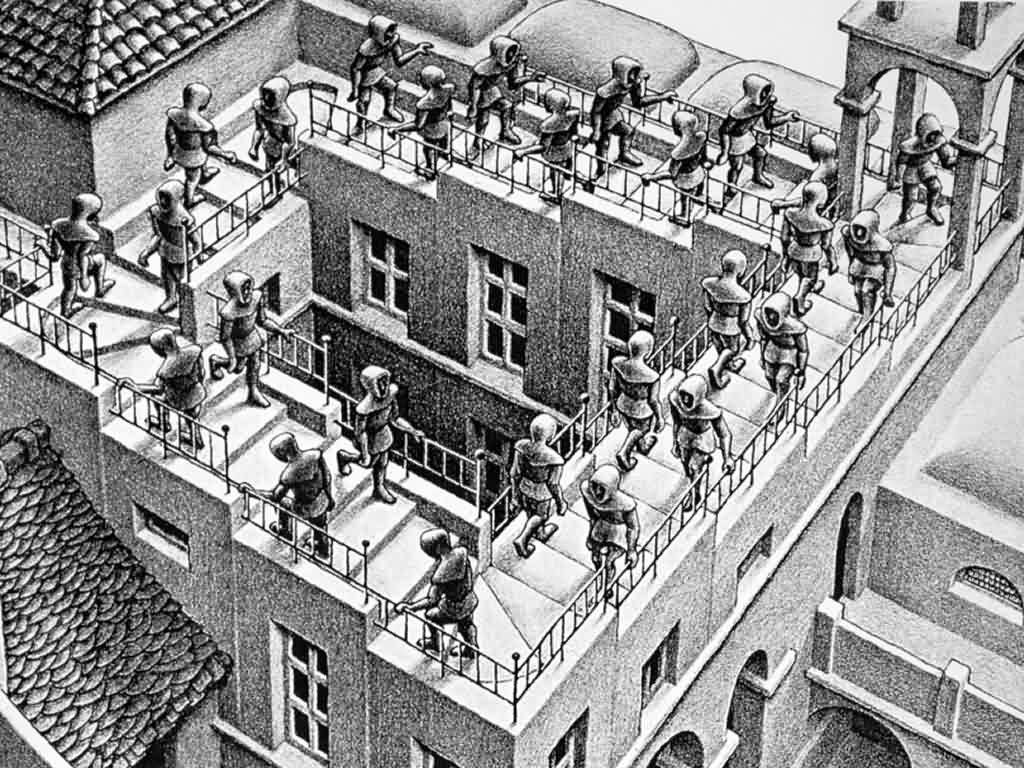Yihad e identidad europea

El degollamiento del sacerdote Jacques Hamel en la Iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray, en Normandía, al norte de Francia, supone un salto en la yihad (la guerra santa) en Europa y un cambio en la conciencia que los europeos tienen de esta. Al atacar una iglesia durante la liturgia de la Eucaristía y al degollar al oficiante pone el foco, inevitablemente, en el carácter religioso de la violencia. Culmina por ahora la ola de ataques que los países europeos han venido sufriendo desde el asalto al Museo Judío de Bélgica, en Bruselas, el 24 de mayo de 2014, pistoletazo de salida de la ofensiva del Estado islámico en Europa. Se combina sin remedio, en la percepción general, con el debate que está teniendo lugar tras la acogida de refugiados de la Guerra de Siria. El debate es tan emocional y abarca elementos tan dispares que conviene siempre, a la hora de abordarlo, enfriar el tono.
Una de las formas de hacerlo es abrir el foco y entender que estos ataques están integrados en un proceso más amplio que se está desarrollando en lo que se llama el Gran Oriente Medio, desde Afganistán hasta Marruecos. En paralelo a la reislamización del Islam, es un profundo cambio que atañe al orden sunita, que prevaleció desde por lo menos el final de la Segunda Guerra Mundial y ha durado hasta la Primavera Árabe, en 2011, cuando se colapsaron buena parte de las repúblicas que, con las monarquías como las del Golfo, la marroquí y la jordana, lo vertebraban hasta entonces. El Estado Islámico puede ser visto como la vanguardia de la resistencia sunita, o como la demostración de su agotamiento. El diagnóstico es importante a la hora de enfrentarse al cambio que está ocurriendo, pero no tanto para entender lo que deben hacer los países europeos ante la violencia que se ha desatado en la región. Está claro que hay una voluntad de involucrar a Europa en la desestabilización general de Oriente Medio. Lo que no está tan claro es que los países europeos deban dejarse arrastrar a las diversas guerras en curso. Evidentemente, es lo que desean bandas como el Estado Islámico. La alternativa son las intervenciones coyunturales, la ayuda y las alianzas, además de la defensa.
En cuanto a la defensa, no hablamos sólo de las capacidades defensivas militares, de orden público o de inteligencia. La defensa no puede ser disociada de la voluntad de los miembros de una sociedad para defenderse. Y aquí se ha de reconocer que, si los jóvenes europeos radicalizados se hacen la ilusión de participar en una yihad contra las democracias liberales, estas, por su parte, han hecho todo lo posible para rendirse antes incluso de ser atacadas. Ningún ataque yihadista superará en eficacia la gigantesca maquinaria de propaganda antioccidental, antinacional, antieuropea y antiliberal que los países desarrollados han puesto en marcha desde el Estado, la enseñanza y la cultura.
Se habla mucho del fracaso de la integración. Habría que preguntarse si es posible integrar a alguien en un dispositivo social que preconiza el nihilismo como la más alta virtud. Y también resulta muy difícil asegurar fronteras, establecer cuotas o rechazar a quienes no cumplen las reglas si previamente se ha hecho todo lo posible para destruir la identidad que permite entender la racionalidad y la necesidad de este tipo de medidas. Las sociedades europeas han abandonado el cultivo y la transmisión de las identidades cívicas nacionales, y tampoco han emprendido la elaboración de una identidad cívica europea, que debería ser el soporte de las primeras, no significar su disolución.
Un contexto como este facilita las cosas a los proyectos de radicalización procedentes del islamismo fundamentalista. En particular cuando una parte importante de los 20 millones de musulmanes europeos o que viven en la UE (con unos 500 millones de habitantes) no aceptan que su religión deje de tener presencia pública. La Europa post cristiana y post religiosa tropieza con esta realidad, aunque también encuentra un aliado paradójico en el radicalismo islamista. Los judíos ya han empezado a abandonar algunos países europeos, como está ocurriendo en Francia, y ahora los islamistas atacan a los católicos. Así es imposible concebir siquiera un islam europeo que, sin embargo, ya se ha ido desarrollando por su cuenta, demasiadas veces al margen de las leyes. El proyecto de modernización mediante la secularización, o el del multiculturalismo que abandona la cultura propia, aquella que debe servir de base para todos los que aspiran a vivir en su interior, acaba propiciando los guetos, las marginaciones, los callejones sin salida. Y el Islam, que pretende legislar la vida entera de sus fieles y al que –aunque no siempre- le resulta difícil aclarar las lindes de la ley divina y la ley civil, se encabrita, se encierra y en casos extremos, cada vez más abundantes, ataca.
No va a haber forma de defender Europa de estos ataques si no se empieza de nuevo a consolidar los principios que conforman la identidad europea y aquellos otros que conforman la identidad de las naciones de la Unión. También será la manera de evitar el nacionalismo populista, nostálgico de un mundo cerrado, de valores culturales homogéneos que nunca –nunca, vale la pena repetirlo- va a volver. El problema es de identidad. Que esta haya cambiado, y que siga haciéndolo, no quiere decir que no debamos tener una. Es lo que más se echa de menos en estos momentos.
La Razón, 31-07-16