El castellano no sexista
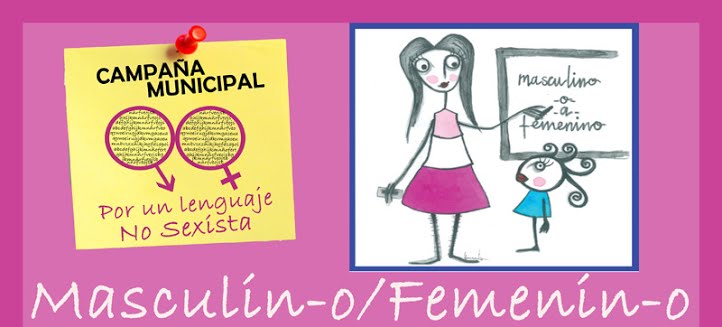
Elaborar un castellano no sexista, tal como lo ha empezado a plantear el gobierno socialista y hace años imaginaron diversos organismos, es un empeño difícil de llevar a la práctica. El objetivo es evitar la discriminación de las mujeres y promover su visibilidad, como se dice. Son dos objetivos respetables, pero que requieren otras fórmulas. Las lenguas, por mucho que sean obra de los seres humanos, no son instrumentos al servicio de una ideología. Son formas de expresión de una extraordinaria complejidad, configuradas a lo largo de mucho tiempo y a cuya creación han concurrido multitud de sujetos y circunstancias, pocos de ellos controlables aunque, eso es cierto, sí que han podido ser encauzadas por las elites en algunos momentos. (El español se caracteriza por un equilibrio delicado, nunca estable del todo, entre la norma y el uso.)
En nuestro país parece que vamos a un intento de sacar a relucir el femenino cada vez que la lengua opta por el masculino neutro. La naturaleza del castellano le impide responder a esta demanda. Cierto que ya la incorpora en algunos casos (“ciudadanos y ciudadanas”, elección entre “médico” o “médica”, etc.), pero siempre dentro de ciertos límites. Extenderlo como norma –ya lo indicó el académico Ignacio Bosque en 2012– sería alargar y complicar de tal modo el acto de comunicación que lo haría imposible.
El papel reservado a la RAE consistiría por tanto no en establecer normas universales dentro de la lengua castellana, ni evaluar las consagradas por el uso, sino en fijar las zonas y los registros en los que sería obligatorio (o bien obligatoria u obligatorio/a) aplicar la nueva regla. No parece verosímil que la RAE acepte convertirse en un instrumento al servicio de la deconstrucción ideológica de la lengua.
Otra posibilidad es abolir todas las normas referidas a los géneros y dejar que cada cual decida en libertad. Tal vez esto último revelaría hasta qué punto todo el proyecto es de un elitismo extremo, sólo tolerable por el supuesto carácter emancipador del empeño y, probablemente, por la ignorancia de los que lo patrocinan.
La Razón, 19-07-18

