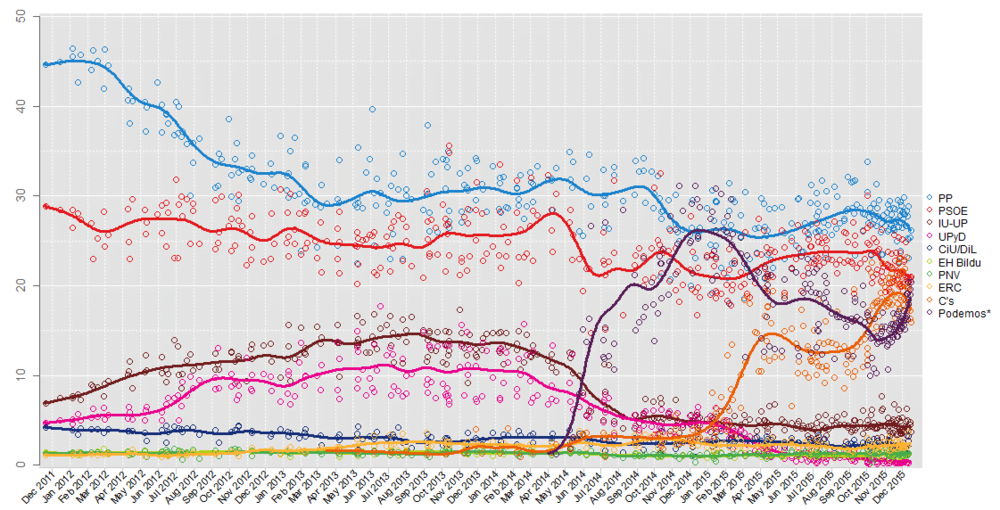Orígenes del Teatro Real (y 3)

[Este estudio sobre los inicios del Teatro Real, aquí publicado en tres partes forma parte de un trabajo que quedó inacabado y es el fruto de un intento de comprender el significado del Teatro Real en la historia de la cultura española. No tiene pretensiones académicas ni eruditas. Fue publicado en La Ilustración Liberal, nº 36, verano 2008.]
Ver Orígenes del Teatro Real (2). El Teatro de Palacio y Orígenes del Teatro Real (1). Isabel II y la ópera
El teatro de la Reina
[…De aquel capricho, el Teatro de Palacio, no quedó nada]. O bien quedó otra cosa, distinta. Porque para entonces la Reina ya tenía otro teatro, este sí verdaderamente regio, donde poder satisfacer sus aficiones musicales sin problemas de presupuesto ni suspicacias personales. El 19 de noviembre de 1850, día de Santa Isabel, el mismo año en que se terminó el actual edificio del Congreso de los Diputados, se inauguró el Teatro Real, justo enfrente del Palacio de Oriente. Llovía a mares, y a las ocho de la tarde, cuando se abrió el teatro, ya la “la fila de coches llegaba hasta la Puerta del Sol”.[1] Se entraba por el arco de la calle de Carlos III, y la salida estaba señalada por el de la calle Felipe V. Allí se agolpaba la multitud que contemplaba a la sociedad que acudía al gran acontecimiento. El teatro estaba adornado con hachones de cera y colgaduras. Los Reyes, la Real Familia y el séquito entraron a las nueve en punto por la puerta que les estaba reservada, la central de la Plaza de Oriente. En esta fachada ondeaban multitud de gallardetes y la bandera nacional.
La Reina, con veinte años recién cumplidos, iba vestida con un traje de color caña con cintas de raso blanco y aderezo y diadema de brillantes. A los acordes de la Marcha Real tomó asiento en el palco regio, forrado de raso blanco y carmesí, adornado con una gran colgadura de terciopelo también carmesí, con escudo y franjas doradas, y en el techo una estrella de terciopelo. El teatro, con sus cuatro órdenes de palcos, relumbraba, recién pintado de marfil y oro, con toda la tapicería en rojo: las colgaduras de damasco, y de terciopelo las butacas y las balaustradas. El techo había sido pintado por el discípulo de Goya, Eugenio Lucas. Había representadas escenas mitológicas y retratos de algunos artistas entre ellos Moratín, Calderón, Velázquez… y Vincenzo Bellini, un homenaje al compositor favorito de la Reina. Aquel sería para siempre su teatro, el teatro con el que probablemente soñaba cuando ordenó construir el de palacio. El telón de boca –obra de Philastre, el decorador parisino que colaboró en el Teatro de Palacio- “simulaba un pabellón de terciopelo recogido hacia un lado para mostrar otra cortina de color amarillo claro, bordada caprichosamente en oro y colores. En el centro sobre fondo blanco un medallón con las iniciales de la Reina, sostenido por ángeles y en la parte superior las armas de España”.[2] Parecían de vuelta los años en los que Isabel II era el “iris de paz”, la esperanza de la nación.
Mientras hacían su entrada los reyes, “sobre el patio de butacas caía una lluvia de papelitos de colores con poesías de los mejores literatos del momento”,[3] entre ellos Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juan Eugenio Hartzenbusch, Manuel Bretón de los Herreros y, como no podía faltar, Temistocle Solera. En el palco llamado de diario, que ocuparía la Familia Real cuando no acudía en funciones oficiales o de gala, se sentaba la reina madre María Cristina con el duque de Riánsares. Era el palco proscenio entresuelo de la derecha. Justo enfrente, ocupaban el palco del gobierno el general Narváez, presidente del Gobierno, y Juan Bravo Murillo, ministro de Hacienda, con otros miembros del consejo. El ministro de Gobernación, Luis José Sartorius ocupaba su propio palco. Como pronto veremos, Sartorius era uno de los protagonistas de la gran noche.
El teatro, con sus 2.800 plazas, era uno de los más grandes del mundo y estaba a rebosar. En la reventa se habían llegado a pagar 320 reales por una entrada que costaba originalmente 24. Los cantantes estaban entre los mejores del momento: el barítono Barrouilhet, el más prestigioso del momento, que cobró casi 230.000 reales por cantar dos meses; el tenor Gardoni (menos famoso: sus honorarios no llegaron a 14.000 reales), y, como protagonista absoluta, una superdiva, la contralto Marietta Alboni, que, según se asegura, cobró la fabulosa cantidad de 55.200 francos por 24 funciones, a 10.000 reales por función.[4] Marietta Alboni era una mujer joven, hermosa a pesar de su irrefrenable amor por los dulces y las golosinas. Galdós cuenta, por boca de uno de sus personajes, que en su camerino siempre había dos mesas, “una con las cosas de tocador y otra con el recado de golosinas, platos de sustento, como jamón con huevo hilado y bartolillos de tantísimas clases”.[5] Sea lo que sea, aquella mujer tenía una voz extraordinaria y era una gran artista. Sólo Maria Malibran pudo hacerle sombra.
Se dice que fue Marietta Alboni la que impuso la obra con la que se inauguraría el nuevo teatro. La elección recayó en una ópera estrenada diez años en París, La favorita, de Donizetti. Es posible, aunque la Reina no debió ser ajena a la elección. La Favorita cuenta –de forma particularmente complicada y casi ininteligible en su versión italiana, que fue como se estrenó en Madrid- los amores desdichados de Leonor de Guzmán, favorita del rey Alfonso XI de Castilla, con el joven Fernando, que abandona por ella su carrera eclesiástica y luego su prometedora carrera militar. El asunto, español, romántico y con amores casi tan enrevesados como los que ella misma protagonizaba, era sin duda del gusto de Isabel II, como lo era también la música, de una inspiración melódica inagotable. La favorita fue siempre una obra popular, en particular en Madrid. El estreno fue un éxito memorable y consagró el Teatro Real como lo que debía ser, según los gustos de la Reina y del público madrileño: una joya al servicio de la ópera italiana.
El Teatro Real se levantaba en el mismo solar que durante el siglo XVIII había ocupado el Teatro de los Caños del Peral. Este teatro también estuvo dedicado, por afición de los monarcas y de los madrileños, a la ópera y a la música de estilo italiano. Fue demolido en1818 por el mal estado del edificio. Cuando en tiempos de Fernando VII se trazó el diseño de la nueva Plaza de Oriente, quedó sin llenar el solar del antiguo teatro, y en abril de ese mismo año empezaron las obras de cimentación del nuevo. Al año siguiente, también por orden de Fernando VII, se abrió el Museo Real de Pinturas, instalado en lo que acabaría siendo el Museo del Prado. El nuevo teatro se fue construyendo poco a poco, a impulsos de alguna decisión de la Corona o cuando la Real Casa encontraba dinero para él. Mucho antes de terminarse el teatro, en 1836, se abrió una parte del edificio, la que hoy da a la plaza de Isabel II. Se destinó a salón de baile, con gran éxito de público. Hubo más bailes cuando por fin se terminó la guerra carlista, y con ellos aumentaron los ingresos que la Casa Real cobraba al empresario que arrendaba el local.
Ahí empezaron otros problemas, porque el Gobierno del general Espartero, en 1840, decidió mudar las Cortes del local que ocupaban en el ruinoso convento del Espíritu Santo al salón del Teatro de Oriente, como se le llamaba entonces. La Casa Real protestó porque se le suprimían unos ingresos que compensaban un poco los enormes gastos que le habían supuesto las obras del teatro. Esta polémica entre el gobierno y la Casa Real lastró durante algunos años la continuación del proyecto. En 1845 el marqués de Salamanca propuso hacerse cargo del teatro a sus expensas. El general Narváez se negó. De ese año data el enfrentamiento del marqués de Salamanca con los liberales conservadores, en particular con su jefe, Narváez.
En 1849, finalmente, se llegó a un acuerdo sobre lo que las diversas instituciones habían gastado en las obras. Así empezaba a quedar despejado el camino final. A partir de ahí el Gobierno se haría con las deudas y los gastos. El 7 de mayo de 1850 se publica la famosa Real Orden por la que la reina Isabel II manda, con urgencia que ya conocemos, que se proceda “inmediatamente a terminar las obras del Teatro de Oriente, bajo los planos que se hallan aprobados”. Firma la Orden el ministro de Gobernación, Luis José Sartorius. El 25 de mayo la Casa Real da oficialmente por terminado el conflicto que mantenía con el Gobierno acerca del coste de las obras. No se sabe la naturaleza del pacto, porque han desaparecido los documentos referidos al asunto.[6] Pero es de suponer que la Casa Real, por indicación de Isabel II, renunció a cobrar el dinero invertido hasta entonces y a cambio el Gobierno se hizo cargo de los gastos. Seis meses después, en un tiempo record –las prisas se pagarían en la calidad de la obra- el nuevo teatro estaba terminado. Ya no era el Teatro de Oriente, ni era patrimonio de la Casa Real. Pero desde ese mismo día, 25 de mayo de 1850, se llamó Teatro Real.
El gesto de reconocimiento era más que merecido. La puesta en marcha de su Teatro de Palacio podía interpretarse como un gesto de inconsciencia, nada inverosímil en Isabel II, o como una indicación de que la Reina no aguantaba ya más demora en la construcción de un teatro de ópera como Dios manda. Ya que la Casa Real no podía hacerse cargo de éste, y como el Gobierno no se decidía a terminarlo, Isabel II tendría el suyo. Así fue, de hecho, y el Teatro de Palacio, abierto poco antes de la inauguración del Teatro Real, cerró cuando éste estaba en su segunda temporada. Hubo quien interpretó que la Reina quería un gran teatro para ella, para su ciudad y para su país. Fue Luis José Sartorius, conde de San Luis y ministro de Gobernación con Narváez.
Sartorius estaba destinado a alcanzar la presidencia del gobierno en 1853. La inauguración del Teatro Real fue para él una noche de gloria y un paso más en su carrera. Había nacido en Sevilla en 1820, en una familia humilde de origen polaco. Hijo de la revolución y del nuevo régimen, hombre práctico por excelencia, Sartorius no vivía la libertad como una cuestión abstracta. Sartorius quería la libertad que da el poder: quería hacerse un nombre, influir, hacer cosas.[7] Para eso debía entrar en el partido de los moderados, los liberales conservadores, más prácticos y menos ideologizados que los liberales progresistas. Nada más llegar a Madrid, entró en El Español, uno de los mejores periódicos del momento. Se cuenta que su director, Andrés Borrego, en vista de lo despierto que era su protegido y de su escasez de medios, lo alojó en una habitación de su propia casa, amueblada con un catre de tijera, dos sillas, un baúl, una mesa y una percha. También le dio algo de ropa buena, para que no le dejara en mal papel cuando hubiera invitados en la casa.[8]
Era todo lo que Sartorius necesitaba. Con el apoyo de Andrés Borrego, logró ir creándose un grupo propio, que acabaron llamando polacos por el origen de su jefe. Pronto logró acercarse a Narváez. Y aunque Narváez no se fiaba de los periodistas, le convenció el dinamismo y la energía de aquel hombre dispuesto siempre a trabajar y a mejorar lo que tuviera entre manos. En 1847, con veintisiete años, lo nombró ministro de la Gobernación. La medida causó asombro. Parecía que habían vuelto los tiempos de la regencia de María Cristina, cuando todo el mundo que contaba, como se decía entonces, tenía menos de treinta años. Verdad que la Reina tenía diecisiete años, diez menos que su ministro. Dos años más tarde, Sartorius obtuvo el condado de San Luis y empezó una vida fastuosa en su casa de la calle del Prado esquina con la del León. Era un auténtico escaparate.[9]
Sus años en el ministerio de la Gobernación son de los más fecundos de todos los gobiernos de Narváez, en buena parte por la cohesión que impuso al partido moderado, y en parte por la actividad que Sartorius desplegó “en bien de la patria”, según dice Juan Valera, que lo trata con condescendencia pero reconoce su categoría.[10] Sartorius creó la Escuela de Ingenieros de Montes, y a él se le debe casi todo lo que en el siglo XIX se hizo de reforestación en España. Reorganizó su ministerio para evitar las cesantías y las arbitrariedades políticas. Introdujo el franqueo previo de las cartas, es decir el sello, lo que abarató las comunicaciones y popularizó para siempre el perfil inconfundible de la Reina, que aparecía en las estampillas. Sartorius protegió a los poetas y a los escritores desde su periódico, El Heraldo, y desde el ministerio. Lo hizo de una forma en la que se nota su estilo: poco ortodoxo, pero eficaz. Ya habían pasado los tiempos de los grandes mecenas, pero los escritores no podían vivir todavía de las grandes tiradas que llegarían poco después. Como no podía garantizar la propiedad intelectual, que es lo que requería la situación, Sartorius reglamentó y tasó el pago de una tarifa a los autores dramáticos. Los poetas y literatos, agradecidos, le dedicaron un volumen de escritos laudatorios.[11]
Sartorius, ya conde de San Luis, alcanzó la cumbre de su carrera en 1853, y, demasiado confiado, cometió entonces la torpeza de creer que se podía enfrentar a los militares que llevaban gobernando España desde 1840. Aquello le costó el puesto y la casa, que unos cuantos sublevados quemaron en la revolución de julio. Pero eso ocurrió después de lo que ahora nos ocupa. En finales de 1849 y principios de 1851, además, el gobierno de Narváez había logrado apartar a Isabel II de la primera línea del debate político, después del monumental escándalo que había protagonizado el Rey y sus intrigas con el conde de Cleonard y su “ministerio relámpago”, que duró un día, el 19 de octubre de 1849, crisis que se tramitó durante una de las primeras funciones celebradas en el Teatro de Palacio, durante la cual los asistentes pudieron ver a la Reina preocupada.[12] Sartorius, siendo ministro de la Gobernación, se dio cuenta de lo que tal vez la Reina quería decir con el capricho Teatro de Palacio que tanto estaba dando que hablar. Como gustaba de favorecer a los literatos y a los artistas, y sin duda vio una oportunidad de acercarse a Isabel II, cogió la cosa como suya. Tanto que cuando Narváez, el presidente del gobierno, le dejó bien claro que el gobierno no tenía dinero para pagar la monumental obra del Teatro Real, la financió él mismo de su bolsillo.
Tal vez se figuró que le devolverían las cantidades adelantadas. Pero Narváez no quiso darse por enterado y la deuda, de 1.650.000 reales, quedó sin saldar.[13] Poco después Narváez y el conde de San Luis, hasta entonces compañeros de partido, se enfrentarían en una lucha implacable por el gobierno. El conde de San Luis también figura por entonces en la lista de contribuyentes voluntarios que contribuyeron a enjugar el déficit de la primera temporada, cuando el Teatro Real estuvo administrado por los servicios del propio Gobierno. Luego pasaría a ser una concesión en manos de un empresario privado. Pero entonces la propia Reina, el duque de Riánsares, Narváez y el duque de Osuna –todavía una de las mayores fortunas del mundo-, pusieron, entre otros, cantidades que oscilaron entre los 40.000 y los 120.000 reales. El conde de San Luis puso 200.000. Sin el capricho y la tozudez, o el capricho, de la joven Reina, sin la ambición de Sartorius y, tal vez, sin la nonchalance de Narváez, que dejó hacer a su joven ministro, el telón del Teatro Real no se habría levantado la noche de Santa Isabel de 1850.
Un escenario nuevo
Entre 1840 y 1843, cuando gobernaron los liberales progresistas bajo la regencia de Espartero, la Reina -nacida en 1830- estuvo bajo la férula de Quintana y de la condesa de Espoz y Mina, siempre vestida de luto en recuerdo de su marido, el guerrillero y general liberal progresista. En cuanto entraron a gobernar los conservadores, con Luis González Bravo y luego con Narváez a la cabeza, en 1843, cambiaron las cosas y el tono de la época. Espartero y su equipo de liberales progresistas seguían soñando con la revolución. Pero esa revolución ya era cosa del pasado. Ahora llegaba el tiempo de construir sobre unos cimientos que ya estaban puestos. La llegada de los liberales conservadores al poder clausuró unos años traumáticos de esfuerzos y sacrificios.
Estos años de entre 1845 y 1848 conocen el primer momento de auge económico español de todo el siglo después del derrumbamiento de la dinastía, la Guerra de la Independencia, la tensión del reinado de Fernando VII, la guerra civil carlista y los años revolucionarios de entre 1830 y 1840. Empiezan a funcionar las instituciones, se toman medidas para el saneamiento de la hacienda, se crean las condiciones para que se estabilice un mercado y la gente, que poco a poco va perdiendo el miedo, se pone a invertir. Se dice que sólo entonces empezaron a ponerse en circulación las monedas de oro que mucha gente tenía a buen resguardo, enterradas o tapiadas, desde los tiempos de Carlos IV, antes de la guerra con los franceses.
Los conservadores que entonces llegan al poder han vivido un largo exilio en París a consecuencia de la dictadura impuesta por Espartero. En París se dedicaron a conspirar, como antes habían hecho los progresistas en Londres, y estudiaron las instituciones liberales de la monarquía burguesa del rey Luis Felipe. También tomaron buena nota de la consigna que el ministro Guizot dio a los franceses: “A hacerse ricos.”[14] Los emigrados españoles pensaron que era una buena fórmula, para ellos y para su país. Y además, supieron divertirse. La reina María Cristina, exiliada en Francia desde 1840, había comprado la Malmaison, el palacio que Napoleón había regalado a Josefina de Beauharnais cerca de París. Le gustaba dar recepciones y bailes. Frecuentaba los paseos y tenía un palco en la ópera, en el que lucía a aquellos exiliados, todavía jóvenes, que descubrieron en esos años lo que era la dulzura de vivir. Los restaurantes, los cafés, las tiendas, los coches, la ropa, el teatro, la música, la sociedad… Prosperidad y abundancia: aquella era la vida que los liberales conservadores querían para cuando volvieran a España.[15]
Madrid tenía por entonces una vida teatral pujante. En 1840 había en Madrid dos teatros, el del Príncipe y el de la Cruz. Los dos competían por dar al público madrileño los espectáculos que quería ver. En el de la Cruz, que era del Gobierno y luego fue vendido para financiar las obras del Real, actuaba una compañía de ópera italiana importante, que interpretaba los grandes éxitos del momento, como Guillermo Tell, Los puritanos o La muette de Portici, la ópera de Auber cuya representación en Bruselas, en 1830, provocó la sublevación que culminó en la independencia del reino de Bélgica. Cuando la sublevación de La Granja en 1834, los militares que conspiraban en Madrid contra el gobierno de la reina María Cristina pusieron por pretexto, para poder reunirse impunemente, una representación del último éxito de Donizetti, una ópera titulada L’Esule di Roma.[16]
El Teatro del Circo se hizo con el favor del público cuando el marqués de Salamanca lo compró y lo convirtió en la sala más moderna y lujosa de Madrid.[17] Se gastó una fortuna en la iluminación de gas, la gran lámpara central, las tapicerías y los decorados. Allí también se daba ópera italiana. Se reinauguró el 2 de octubre de 1844 con I Lombardi alla Prima Crociata, de Verdi. Al final de la temporada Salamanca le regaló al primer violín 10.000 reales en recompensa por su interpretación del famoso solo de esta ópera. Pero también había espectáculos de baile, que enloquecían al público y suscitaban rivalidades que podían llegar a los terrenos más insospechados. El marqués de Salamanca protegía a una famosa bailarina, Guy Stephan, a la que cubría en cada espectáculo, de regalos, de flores y de joyas. Narváez lo intentó también, pero con menos éxito.
Narváez evitó que el marqués de Salamanca se hiciera con el Teatro Real, como este había propuesto, haciéndose cargo de todos los gastos de construcción. La competencia para ganarse el favor musical de Isabel II era grande. En este caso fue Salamanca el que ganó la partida. Consiguió que la Reina asistiera a su teatro, el 17 de febrero de 1844, a ver a Guy Stephan bailando El lago de las hadas. La Reina pidió que la artista bisara el último número y al día siguiente le mandó una alhaja para agradecérselo. Al parecer, fue esa noche cuando Salamanca conoció a la Reina, con quien tanta relación habría de mantener a partir de ahí. A la Reina, evidentemente, le sedujo el espléndido banquero, porque volvió al Teatro del Circo antes de terminar la temporada, cuando iba a salir a tomar los baños, y Salamanca obsequió a todos los asistentes con lo que hoy llamaríamos un generoso buffet. Pero Narváez no se rendía fácilmente. Ya sabemos que hizo volver de Italia al joven compositor Joaquín Espín y Beltrán para que se hiciera cargo de la compañía de ópera del Teatro de la Cruz.
En estos años en Madrid empiezan a funcionar, además del Teatro de la Cruz y el del Príncipe, que son los dos únicos que existían en 1840, el Variedades, el Buenavista, el del Museo, el Instituto y el Simó.[18] Pronto se inaugura el Teatro Español, en el local del Teatro del Príncipe, por iniciativa de nuestro amigo Sartorius, conde de San Luis. Unos años más tarde, los números son aún más sorprendentes. Entre 1859 y 1861, cuando volvió la prosperidad con la estabilidad política que proporcionó el gobierno largo de la Unión Liberal, en España se pasó de 162 a 293 teatros.[19]
La Casa Real tampoco es ajena a este gran movimiento de expansión de la vida social y teatral. Por esos mismos años, en palacio se pagaba el abono a uno o dos palcos en casi todos los teatros de Madrid: al Real, por supuesto, pero también al del Príncipe, al Circo, al de la Cruz, a la Zarzuela, al Variedades, al Novedades y al Théâtre Français, en el que se daban funciones en lengua francesa y al que solía acudir el nada castizo rey Francisco. Al mes, la Casa Real gastaba en abonos entre 7.000 y 10.000 reales.[20]
Pero el principal escenario de la vida social y musical madrileña sería ya, para muchos años, el Teatro Real. En 1863 Verdi acudió a Madrid al estreno de su ópera La forza del destino, basada en una obra del duque de Rivas, y los reyes quisieron saludarlo al final del tercer acto. Allí rivalizaban las grandes familias aristocráticas, como ocurría con los famosos palcos de proscenio de los duques de Alba y los de Medinaceli. En el proscenio tenía su palco el Veloz Club, un club de solteros ante los que la buena sociedad madrileña fingía escandalizarse. María Buschental, casada con otro de los grandes banqueros del momento, invitaba al suyo a los poetas, a los artistas, a los ambiciosos y a los triunfadores. Se cuenta que el marqués de Salamanca tenía dos palcos, pero uno encima de otro, para que sus amantes –siempre tenía más de una- no pudieran verse. Narváez, que dejó de competir con el marqués en este terreno, tenía el suyo propio y se quedaba absorto cuando alguna gran cantante desgranaba las melodías infinitas de la Norma de Bellini. A Narváez, como a Isabel II, le gustó siempre el bel canto, melancólico y elegante, que conoció en su juventud.
Por encima de toda esa sociedad brillante y poderosa, estaba el paraíso, los 1.500 asientos más baratos, que el Teatro Real ofrecía con más generosidad que cualquier otro teatro de su tiempo. Más aún, estaban subvencionados, en la práctica, porque el precio de las entradas más caras subía cada año, y las de paraíso, no. Allí iban los estudiantes, los tenderos, los militares, los funcionarios y las señoras y las muchachas de clase media. Era un público poco disciplinado y levantisco, como el de los toros. Cuando prohibieron fumar dentro del teatro, hubo que insistir mucho para que arriba se cumpliera la nueva ordenanza. Pero también sabía de música y no dudaba en montar grandes escándalos, incluso en presencia de Isabel II, cuando algún cantante no cumplía las expectativas.
Muchos escritores, incluido Galdós, hicieron moralina barata a costa de este público de medio pelo. Se burlaron de su afán por conseguir una entrada y vestirse decentemente para “ir al Real” a contemplar la gran función social y musical, e incluso, con un poco de suerte, ver de cerca a la Reina. Es una actitud mezquina. El público del “paraíso” del Teatro Real entendía de ópera y quería participar de un sueño: el de una vida mejor, más próspera y más brillante. Más de uno lo conseguía, y después de pasarse buena parte de su juventud en el paraíso se hacía con un abono de butaca o de platea, incluso con un palco. Era el signo indiscutible del éxito y la prueba de que en España había empezado a abrirse un mundo de oportunidades nuevas para quien estuviera dispuesto a trabajar y aprovecharlas. Buena parte del público que noche tras noche llenaba el paraíso estaba convencido que la Reina no era ajena a aquella transformación.
La Ilustración Liberal, nº 36. Verano 2008
[1] León Roch (Francisco Pérez Mateos), La villa y corte de Madrid en 1850, citado en Joaquín Turina Gómez, Historia del Teatro Real, Madrid, Alianza Editorial, p. 78. Para el resto de las noticias sobre la inauguración del Teatro Real, ver este libro de Joaquín Turina, pp. 75-81.
[2] Joaquín Turina Gómez, Historia del Teatro Real, Madrid, Alianza Editorial, p. 76.
[3] Ibid., p. 78.
[4] Ibid., p. 80.
[5] Benito Pérez Galdós, Los duendes de la camarilla, en Obras Completas, t. IV, Madrid, Aguilar, 1990, p. 235.
[6] Joaquín Turina Gómez, op. cit., p. 72.
[7] Juan Valera, Historia General de España, t. XXIII de la de Modesto Lafuente, Barcelona, Montaner y Simón, 1890, p. 59.
[8] Ildefonso Bermejo, La Estafeta de Palacio, Madrid, Imprenta de R. Labajos, 1870-1873, vol. II, pp. 830-831.
[9] José Luis Comellas, Los moderados en el poder 1844-1854, Madrid, CSIC, 1970, p. 217.
[10] Juan Valera, op. cit., p. 59.
[11] Ibid., pp. 133-134.
[12] Jorge Vilches, op. cit., pp. 149-150.
[13] Marqués de Lema, De la revolución a la Restauración, Madrid, Editorial Voluntad, 1927, t. I, p. 164.
[14] “Enrichissez-vous”, en francés.
[15] Sobre el exilio de los liberales conservadores en París, ver Fernando Fernández de Córdova, Mis memorias íntimas, Madrid, Atlas, 1966, vol. 2, pp. 84-95.
[16] Pierre de Luz, Isabel II, Reina de España, Madrid, Juventud, 1942, p. 50.
[17] Los datos sobre el Teatro Price, en Hernández-Girbal, F., El marqués de Salamanca (El Montecristo español), Madrid, Lira, 1963, pp. 219 y ss.
[18]José Luis Comellas, Isabel II. Una reina y un reinado, Madrid, Ariel, 1999, p. 179.
[19] Ibid., p. 268.
[20]Archivo General de Palacio, Sección Administración, Legajo 668.