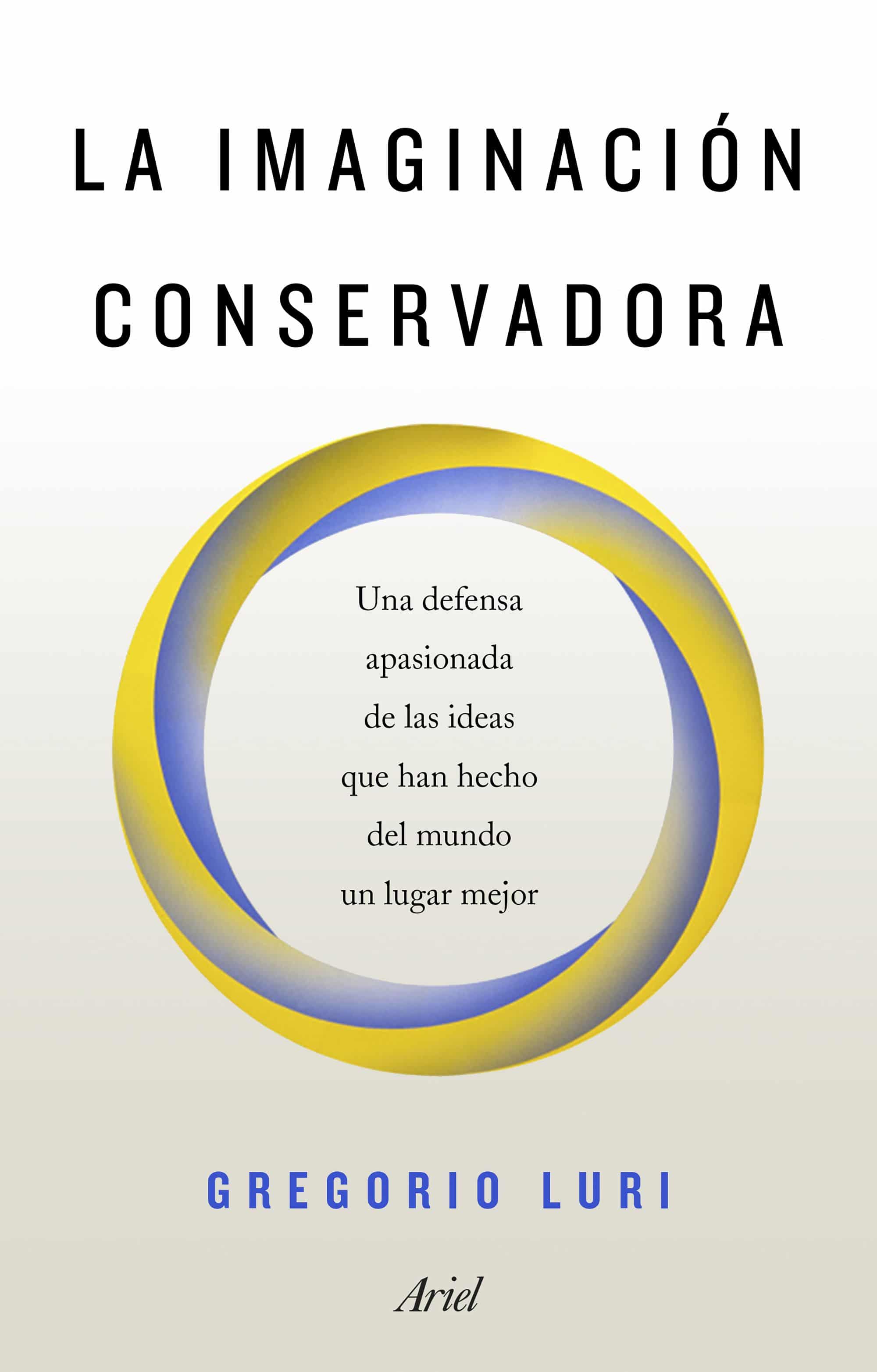Sobre «La imaginación conservadora», por José María Sánchez Galera

Gregorio Luri, La imaginación conservadora: Ariel, Planeta (Barcelona, 2019), 340 páginas
José María Sánchez Galera
Los cambios que, desde finales de los años 90, ha experimentado la política, sobre todo en Europa y, más en concreto en España, resultan en la actualidad patentes, hasta el punto de que los perfiles clásicos de socialdemócratas y democristianos —asumimos que el democristiano es una forma de ser conservador— se han desdibujado, cuando no alterado. De hecho, la Comunidad Económica Europea y su meta jurídica lograda (la Unión Europea) han sido, en gran medida, un proyecto al alimón de estas dos corrientes ideológicas, a través de partidos sólidamente asentados que se alternaban en el poder y que acordaban pactos de Estado. Hasta la VII legislatura del Parlamento Europeo (2009-2014), democristianos y socialdemócratas sumaban dos tercios de los escaños; pero en las elecciones de 2014 el retroceso, sobre todo en los primeros, fue considerable, de suerte que ambos grupos pasaron a representar la mitad de la cámara. Cierto que existe un grupo denominado “Conservador” en el parlamento continental, pero sus dos fuerzas principales son los Tories británicos y los polacos del partido Ley y Justicia. Se trata de dos países que rompen la regla: en el Reino Unido no existe Democracia Cristiana, y en Polonia las dos fuerzas parlamentarias actuales más importantes podrían definirse, según grados, como conservadoras, democristianas o incluso reaccionarias. Es más: a día de hoy, la izquierda polaca es, básicamente, extraparlamentaria.
En el tablero político de países como Italia, Francia, Alemania o España, cabe preguntarse si existen hoy partidos conservadores. Que merezcan llamarse así. Pues, o bien algunos han asimilado de manera excesiva el lenguaje y el programa de la socialdemocracia —la ideología de género es ya doctrina oficiosa no sólo entre los “populares”, sino incluso de los estados—, o bien las nuevas derechas, por motivos variados, no encajan en una definición cabal del término “conservador”. A lo cual se añade que las etiquetas “ultra”, “extrema derecha” y “derecha populista” funcionan, en no pocos casos, más como un cajón de sastre —como hace poco comentaba Víctor Sánchez del Real en el programa Millennium de La2 de TVE— que como formas aproximadas de referirse a una diversidad de opciones políticas cuyo punto en común es que se presentan como alternativas —en muchos casos, reivindicativas de la propia identidad nacional— frente al Gran Consenso progresista en el que los democristianos se han diluido, así como la mayoría de opciones denominadas liberales o centristas.
En este contexto, la lectura de La imaginación conservadora, de Gregorio Luri (Azagra, Navarra, 1955), plantea una mirada muy distinta de lo que ofrece el “supermercado” político actual. A lo largo del libro, se describe por qué el conservador no es un reaccionario, ni un liberal, ni, por supuesto, un revolucionario. Porque vive en el presente, lo disfruta y cree en todo lo positivo de la condición humana —incluso para “encontrar lo bueno en lo nuevo” (p. 59)—, sin asumir en ningún momento el mito del “buen salvaje”, pues, entre otros motivos, el hombre es un ser social, político —no es silvestre. De manera sintetizada, se podría decir que Luri define al conservador como alguien que vive en sociedad, aprende de la historia, hace caso de los consejos de sus padres, no pretende construir de nuevo el mundo, sino más bien cuidarlo para que sus hijos lo puedan disfrutar y seguir trabajando. Estos son dos de los puntos esenciales que desarrolla la obra: la gestión confiada y alegre de lo imperfecto, y la serenidad para asumir esa imperfección, incluso la imperfección de toda causa noble. No en vano, uno de los libros de Luri se titula, significativamente, Elogio de las familias sensatamente imperfectas.
Pero aún más revelador es el motivo por el que un conservador no es un utópico, no es alguien que busque con ansiedad un puerto perfecto en el que fondear, sino que sabe que lo esencial es mantener el barco a flote: el conservador ama a su familia, sus tradiciones, su país, su religión. Sabe que su familia no es perfecta, que sus tradiciones poco a poco cambian y que no son mejores que las de otros —son distintas, eso sí; son propias—, que la historia de su país contiene aspectos poco edificantes o vergonzosos, pero fundamenta su vida social y política en que ama lo propio. Como dice Odiseo al rey Alcínoo en la idílica isla de Esqueria, “nada resulta más dulce que la propia patria y los padres” (Odisea 9:34-35). Luri, por supuesto, alude a la Odisea (pp. 229-230), y comenta que, mientras que el errabundo rey de Ítaca añora su tierra y no quiere seguir siendo un desarraigado, su esposa Penélope es la defensora de la sensatez, de la prudencia, y quien da sentido a todas sus andanzas. Como decían Chesterton y C. S. Lewis, no amamos a nuestra patria porque sea grande, porque sea un imperio, sino porque es nuestra. Amamos el paisaje, el sonido de las campanas de la iglesia, los bailes de nuestros abuelos, el olor de los guisos… De hecho, Luri añade dos advertencias de plena actualidad; la primera, que “se han erosionado las politeias nacionales, sin acabar de configurar una politeia europea” (p. 249). Al mismo tiempo, el proceso de integración europea ha generado “una ambigüedad que da alas al nacionalismo fraccional”. Por otra parte, la segunda advertencia sostiene que “han sido las fronteras las que han permitido la defensa de los principios universales” (p. 325). Dos ejemplos de cómo el conservador debe ser imaginativo para mantener en el presente todo aquello que ama, empezando por la patria, sin caer en fanatismos, ni en papanatismos.
Visto así, se entienden mejor varias de las expresiones más características del libro de Luri. Este pensador navarro sostiene que habitamos un mundo de “segunda mano”; es decir, un mundo que nos viene ya dado, que han usado otros antes, y otros usarán después de nosotros. Por eso, en opinión de Luri, el conservador es quien no quiere irse de este mundo sin pagar su factura. Puesto que el amor es la base de la vida familiar, social y política, se requiere de responsabilidad, de compromiso. De esfuerzo, sacrificio y constancia. Con sentido común y pragmatismo, asumiendo la complejidad de la vida, y sabiendo que no somos perfectos ni puros, ese amor supone respetar a los que estuvieron y a los que vendrán, vivir en comunidad con los abuelos y con los nietos. Ese es el sentido que un conservador tiene del ecologismo. La tradición como consenso de todas las generaciones. De ahí el valor del trabajo honesto y de la flema. Que compete a todos, pues ese amor a la sociedad, a la nación y a las tradiciones excluye cualquier elitismo. En este sentido, Luri traslada una anécdota vivida por Fernando de los Ríos y Chesterton a mitad de camino de Madrid a Toledo, cuando se detuvieron junto a unos labriegos que los invitaron a su merienda. Chesterton se admiró de la educación de esos hombres sencillos, de sus modales pulcros y elegantes al comer, de forma que exclamó: “¡Qué cultos son estos analfabetos!” (p. 299). La patria requiere de equilibrio entre el pueblo y la ciudad, pues un caballero se encuentra por igual en uno u otro entorno.
Si alguno ha pensado que el conservador se limita a administrar el “progresismo” de los socialistas —como suele objetarse—, se topará con bastantes objeciones de Luri. Por una parte, el autor asegura que existe como tal una “ideología” conservadora (p. 57), en tanto que, entre otros aspectos, contiene una visión e interpretación del mundo y de la naturaleza humana, así como del modo de gobierno. Por otra parte, y frente a los progresistas, el conservador se sitúa en la “incorrección política”, pues reivindica la “familia tradicional, fundada por un padre y una madre”, o sea, “una familia normalica” (p. 194), defiende los derechos del feto, que las niñas puedan jugar con muñecas y que el lenguaje no eluda los aspectos desagradables de la realidad. Aun más: el conservador reconoce una moral sexual basada en la sacralidad de la persona y del matrimonio, e incluso defiende la importancia social de la religión, sobre todo de la cristiana, que se basa en que “el cristiano ama porque Dios nos ama” (p. 199). En este punto, Luri afirma que incluso un ateo puede ser conservador, pues no deja de mirar con simpatía el cristianismo. Y aquí una nueva advertencia: el cristianismo nació para salvar al hombre de sí mismo y dotarlo de una dimensión trascendente, pero en la actualidad corre el riesgo de transformarse en una religión a la carta, por culpa del sentimentalismo que ha trocado al confesor por un terapeuta. Y precisamente contra el emotivismo y victimismo imperantes se rebela el conservador, que no quiere ser un sujeto pasivo de un Estado terapéutico dedicado a proveernos de felicidad.
Por último, cabe destacarse de este libro, en coherencia con sus líneas argumentales básicas, la profusión de citas y ejemplos de todo tipo de autores. Pero, de manera muy destacada, de autores españoles. Luri despliega una profusa colección de referencias a intelectuales españoles que van desde la Escuela de Salamanca —que eran censurados en Inglaterra o Francia durante los siglos XVI y XVII, por poner en tela de juicio el absolutismo monárquico— hasta Cánovas, el gran político de la Restauración que, además, sirve para epilogar el libro. Y a quien Luri procura hacer justicia, al recordar que el caciquismo de su época no era más grave en España que otras naciones desarrolladas. El autor recupera así un jugoso elenco de pensamiento político nacional, a la vez que recuerda los aspectos esenciales de España: una patria y unas gentes de las que se puede estar orgulloso y por las que vale la pena seguir esforzándose con alegría, tesón, amor y agradecimiento.
Foto: Gregorio Luri
Otras colaboraciones de José María Sánchez Galera:
Collige, virgo, rosas. España, entre la Antigüedad tardía y Carlomagno.