El problema del feminismo en las sociedades liberales: ¿la hipertrofia ideológica?
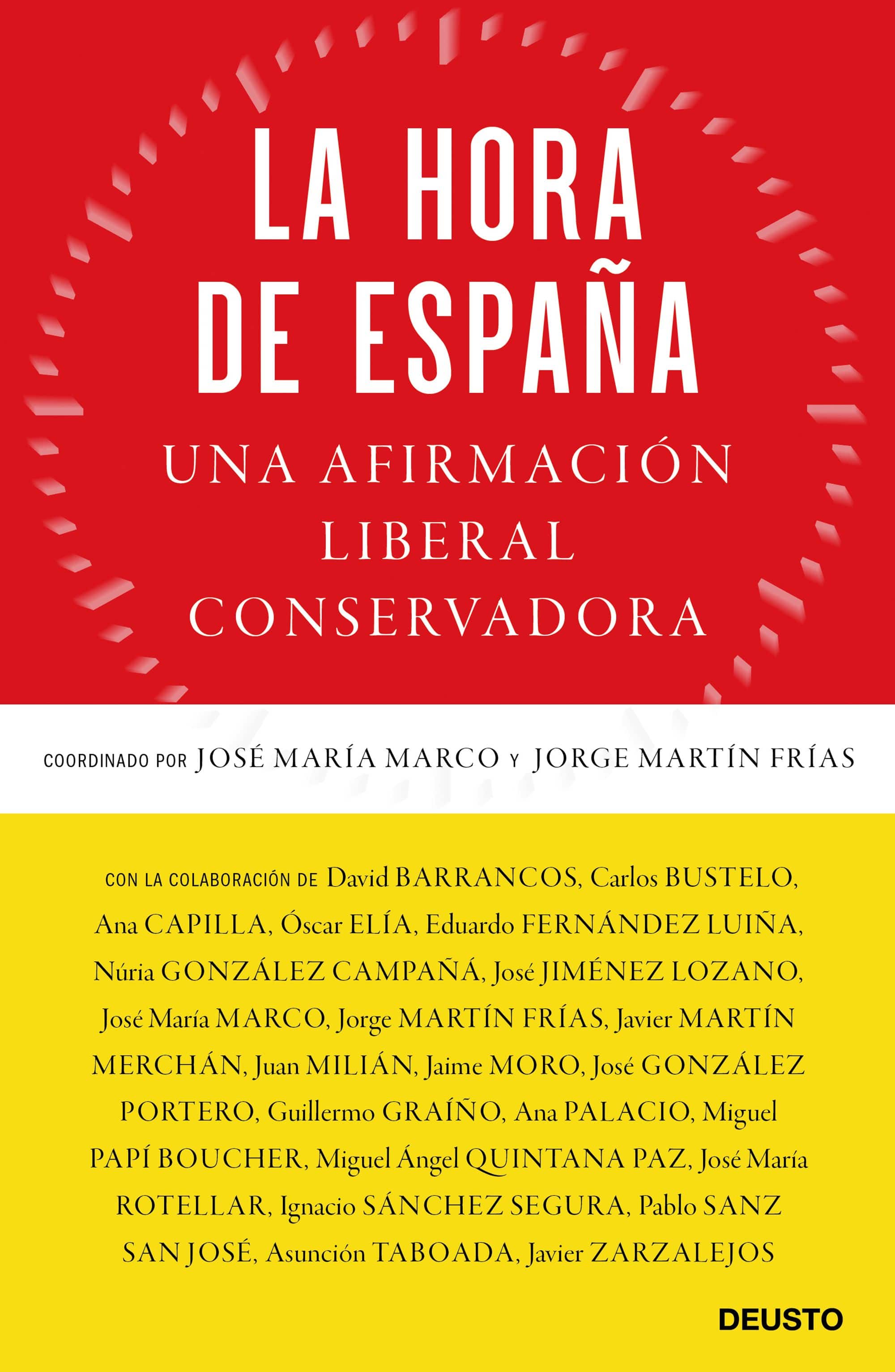
Por Guillermo Graíño
François Poulain de La Barre y John Stuart Mill comienzan sus seminales ensayos sobre la igualdad de los sexos con una advertencia parecida: ambos señalan que están luchando contra una opinión dominante arraigada en factores irracionales. Siendo esto así, solicitan al lector que les conceda la oportunidad de desplegar sus argumentos. La Barre, en el siglo XVII y utilizando un vocabulario que muestra el vínculo entre Descartes y la Ilustración, advierte que debemos “renunciar a los prejuicios para tener conocimientos claros y distintos”[1]. Mill, ya en el XIX, también defiende que la dificultad de tratar sobre el papel de la mujer no radica en la falta de claridad del asunto, sino en “el alud de sentimientos contra los que hay que disputar”[2]
Hoy, prejuicio y razón parecen haber intercambiado posiciones. En su situación actual, el feminismo se sigue percibiendo como una teoría crítica que produce un profundo desvelamiento en quienes observan el mundo social con ayuda de sus herramientas interpretativas. La realidad, sin embargo, es que el mayor obstáculo para la deliberación está ahora en su lado. Existe un muro de emoción y rabia que ha dado forma a una convicción profunda sobre la cual resulta cada vez más difícil debatir. En cierto sentido, es algo normal y ocurre con toda creencia que goza de algún tipo de preminencia pública. No obstante, una diferencia interesante consiste en que esas creencias hoy moralmente preminentes, aceptadas y asimiladas a menudo de manera tan heterónoma como en otros tiempos, poseen para sus defensores un aura de sofisticación filosófica de la cual carecen unos oponentes guiados por el prejuicio o por el mero interés en mantener una posición privilegiada.
En suma, quien quiera argumentar hoy contra las posiciones maximalistas del feminismo dentro del espacio público se ve en la situación de rogar que sus argumentos sean pesados con ecuanimidad, que no se atribuya su posición a una pura irracionalidad –o, en su defecto, a vileza moral. Vivimos claramente en sociedades más pluralistas que las que habitaron Mill y La Barre. Existen, no obstante, señales alarmantes. Muchos autores, y desde muy diversas perspectivas, han teorizado sobre las razones por las que el debate público se ha hecho, en general, crecientemente difícil. Hace ya décadas, Christopher Lasch diseccionó el narcisismo de las nuevas generaciones y Allan Bloom la corrupción de las universidades. Más recientemente, Mark Lilla, Francis Fukuyama o Jonathan Haidt han elaborado diagnósticos sugerentes.
Lo que nos interesa resaltar ahora es la compleja dinámica que existe en la relación entre derechos fundamentales, opinión pública y pluralismo. Las sociedades liberales acaban absorbiendo en su opinión de una manera muy potente las posiciones que se considera que defienden derechos básicos, y condenando al ostracismo las posiciones que se oponen a dichas conquistas. Es una lógica social hasta cierto punto inevitable: el pluralismo real se asienta sobre lo discutible, y cuando los derechos pasan a considerarse fundamentales ya no se discuten. Por ejemplo, apenas una generación después del incidente de Rosa Parks en el autobús, prácticamente nadie que no estuviera en los márgenes de lo políticamente aceptable consideraría que ella no tuvo derecho a hacer lo que hizo. El problema viene cuando, dentro de sociedades ya plenamente liberales, el radicalismo político presenta sus posiciones más discutibles y maximalistas como perfectamente equivalentes a una defensa irrenunciable de derechos civiles. Esta suerte de recurso, que podríamos denominar reductio ad Parksum, dificulta profundamente los debates públicos razonados y reduce el ámbito sobre el cual es posible articular pacíficamente el pluralismo. Así, la creciente interpretación de las cuestiones políticas como cuestiones fundamentales de derechos que deben quedar al margen del debate está en el origen de una preocupante polarización emocional en las sociedades occidentales.
En este sentido, el feminismo radical ha sido ejemplar: ha usado la legitimidad del proyecto original para tratar de inmunizar los postulados más discutibles de una teoría hipertrofiada. Desde su perspectiva, nunca se será demasiado feminista, por la sencilla razón de que el fin último de todo feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, y nunca se puede tener demasiado de eso. Así, se pretende obviar el carácter problemático de, por ejemplo, 1) ¿cómo entender la igualdad? (¿igualdad de oportunidades o de resultados?); 2) ¿qué es legítimo sacrificar para conseguir ese fin?; 3) teniendo en cuenta las respuestas a las dos anteriores preguntas, ¿cómo implementar efectivamente esa igualdad? La complejidad real de estas cuestiones queda, pues, disuelta en una exigencia de apoyar cualquier posición que venga de quien reclama el respeto a un derecho fundamental, y de quien ostenta la titularidad heredada de la noble etiqueta.
Seguir leyendo en La Hora de España (Deusto, 2020)
Guillermo Graíño es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria
[1] François Poulain de La Barre, De l’égalité de deux sexes, Librairie Arthème Fayard, 1984, p. 9.
[2] John Stuart Mill, On Liberty and The Subjection of Women, Penguin Classics, 2006, p. 133.


