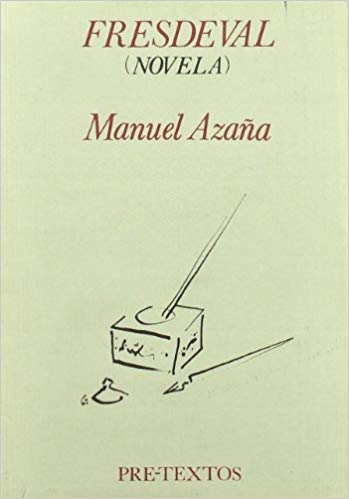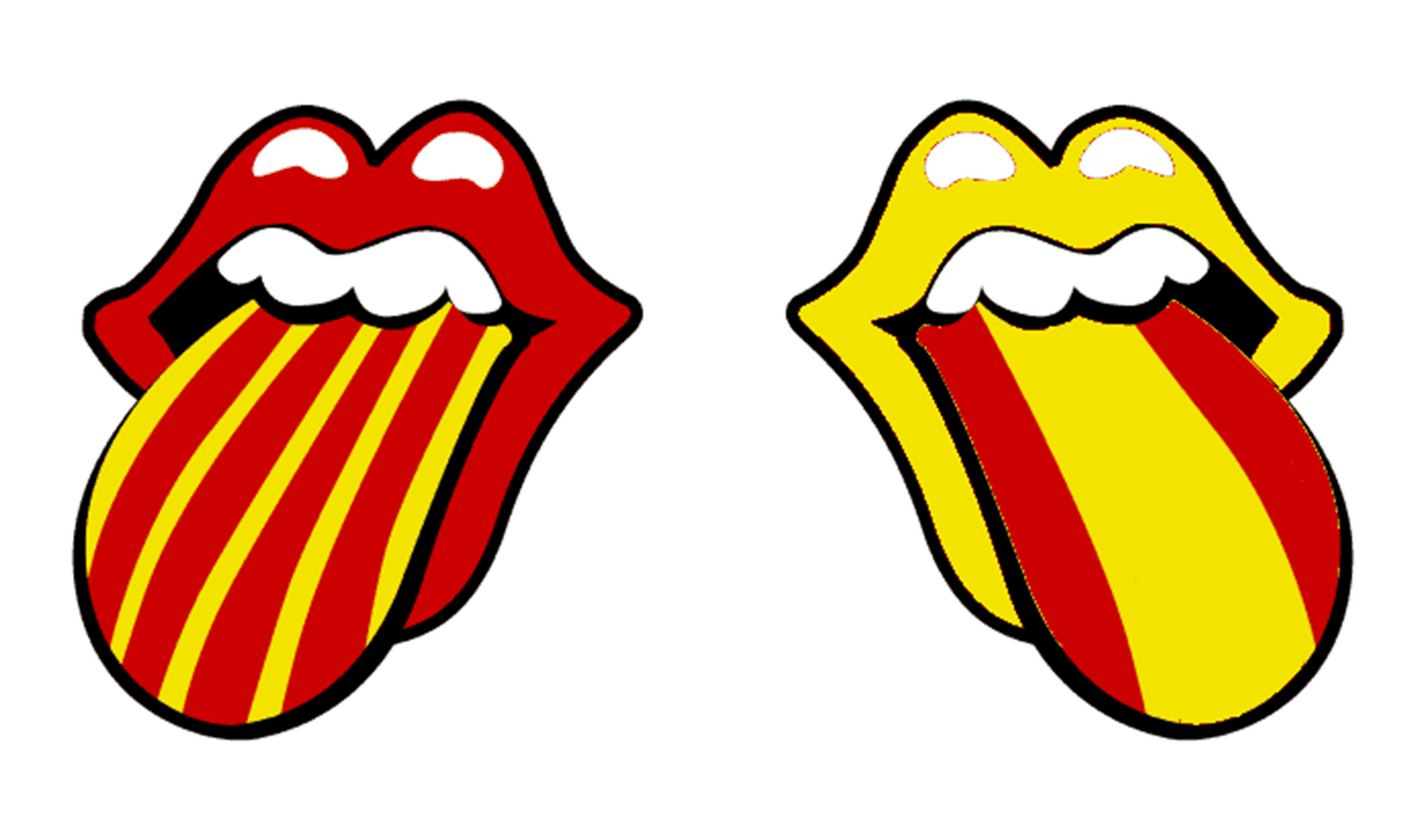“Fresdeval”, de Manuel Azaña. Introducción

El fondo de la nada. Biografía de Manuel Azaña
Manuel Azaña empezó a escribir su novela Fresdeval tras el fracaso del pronunciamiento de Jaca, en diciembre de 1931. Escondido en casa de su suegro, y habiendo hecho correr el rumor de que se encontraba en Francia, completó el primer capítulo de la novela, así como parte del segundo, que quedó interrumpido tras el triunfo republicano en las elecciones municipales, exactamente el 14 de abril de 1931. En 1934, tras el poco éxito obtenido por las izquierdas en las elecciones del año anterior, vuelve al trabajo literario. Los acontecimientos de octubre en Barcelona y Asturias, el encarcelamiento de Azaña y la campaña propagandística que culmina con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 interrumpen de nuevo la obra. Azaña piensa en continuarla, aunque posterga el ponerse manos a la obra, una vez elegido Presidente de la República y, en un postrer intento, ya en el exilio francés, poco antes de su muerte ocurrida en 1940.
La chispa que inspiró tan largo trabajo fue una visita, en 1926, al monasterio burgalés de Fresdelval. Cipriano de Rivas Cherif describe largamente, en su Retrato de un desconocido, la emoción que en su amigo provocó la visión del monumento arruinado tras la desamortización.[1] Azaña, en las notas personales redactadas con ocasión de aquella excursión, deja un rastro más escueto: “El sepulcro de Padilla en Fresdeval (sic), hoy en el museo”.[2] Pero añade algo más, al relacionar esta breve anotación con dos temas importantes. El primero, la sensibilidad ante las formas de expresión de lo popular. Rivas Cherif también apunta el regocijo de Azaña ante el nombre vulgar del palacio burgalés de la princesa de Éboli, que no otra cosa es la “Casa de la Puta (del rey)” de la nota de 1926.
También aparece aquí por vez primera un personaje que poco más tarde será el protagonista de una de las obras más enigmáticas de su autor, el relato titulado Viaje de Hipólito. Hipólito está ya plenamente caracterizado: “Lo que importa es la reacción de Hipólito, una angustia, un dolor, una maldición, un desprecio, un rompimiento, un deseo de cometer una acción inmoral y bárbara. Quería librarse del afán restaurador”.[3] La sensibilidad ante lo popular, que se perpetúa en el tiempo, y la necesidad de un acto violento de ruptura encuadran la emoción ante la ruina, que es, por su parte, ambivalente: contemplación admirativa de una obra trabajada por el tiempo, y por lo tanto desprendida ya de todo significado que no sea el de su pura belleza, pero también aflicción por el desapego que una cultura demuestra a su patrimonio. Estos tres temas -lo popular, la “acción inmoral y bárbara” y la ruina- constituyen los tres grandes “leit-motiv” de Fresdeval.
Los Azaña en Alcalá de Henares
El primer gesto de Azaña, en la ficción novelesca, consiste en trasladar la abadía de Fresdelval, ahora sin la primera “l”, a las cercanías de Alcalá de Henares, su ciudad natal. La relación de los Azaña con la ciudad venía de lejos. Ya a finales del siglo XVIII vivieron en Alcalá tres Azaña, Diego, labrador, y Miguel y Nicolás, escribanos.[4] El hijo de Nicolás Azaña, Esteban, escribano del juzgado, se interesa por los asuntos públicos. Liberal doceañista, secretario del Ayuntamiento, proclamó la Constitución de Cádiz en 1820 desde un tablado de la Plaza Mayor, y luego desde el púlpito de la Iglesia Magistral. En 1823, siendo secretario del Ayuntamiento, intentó calmar el furor de los alcalaínos que, azuzados por el clero, asediaban la Casa Consistorial. En 1843, anunció la proclamación, también en la Plaza Mayor, de Isabel II Reina de España, y a él se dirigió el alcalde liberal, José Arpa, repuesto tras la revolución de 1854, para ofrecerle una vez más el cargo de secretario del Ayuntamiento.[5]
Gregorio Azaña y Rojas continúa la tradición liberal de su padre. Participa en los acontecimientos de 1854, organiza la Milicia Nacional, y resulta elegido vocal de la Junta revolucionaria de Alcalá en 1868, aunque no forma parte del Ayuntamiento votado -por sufragio universal- poco después. A pesar de su pregonado republicanismo, su intervención en los sucesos revolucionarios de ese año revela la zona templada en la que se sitúan sus ideales políticos. Ante una posible convocatoria de la Milicia Nacional por el Ayuntamiento, Gregorio Azaña habría preferido esperar la iniciativa del Gobierno de la nación, algo contradictorio con el espíritu mismo de la Milicia Nacional, independiente de cualquier autoridad central. También mostró su desacuerdo con la incautación de un edificio religioso para la Milicia y el Ayuntamiento. En cambio, el Gobernador de la provincia le nombra, en 1869, perito repartidor de la propiedad, con el asentimiento de la municipalidad de Alcalá.
Cuando, en 1861, la Sociedad de Condueños de Alcalá cedió el edificio de la Universidad Complutense a los padres Escolapios para que instalaran allí un colegio, las escrituras quedaron formalizadas ante Gregorio Azaña. “Escribano labrador”, como se define él mismo en un documento oficial, había sabido sacar partido de la desamortización, con la compra, entre otras, de la finca aún hoy conocida como “Los barrancos de Azaña”.[6] La familia iba también tejiendo lazos de parentesco con otros miembros de la oligarquía alcalaína. Gregorio Azaña se casa con Concepción Catarineu, hija de Esteban Catarineu, un catalán de Arenys de Mar, instalado en Alcalá desde 1819, fundador de una dinastía de fabricantes de jabón, y beneficiario, como él, del proceso desamortizador.[7]
De este matrimonio nace en 1850 Esteban Azaña y Catarineu. Esteban Azaña forma parte de la primera promoción que salió de las aulas de los Escolapios. Entre sus compañeros se cuentan Manuel Ibarra, del que volveremos a hablar, Andrés Rosado y Manuel Septién, que serán grandes propietarios, Eduardo Argueda, también propietario, y el mayor contribuyente de la ciudad, Ramón Ugarte, capitán de caballería, y Felipe Guío, sacerdote y beneficiado de la catedral de Vic.[8] En otras palabras, la clientela de los Escolapios constituía lo más granado de la clase pudiente de Alcalá, y un buen botón de muestra del conjunto de la oligarquía española. El puesto de Esteban Azaña en el círculo dirigente local está tan firmemente asentado que ni siquiera le es necesario pasar por la Universidad, ni obtener esa carta de presentación que es la notaría, exhibida con orgullo por su padre y por su abuelo. Esteban Azaña y Catarineu es, sin más, un propietario. Además de sus tierras, se ocupa de la fábrica de tejas, de un molino de chocolate instalado en su propia casa de la calle de la Imagen, así como de la gestión de una fábrica de jabón de sus parientes los Catarineu. Este dinamismo -relativo: siempre trabaja en empresas fundadas por los demás- le lleva a ocupar en diversas ocasiones cargos municipales relevantes: concejal, juez municipal suplente -en 1881-, alcalde, por fin. Su programa electoral de 1885 apenas presenta otro argumento que no sea la reducción de la contribución municipal.[9]
Cuando, en junio de 1884, Alfonso XII visita Alcalá de Henares, Esteban Azaña en nombre de la municipalidad, le ofrece un “exquisito almuerzo” -la cita es de la Historia de Alcalá del propio Esteban Azaña- servido por Lhardy.[10] Seducido por la monarquía, contribuye a frustrar, en 1886, el pronunciamiento republicano del general Villacampa. Su padre Gregorio, que a pesar de su republicanismo no logró evitar la intervención de su hijo, se apuntó un éxito simbólico al impedir que Esteban aceptase el título de conde de Zulema con el que la reina regente María Cristina quería significar su agradecimiento por tan meritoria contribución a la estabilidad y, tal vez, por las almendras garrapiñadas que Esteban Azaña le ofreciera durante la visita de 1884.[11] Caballero de la distinguida Orden de Carlos III, presidente del Casino de Alcalá desde su fundación, la evidente moderación de Esteban Azaña no logró evitarle una activa oposición, en el propio Ayuntamiento, por parte de sectores más conservadores.[12] El enfrentamiento más grave se produjo en 1880, cuando Esteban Azaña cerró El Heraldo Complutense, un periódico cercano al marqués de Ibarra, uno de los hombres más poderosos de Alcalá. El Heraldo había emprendido una campaña sobre los problemas de orden público que asolaban la ciudad bajo la égida en exceso permisiva de Esteban Azaña.[13] En su Historia de Alcalá, publicada en 1883, recordará el incidente, y lo atribuirá entonces a “aquellos ardores juveniles”, habiendo transcurrido desde entonces tres años: mucho debió madurar el liberal alcalaíno en tan poco tiempo.[14]
Su Historia de Alcalá está dominada por la necesidad de atraerse la simpatía ajena, una prediposición sentimental denostada años más tarde por su hijo Manuel. Pero aun dejando de lado sus indiscutibles virtudes eruditas, eso mismo hace de la Historia de Alcalá un documento muy valioso acerca de la tragedia del liberalismo español bajo la Restauración. Esteban Azaña realizó con ella un esfuerzo ímprobo por rescatar, entero, el pasado de su amada ciudad. Detalla, en páginas interminables, el fasto de las ceremonias religiosas, recuerdo de la antigua gloria de Alcalá. También cita generosamente los sermones del doctor Laso, “párrafos tan brillantes como tenebrosos”, con los que este sacerdote instigó a las partidas realistas a asaltar, en 1823, las casas de notorios liberales, entre ellas la de los Azaña.[15] Lo más patético de esta demostración de buena voluntad es que no fue reconocida, por algunos sectores, hasta mucho más tarde. Más exactamente, hasta 1950, año en el que Anselmo Reymundo Tornero, importante erudito alcalaíno, publicó sus Datos históricos deja ciudad de Alcalá. Con una guerra civil de por medio, ya era posible la magnanimidad. Es el propio Reymundo Tornero quien alude a la polémica suscitada por la Historia de Alcalá de Esteban Azaña: según algunos, el autor había pecado por omisión, al no detallar lo bastante las represalias y los actos de violencia cometidos por los liberales contra sus adversarios políticos.[16] Hay que dejar constancia, por otro lado, de que, hasta hoy, la Historia de Alcalá de Esteban Azaña, además de sus méritos propios, exhibe el de ser la única visión global de la vida de la ciudad en el siglo XIX.
Esteban Azaña fue también el autor de una novela, entre lo rosa y lo tremebundo, titulada Ludivina, y publicada en 1879.[17] Ludivina cuenta la historia de una pasión amorosa, felizmente no consumada, entre dos hermanos, Ludivina y Arturo, desconocedores ambos de los lazos de parentesco que los unen. El marco histórico -las guerras civiles del siglo pasado, el liberalismo de la familia de Ludivina, el carlismo a la fuerza de Arturo- es revelador, pero más aún lo es el geográfico: una pequeña ciudad de provincias, que pesa en el destino de los protagonistas por medio del rumor, la maledicencia y la calumnia. La misma atmósfera enrarecida con la que debió de tropezar el autor de Ludivina en su actuación como alcalde, y que también rodea el episodio de su boda, in articulo mortis, con una mujer más joven. Según cuenta Rivas Cherif, la madre de Esteban le obligó a contraer un tal matrimonio, en vista del desamparo en el que quedaban los hijos de éste, huérfanos de ambos padres.[18] Según la tradición alcalaína, como es de suponer, los motivos de la boda fueron muy distintos. El caso es que la familia de Josefa Díaz Gallo, primera esposa de Esteban Azaña, no aceptó de buen grado el legado que éste dejó a su segunda mujer. Félix Díaz Gallo, tío materno de Manuel Azaña, y muy querido de éste, entabló un pleito, largo y costoso, saldado con la aceptación de una pensión vitalicia por la breve consorte.[19]
La infancia de Manuel Azaña en Alcalá de Henares no debió de ser muy feliz, marcada como lo estuvo por la muerte de sus padres antes de cumplir él los once años, y el pleito familiar subsiguiente. La “casa triste” de los diarios de los años treinta es su casa natal de la calle de la Imagen, y el protagonista de El jardín de los frailes, muy probable trasunto en esto de su autor, ve en Madrid “el comienzo de la vida”.[20] La que lleva Azaña en Madrid, después de licenciarse en Derecho, es la típica de un señorito de buena familia. Le pone punto final en 1903, al volver a Alcalá. En 1933, tras la aprobación de la ley de Reforma Agraria, Azaña anota en su diario: “De todo el Gobierno, el único que ha sido labrador soy yo. Diez años”.[21] Se percibe bien el orgullo, recuerdo sin duda consciente de su abuelo Gregorio, el “escribano labrador”. Pero Azaña, en plena vorágine política, debía de haber olvidado el diletantismo con el que encaró, treinta años antes, su nueva profesión. José María Vicario, amigo suyo de Alcalá, no disimuló su escepticismo al contemplar cómo Manuel y su hermano Gregorio se disponían a recorrer sus tierras y ejercer de labradores… en una tartana recién comprada. Como era previsible, no cosecharon los éxitos esperados. Tampoco lograron alcanzarlos en sus empresas industriales. La fábrica de electricidad fundada por los dos hermanos no supo competir con las otras dos ya existentes en Alcalá. La decisión de optar por sendos puestos en la Administración del Estado debe ser considerada, en consecuencia, como una forma realista de salir del callejón sin salida en el que ambos se encuentran en 1910.
Resulta comprensible que Azaña no guardase muy buen recuerdo de su ciudad natal. Durante su estancia en París, en 1912, se niega a contestar, durante dos meses, a una carta de su amigo Vicario. La juzga “excesivamente alcalaína”. Por fin, le dice tajantemente, tras una descripción corrosiva del ambiente de la ciudad: “La seguridad de haberme arrancado para siempre a estos encantos es una de mis mayores satisfacciones”.[22] Al volver de Francia, y tras una visita a Alcalá, lamenta los largos años allí perdidos.[23] Y cada vez que va allí de excursión, en los años treinta, una anotación en su diario da constancia de la tristeza que la ciudad le causa. Por su parte, muchos alcalaínos, incluso algunos muy jóvenes, mantienen vivo un cierto recelo ante la figura de Azaña. En parte por el rechazo, nunca disimulado, del propio Azaña, y en parte también por haberse transmitido la leyenda de un Azaña muy poco sensible a las necesidades de su ciudad en momentos de grave crisis económica y social, como fueron los años treinta. En cuanto a este último reproche, Azaña, corno político, se negó siempre a formarse clientelas. Respetó a rajatabla ese principio de la democracia parlamentaria según el cual el representante elegido lo es siempre como representante de toda la nación y no de unos intereses locales o sociales particulares. Del mismo modo que Azaña no comprometió su influencia en favor de Alcalá, tampoco lo hizo respecto de Valencia, cuando fue elegido por esta circunscripción en 1931, ni por Bilbao en 1933.
Por lo que se refiere al posible rencor de Azaña hacia su ciudad, no conviene simplificar una relación muy complicada. En Madrid, en el invierno de 1903, sueña con el paisaje alcalaíno.[24] En París, en 1912, envía a Vicario una postal de la place de la Concorde; la llama la “plaza de Cervantes”. [25] En 1919, de nuevo en Francia, se entera de la próxima tala de los árboles de la “glorieta Bernarda”, en su ciudad, al lado de su propia casa. Inmediatamente, escribe a Vicario: “Sería ya demasiada barbaridad, y habría que impedirlo a toda costa, con escándalo”.[26] Ya en los años treinta, anota en su diario, tras una de sus excursiones a la ciudad: “Alcalá y El Escorial, he aquí las raíces primeras de mi sensibilidad”.[27] En agosto de 1937 el entonces presidente de la República recibe noticias del bombardeo de su ciudad por la aviación rebelde. Escribe entonces en su diario: “Muchas casas derruidas. Me da lástima del triste pueblo. ¡Y yo que pensaba arreglarlo y mejorarlo tanto!”[28] Durante una visita a Alcalá, el mismo año, la tristeza por la destrucción se muda en desolación ante el aniquilamiento de lo que forma parte de su propia vida: “Se restaura un templo, un palacio, pero no un punto de la sensibilidad depurada, fugaz e inasible por su propia delicadeza. Vendrá quien ame y contemple otras cosas, en manera distinta. Pero aquéllas, desde el mundo de los sentimientos vuelven a la nada. ¡Guerra y revolución en Alcalá! Increíble. El mundo se desquicia. Ya sé: el artista padece más que nadie. ¡Fuego de Dios en el querer bien! Elegía del Campo Laudable”.[29] La relación de Azaña con Alcalá es infinitamente más complicada de lo que cualquier anécdota -y hay muchas, entre ellas un exabrupto: “De Alcalá, ni el polvo de las botas”- puede dejar suponer. Fresdeval hace visible, precisamente, este nudo de imposible simplificación.
Alcalá de Henares en Fresdeval
A principios del siglo XX, Alcalá había evolucionado hacia una relativa modernización. Pero lo que de verdad la caracteriza no es esto, sino la enorme importancia que todavía entonces tenían acontecimientos ya muy lejanos en el tiempo. El primero, sin duda, es el traslado de la Universidad a Madrid, que data de 1836. Efecto de la mentalidad liberal, racionalista y centralizadora, pero vivido por los alcalaínos como un expolio, el traslado de la Universidad contribuyó, según el análisis de Esteban Azaña, a levantar “una barrera entre el pueblo de Alcalá y las ideas liberales, haciendo o convirtiendo a esta ciudad en una de las más absolutistas de la nación”.[30] En el fondo, los liberales alcalaínos no supieron sortear esta trampa, obligados como estaban a defender, por razones de supervivencia y de orgullo local, pero en contra de sus propias ideas, una institución escorada al absolutismo, como lo demuestra un duro comentario de Quintana: “La Universidad de Alcalá se ensoberbece de deber su fundación a Cisneros.”[31] Otra consecuencia del traslado de la Universidad –o tal vez su verdadera causa- fue el empobrecimiento de la ciudad. La población pasa de 1.222 vecinos en 1826 (4.571 habitantes) a 864 (3.968) en 1845. La desamortización, la segunda gran decisión liberal que afecta contundentemente a Alcalá, no mejoró, ni mucho menos, las cosas. Descuajó, eso sí, las raíces económicas del poder de la Iglesia. Perdurablemente, además: la Iglesia Magistral, otro de los orgullos de la ciudad, tuvo que ser cerrada en 1902. De ella, además, se beneficiaron bastantes familias locales. Pero la desamortización no quebró la hegemonía ideológica del clero, ni introdujo elementos innovadores en la explotación agraria.
La fluidez en la propiedad, bien reflejada en Fresdeval, contrasta con el anquilosamiento de las relaciones sociales. Alcalá de Henares sigue siendo, a lo largo de todo el siglo, una ciudad eminentemente rural, dominada por unas cuantas familias ya bien situadas antes de la desamortización. Quienes dan muestras de un mayor dinamismo se ven obligados a desplazarse a Madrid. Es el caso de Zenón Catarineu, que abre dos fábricas de jabón en los alrededores de la capital y termina por instalar un almacén en la calle Fuencarral.
Si la operación de venta de tierras que se prolonga a lo largo de más de veinte años (entre 1835 y 1869) constituye un éxito comercial, la venta de las fincas urbanas desamortizadas se salda con un serio fracaso. Al traslado de la Universidad, que deja sin uso los edificios de los muy numerosos colegios y residencias de estudiantes, se añade ahora la extinción de las órdenes, con la consiguiente salida al mercado de un fabuloso, pero inutilizable, patrimonio urbano. Esteban Azaña describe así la apariencia espectral de la ciudad en esos años: “…el estado de la ruina de Alcalá, en cuyas calles crecía la yerba como en el campo, cuyo sombrío y triste aspecto, al que contribuía la soledad de sus edificios, daban a la ciudad el tinte de un pueblo encantado; por doquier ruinas, por doquier edificios abandonados y casas deshabitadas (…), y hasta el plañir de las campanas de su Iglesia Magistral parecía a los habitantes de aquellos días sonar tristes y quejumbrosas ante desdicha tanta.”[32] En vista de la poca demanda privada, el Estado decide reconvertir algunos edificios. Ya Olózaga, en una famosa visita a Alcalá el 27 de diciembre de 1835, como ministro liberal plenipotenciario, destinó a cárcel del partido un convento que él mismo ordenó desalojar. (Esta breve estancia, que constituyó una verdadera revolución local, fue bautizada como “la inocentada” por los sectores más ultramontanos de la ciudad.)[33] En 1852, el Gobierno ordena la instalación de un presidio en Santo Tomás. Y un año después, es arrasado el colegio de los Carmelitas Descalzos -cuyo primer rector fue, según algunos autores, San Juan de la Cruz-, para levantar en el solar la única cárcel de mujeres de toda España, la Casa Galera.[34] Capaz para quinientas reclusas, llegó a albergar más de mil en 1882. El canónigo de la Magistral que proporciona estos datos comenta: “Estarán como piojos en costura.”[35] En 1902, las presas son trasladadas a Madrid, y la cárcel, destinada a “Reformatorio de jóvenes delincuentes”. Cambiará de nombre otras tres veces hasta 1939: sucesivamente, “Escuela Industrial de Jóvenes” (1905), “Escuela de Reforma” (1928) y, de vuelta a los orígenes, “Talleres penitenciarios”, en 1939.
La otra gran idea del Estado liberal, para aprovechar los inmensos edificios abandonados tras la desamortización, consiste en hacerlos ocupar por el Ejército. El convento de la Victoria, por ejemplo -tal como aparece en Fresdeval– pasa a ser hospital militar, y en otras fábricas dedicadas hasta entonces a la caridad o la oración, se instalan los regimientos de Coraceros, Artilleros y Húsares. La tradición se ha perpetuado, y uno de los aspectos más sorprendentes de la Alcalá moderna es descubrir algunos venerables edificios religiosos de tiempos de los Austrias adornados con la panoplia barroca de la simbólica militar.
Gracias al Ejército y a los presidios, la ciudad sobrevive e incluso cobra una nueva vida, para enfrentarse también a problemas inéditos. En 1869, el alcalde solicita del Gobernador de Madrid varios vigilantes permanentes para la ciudad. Justifica su petición en los conflictos derivados de la presencia en la ciudad de unos 2.500 militares, más 1.500 reclusos, que atraen a la ciudad a una masa de gente de difícil clasificación: “Unos (acuden) sólo al interés personal pero otros, por desgracia, al pillaje y la vagancia, produciendo el escándalo y el malestar de la desconfianza en estos honrados y pacíficos vecinos…”[36] La instalación del ferrocarril en 1859, al facilitar las comunicaciones, vino a empeorar esta situación. “¿A qué recordar yo ahora grandezas que no existen para Alcalá sino convertidas en ruinas tristemente patéticas, que sólo producen dolor en el corazón, llanto en los ojos…?”[37] Así se expresaba en 1857 un notable, Bernardo Rodrigo, en el traslado de las cenizas de Cisneros a la Magistral, uno de los deportes favoritos de los alcalaínos en el siglo XIX.
No tiene nada de particular que ni los presidios ni los militares lograran borrar el recuerdo del pasado prestigio. Tanto más cuanto que Alcalá no había sabido dotarse de nuevas formas de riqueza, de bienestar social o de identificación colectiva. La belleza misma de la ciudad, ahora decadente, impulsaba a proyectar sobre una escenografía magnífica las fantasías de la nostalgia. Esteban Azaña, de nuevo, es paradigma de esta perpetua obsesión por lo pretérito. Continuando la labor de la Sociedad de Condueños, que salvó el edificio de la Universidad de una casi segura destrucción a manos de su propietario, restaura y ordena la plaza de las Bernardas -tan querida por Manuel Azaña-; impulsa la construcción del monumento a Cervantes en la Plaza Mayor; y reconstruye la columna dedicada al Empecinado, cerca de la Puerta del Vado. Los tres gestos son significativos: el primero, por recuperar para el uso público uno de los lugares más hermosos de Alcalá; el segundo, porque con él toma cuerpo una de las manías locales –“el buen alcalaíno”, según Azaña, “créese no menos que copartícipe en el Quijote, e incluso generador alícuota de la persona de Cervantes”-; el último, por reincorporar al paisaje urbano un símbolo liberal, y patriótico -El Empecinado salvó a Alcalá de un casi seguro saqueo por los franceses en 1813-, destrozado por el furor realista en 1823.[38] Este afán por restablecer la continuidad histórica disimula mal, al no ir acompañado de un proyecto para el presente, la nostalgia e incluso la autocontemplación. En el fondo, la necesidad de negar la historia: el afán restaurador del que Hipólito, en la anotación personal de Azaña en 1926, quiere librarse.
Para comprender el camino emprendido por Azaña al escribir Fresdeval es imprescindible tener en cuenta la peculiar disposición urbanística de Alcalá, y cómo ésta va a ser reflejada en la novela. La ciudad está construida en torno a dos núcleos claramente diferenciados. La ciudad medieval, por un lado, surgida alrededor de la iglesia -luego Magistral- dedicada al culto de los Santos Niños, Justo y Pastor, martirizados en ese mismo lugar durante las persecuciones del emperador Diocleciano. Al este, prolongándola y articulada con ella gracias a la antigua Plaza del Mercado -Plaza Mayor-, y a las calles Mayor y Libreros por el norte y Escritorios y de Roma por el sur, la ciudad universitaria, creada por Cisneros de nueva planta, con plena autonomía arquitectónica -las casas propiedad de la universidad ostentaban el escudo del cardenal-, económica -al estar dotada la Universidad de rentas propias- y jurídica -no podía faltarle un fuero especia1.[39] La gloria y el orgullo de Alcalá de Henares constituía en realidad una institución -más aún, una pequeña ciudad- que le era, en buena parte, ajena. La relación estatutaria que unía a la Magistral con la Universidad -por voluntad de Cisneros, todos los canónigos de la primera eran doctores de la segunda-, si bien acabó provocando tensiones entre las dos instituciones, otorgaba a los clérigos un poder que el Ayuntamiento, es decir, la sociedad civil de Alcalá, era incapaz de compensar.
Pues bien, en la ciudad escenario de Fresdeval no queda ni rastro de la Universidad Complutense ni de la ciudad construida a su sombra. Tan sólo una alusión de Jesualdo de Anguix a las fachadas platerescas evoca la obra de Pedro Gumiel. La primera acción “bárbara e inmoral” perpetrada en Fresdeval consiste en amputar a Alcalá el objeto de su orgullo, aquello que ha dado sentido, incluso una vez desaparecido, a la historia de la ciudad. Más aún, situando su novela en el casco antiguo, Azaña se fija sobre todo en la parte sur de la ciudad, la comprendida entre la Iglesia Magistral y la Puerta del Vado, uno de los barrios populares de Alcalá. Tan sólo los antiguos palacios de la calle de la Victoria y de la calle de las Damas, convertidos en casas de vecindad, recuerdan, con sus blasones y sus fachadas labradas, a las grandes familias señoriales residentes en lo que en la Edad Media era el barrio cristiano. A lo largo del siglo XIX, y aun antes, esta parte de la ciudad, de grandes caserones manchegos, se ve invadida por los jornaleros, los albañiles y los pequeños artesanos. Trabajan en los campos cercanos o en talleres familiares: jabonerías, tenerías -fábricas de curtidos-, y tejares próximos a la carretera que arrancaba, hacia el sur, desde la Puerta del Vado. Allí estaba el tejar de los Azaña. No es raro encontrar entre ellos a pastores, pescadores -que sacaban el sustento del río Henares- esquiladores, carreteros y arrieros -reliquia de un pasado próximo en que Alcalá era un nudo de comunicaciones clave, y la sede de una feria importante-, labradores -pocos- y, siempre, varios pobres, algunos de los cuales figuran en los padrones de años anteriores como jornaleros.
Las condiciones de vida eran precarias. Parte del barrio se inundaba periódicamente con las crecidas del Henares. Lo llamaron -el nombre permanece- la Venecia, con un humor que Azaña, como se comprobará al leer Fresdeval, sabe apreciar. Los desagües y el alcantarillado -donde los había- solían estar obturados. El olor era fétido, y se mezclaba con los procedentes de las tenerías, del matadero y el de las basuras acumuladas en las calles. Apenas existía pavimentación, como lo demuestra una petición de los vecinos de la Puerta del Vado -en 1902-, para que se dote a la plaza de un par de pasos de adoquín con el fin de poder llegar a la fuente en días de lluvia.[40] Este barrio y sus habitantes son los protagonistas de buena parte de Fresdeval. Ellos han constituido desde hace siglos la base misma, explotada hasta la médula, del prestigio de la Universidad y de la Magistral, que desde aquí se perciben con claridad, pero en negativo. La Universidad y la Magistral son “el invasor imperante”, “las obras del estilo”, “la historia”: “La historia cabalga sobre lo rústico y le arranca el pellejo para adobarse ilustres pergaminos.” Sin solución de continuidad, los habitantes de este barrio han pasado después a servir a los nuevos propietarios de las tierras y de las pequeñas fábricas características de la zona y, en el fondo, bien poco representativas del nuevo orden industrial. El ferrocarril no ha aportado gran cosa. Más bien, ha desbaratado los circuitos comerciales tradicionales y ha contribuido al empobrecimiento de esta parte de la ciudad. A partir de 1859, la Puerta del Vado que, con su posada -la mayor de Alcalá- canalizaba un tráfico de gran volumen, entra en una fase de decadencia. Tampoco los cambios políticos han contribuido a dinamizar el barrio.
Está por hacer la historia política de Alcalá, pero algo puede deducirse de la lectura de la documentación de archivo y de la de la prensa de finales del siglo pasado y principios de éste. La oferta política es variada, y se expresa en una extraordinaria diversidad de revistas y periódicos, supervivencia del espíritu intelectual de la ciudad. El partido agrario cuenta con La Voz Rural; los liberales, con La Defensa; y los republicanos con La Verdad. El Amigo del Pueblo es católico y El Heraldo Complutense, conservador. También se publican un buen número de revistas satíricas, como El Eco de Camarmilla, El Tío Camarmilla y, en esta misma línea, Brisas del Henares y La Avispa, ambas fundadas por Azaña y algunos amigos suyos. La Avispa lo fue, en 1910, por Azaña, un concejal socialista -Antonio Fernández Quer- y otro carlista, Francisco Villalvilla. Ejemplo, tal vez exagerado pero significativo de cómo la prensa alcalaína no era vehículo de opciones políticas arraigadas y capaces de trascender el ámbito de la ciudad, sino de informaciones, querellas e intereses puramente locales. Esta impresión está por confirmar, pero es lo que Azaña refleja en Fresdeval.
De la existencia del movimiento republicano dan testimonio tan sólo dos alusiones: una tertulia en una rebotica, que efectivamente existió, en la farmacia de Monsó; y la anécdota del criado de Anguix, que sueña con el advenimiento de la República al son de las campanas. Según contó Azaña en una entrevista del año 31, en su casa había un criado, al que llamaban “Cacharro”. “Cacharro” tenía por costumbre dirigir discursos al futuro Presidente de la República española: “Manolito: un día oirás repicar las campanas. Y tú dirás: ‘¿Qué pasa que repican las campanas?’ ¿Y sabes lo que será? ¡Será que ha venido La Niña!”[41] Una frase puesta en boca del “tío Barranco”, y un hermoso comentario del narrador acerca de la dignidad del trabajo de los hombres contienen, tal vez, la única referencia de todo Fresdeval al socialismo alcalaíno, que Azaña conocía muy bien. Prueba de ello es su amistad con Antonio Fernández Quer, albañil, concejal y diputado por el PSOE en 1931, así como la conferencia El problema español, que Azaña pronunció en la inauguración de la Casa del Pueblo de Alcalá, en 1911.
En cualquier caso, y al margen de la amputación brutal que aísla a una colectividad de su historia, Azaña, en su novela, apenas inventa nada. El escenario, ya lo hemos visto, es el real. Los personajes que lo pueblan son, por su parte, transposiciones de otros que Azaña mismo conoció o de los que, sin duda, oyó hablar. En la posada de la Puerta del Vado, hoy derruida, se reunía, efectivamente, una tertulia, presidida por Felipe Martínez Veleña, alias “Felipón”; en Fresdeval, Azaña lo llama Mariano Baleña o Beleña -en los fragmentos inéditos hasta ahora-, o bien Orche el posadero, siendo Orche el apellido de varios alcalaínos del siglo pasado, entre ellos un sacerdote vinculado a la Magistral, y un delincuente, Cividanes, contertulio del “cónclave de la posada” y tejero en la novela, existió también, y también ejerció como tejero en el siglo pasado. El “tío Casadillo”, “sacapotras” en la novela, fue en realidad un cabrero, que vivió en la segunda mitad del siglo XIX. Según cuenta Azaña en la entrevista ya aludida, publicada en la revista Estampa en 1931, el “tío Casadillo”, además de recorrer toda la ciudad con su rebaño, vendiendo leche, practicaba el oficio de curandero: “Curaba de la opilación poniendo lagartijas en la boca del estómago, y las tercianas, con lagartijas metidas en un alfiletero.” En la novela, a punto están de aplicar el primer remedio a uno de los personajes, “Barula”, cortador en la ficción, fue un concejal, responsable de la tala de los álamos centenarios del paseo del Chorrillo, para sustituirlos por pinos; Azaña no le perdonaría nunca tamaña barbaridad: la venganza está bien clara. El parte de un alguacil, en 1897, informa que ha impuesto varias multas a Antero Briego, dueño de un establecimiento de vinos: el tal Briego tenía por costumbre dejar su carro en medio de la calle. El alguacil escribe en una ocasión “Briguagua”, lo que, tal vez, sea la clave del personaje llamado Evaristo, alias “el Guagua”, “barbero y sangrador”, naufragado en aguardiente.[42]
Más aún, la gran casa, llamada “la jabonería” -en la que se desarrolla la primera escena de Fresdeval y que será luego escenario del último encuentro entre los dos protagonista- existió realmente, y estuvo situada allí donde indica la novela: entre la cárcel, un prostíbulo y una iglesia, bastante cerca de la Puerta del Vado. En el mismo lugar que señala la novela fueron instalados los dos presidios, contigua la galera –de mujeres- al de hombres. El motín del que se habla en Fresdeval no es más que la síntesis novelesca de las múltiples rebeliones ocurridas en estas dos instituciones, atribuidas unas veces al hacinamiento de los reclusos, y otras –como en la ficción- a la mala calidad de los alimentos, cuyo suministro corría a cargo de comerciantes locales. Ya que la ciudad vivía, por lo menos en parte, de los presididos, más valía sacarles el mejor partido posible. Siendo alcalde Esteban Azaña, ocurrieron varios incidentes de esta índole. En septiembre de 1880, se retira una partido de pan de muy baja calidad y se impone una multa a los suministradores. En julio del mismo año, Esteban Azaña interviene para calmar a las presas de la Galera que, amotinadas, no hacían caso ni de advertencias ni de tiros al aire. En junio de 1884 y septiembre de 1902 –el motín de la novela tiene lugar en 1903- se producen los dos más graves, con enfrentamientos entre las fuerzas de orden público, el Ejército y los presos. El segundo, que colapsó la vida de la ciudad durante toda una noche, constituyó una verdadera toma de la cárcel por los reclusos.[43]
En cuanto a los prostíbulos –otra forma de repartir por la ciudad el dinero que traían los militares-, las ordenanzas municipales reglamentaban los horarios de atención al público, las medidas higiénicas preventivas, así como la localización. Son precisamente las calles de la Portilla, Carmen Descalzo y pescadería, las tres en la parte sur de la ciudad, y la última esencial en la novela, hasta el punto de dar nombre al barrio entero.[44] Un telegrama fechado en 1886, del Gobierno Civil a la alcaldía de Alcalá, ordena la búsqueda de una joven en la casa de “Pepa la Vizca”; el personaje aparece en las cartas de Azaña a su amigo Vicario, de principios de siglo.[45] En Fresdeval, Bruno Budia gusta de conversar con “La Bizca”, dueña de un lupanar. Es obvio que un barrio de este tipo no era, precisamente, el más recomendable de la ciudad. En él se concentran buena parte de los problemas de orden público, borracheras, reyertas, broncas y escándalos que, con cierta frecuencia, terminaban trágicamente. En la novela, “El Mateíto” se dedica a matutear -es decir, a practicar el contrabando- por cuenta de Ildefonso Budia, dueño de la “jabonería”: la Puerta del Vado fue a lo largo de todo el siglo XIX y hasta bien entrado el XX, escenario de estas prácticas fraudulentas.
El “tío Culoancho”, que en Fresdeval protagoniza la provocación carlista contra la Milicia Nacional, y a quien Azaña hace soldado de “Palillos” -mote del guerrillero carlista que operó en la primera guerra por los montes de Toledo- fue un delincuente habitual en la Alcalá del siglo XIX. Como tal figura en las listas de sospechosos enviados por el Ayuntamiento al Gobernador de Madrid. En 1876, se siguió causa criminal contra él por injurias. Fue condenado a tres años de destierro, lo cual ocasionó múltiples problemas porque, como es natural, el “tío Culoancho” daba manifiestas muestras de mala voluntad en el cumplimiento del castigo.[46] Otro delincuente habitual fue Pedro Brihuega, complicado en el escandaloso asalto de 1882 al ventorro del Chorrillo -del que se hablará más adelante-, y en algunos asuntos muy turbios, y no aclarados en los documentos municipales.[47] Precisamente, Ildefonso Budia, el gran personaje de orden casi mítico con el que se abre Fresdeval, lleva por alias “el Brihuego”.
Azaña ha optado por centrar buena parte de su novela en el barrio peor afamado de Alcalá, suprimiendo, además, toda referencia a lo más noble y prestigioso de la ciudad. Sin embargo, los personajes están tratados, si no con simpatía, sí con la delicadeza suficiente como para no reducirlos a un brochazo paródico. ¿Se pone así Azaña, como dice el protagonista de El Jardín de los frailes, “del lado de los patanes, enfrente de los caballeros”?[48] En cierto modo sí, claro está: el narrador de Fresdeval, y con él Azaña, están de parte de los desposeídos, de quienes sólo tienen su trabajo, de aquellos a quienes sólo les cabe recurrir a la caridad después de una vida “gastada en duros trabajos”. Pero eso no quiere decir que Azaña interprete el enfrentamiento entre “caballeros” y “patanes” como un conflicto de clase. El conflicto se manifiesta, más bien, en la instauración de una asimetría brutal, mediante la cual los “patanes” quedan expulsados de la historia. Ni existe conflicto de clase planteado como tal, ni los desposeídos han accedido a la conciencia de su situación. En rigor, los habitantes del barrio de la Pescadería apenas son individuos: al nombre, se sustituye el apodo -signo de reconocimiento de la colectividad-, o el mote familiar, que diluye lo individual en la casta. Al esfuerzo propio, anteponen la prevención del chasco, y al ímpetu colectivo, la desconfianza radical en los demás. La visión de la injusticia no impulsa a la rebelión; aboca al más estéril escepticismo. La muerte es la única, pero eso sí definitiva, niveladora. De ahí la prudencia en el manejo del lenguaje, prudencia que socava cualquier afirmación por la reticencia recelosa, fruto de una experiencia de siglos. Y de ahí también el apartamiento y el desprecio ante cualquier asomo de presencia del Estado. Si la Universidad, y el Estado -aunque sea en la forma de las instituciones locales- no aparece en Fresdeval, es también porque, desde el barrio de la Pescadería, son invisibles. O, mejor dicho, porque su presencia revelaría tal abismo de miseria, explotación e injusticia que, desde allí, más vale cubrirlos con el velo -falso- del desprecio. En estas condiciones, cualquier tentativa de implantación del Estado moderno está condenada al fracaso. La conexión, subrayada en Fresdeval, entre el carlismo y la delincuencia, constituye una fase más de esa resistencia -bien utilizada, como también apunta Azaña, por los privilegiados- contra el Estado.
El hilo que permite interpretar esta aproximación de Azaña a lo que está más allá de la historia no va a ser otro que Cervantes, el gran mito a1calaíno. Las referencias son de dos órdenes. Explícitas, unas -y a veces despiadadamente sarcásticas: tal es el caso de Eduvigio Ayllón, ebanista manco que ha labrado, aunque no toda la ciudad lo cree, un prodigioso castillo en miniatura; piensa ahora en construir la maqueta de una torre, de tamaño natural-, más soterradas otras, y serán éstas las que ahora nos interesen, dejando al lector el placer de ir descubriendo, si así lo desea, las primeras. Fresdeval constituye, en buena parte, la puesta en práctica de algunas de las conclusiones del análisis de Cervantes plasmado, tras muchos años de lectura, en la conferencia que Azaña pronunció en mayo de 1930, pocos meses antes de iniciar la novela, y titulada Cervantes y la invención del “Quijote”. “Las cosas -dice Azaña del Quijote– no están insinuadas, aludidas, traspuestas, sino representadas, ocupando sitio, hasta donde alcanza el poder representativo de los vocablos. (Encontramos…) la representación de las cosas, en su indiferencia propia, anterior a toda calificación, anterior, sobre todo, al acto y al hábito de colorearlas con destellos de nuestra vida interior.”[49] En Fresdeval, no sólo hallamos la presencia de los objetos en su puro estar, sino que su casi desafiante independencia –“la eternidad relativa de las cosas”, dirá Azaña a Negrín años después- empieza a resultar insoportable para un personaje -Bruno Budia- que, precisamente, se distancia ya de su ruralismo primero.[50] Lo mismo ocurre con las palabras.
Bruno Budia, corno buen vecino del barrio de la Pescadería, “conoce el vocabulario de los oficios, el valor concreto de las palabras…” No es casual que la sensibilidad a la presencia propia de las cosas, y a la densidad de las palabras -es decir, la pervivencia del castellano-, esté relacionada con una comunidad rural, refractaria a lo urbano y a la historia. “Cada vez veo a Cervantes -sigue diciendo Azaña en su conferencia- más rural o si se quiere, de aire libre”.[51] Azaña, llegado este punto, da un paso adelante con respecto a Cervantes. En el Quijote, los personajes están retraídos respecto del mundo que les rodea: “Tan sólo los que se contagian un poco de la locura de Don Quijote, corno Sancho, se salen un poco de su casilla persona1.”[52] En Fresdeval, ese impulso antisocial propio de Don Quijote y de los galeotes se ha comunicado a buena parte de la colectividad. Y, desde esta perspectiva, la referencia al Quijote viene muchas veces subrayada.
Una de las diversiones de Bruno Budia, que es un don Diego Miranda enloquecido, consiste en pedir -a berrido limpio- a unas prostitutas vecinas suyas que se desnuden en el balcón. Las llama doña Tolosa y doña Molinera, los nombres con que Don Quijote ennoblece a las dos mujeres públicas testigos de su acceso a la orden de la caballería andante en la venta de la primera salida. El boticario de Ayuso del Duque, un pueblo que Azaña se inventa, pedazo de “la tierra española inabordable”, se sabe de memoria el Quijote. Entre sus otras virtudes, se cuenta la de haber matado a uno de sus clientes con una fórmula fantasiosa y la de ser anfitrión de una tertulia de la que forma parte, entre otros personajes pintorescos, un juez que escribe los partes de nacimientos y muertes en papel de fumar, con el que luego lía los cigarros.
En Fresdeval, el Quijote sirve de referencia para la descripción de una sociedad desquiciada, que ha empezado a despegar de lo rural pero que aún no ha encontrado, o no ha sabido crear, fórmulas aceptables de vida en común. Azaña investiga aquí, más que lo meramente rural lo asocial puro. No se trata de una ficción, o de una metáfora, como lo demuestra el hecho de que gran parte de lo narrado en la novela sea documentable en la historia de Alcalá, así como algunos acontecimientos ocurridos allí hace apenas un siglo. Siendo alcalde Esteban Azaña, falleció un recluso en el presidio, sin haber querido recibir los auxilios espirituales de la Iglesia. En contra de un precepto constitucional que obligaba a reservar para estos casos una parcela adjunta al cementerio católico, aquel hombre fue enterrado en un descampado, cerca de la vía del ferrocarri1.[53]
Más sonado fue el asalto al ventorro del Chorrillo, ocurrido en 1882. La Guardia Civil había recibido una delación, según la cual unos bandoleros atacarían la venta en la Noche de Reyes. Se ocupó la venta, y en la refriega cayeron muertos cuatro de los atacantes.[54] El suceso debió de conmover de tal modo la imaginación popular que aún hoy algún alcalaíno recuerda cómo su madre, cada Noche de Reyes, rezaba una oración en recuerdo de aquellos hombres caídos en una emboscada. Azaña incorpora el episodio, casi tal cual, a la ficción, y le otorga una importancia grande. Con ello muestra otro aspecto de esa famosa acción “bárbara e inmoral” que da forma, como vamos viendo, a la novela. No consiste, como se podría haber pensado, en trasladar la estatua de Cervantes desde la noble y amplia Plaza Mayor donde la instaló Esteban Azaña, a los prostíbulos, las tabernas y los presidios. La intención de Azaña parece haber sido más bien la de desvelar cómo el impulso antisocial de los habitantes del barrio de la Pescadería retoña, salvaje, en las instituciones del Estado moderno, los jueces, los farmacéuticos, los médicos, los agentes del orden público. Es decir, allí donde, simbólicamente, reina la estatua del clásico.
La saga familiar de los Azaña: los Anguix
Sobre este telón de fondo, va a construir Azaña la ficción, centrada en dos familias de largo tiempo asentadas en la ciudad. El presente narrativo se sitúa en 1903, la fecha del encuentro de los dos últimos representantes de cada una de ellas: Jesualdo, el bastardo de Anguix, nacido en 1882 (Azaña nació en 1880), y Bruno Budia, nacido en 1866. En 1903, Jesualdo tiene 21 años; Bruno Budia, 33. Para Budia, el encuentro, único hasta ahora, marca un hito histórico, en vista del enfrentamiento tradicional de las dos familias. Lo primero no es del todo cierto; sí lo es lo segundo, hasta el punto de que segará en ciernes la posible amistad entre los dos personajes.
Azaña se ha divertido con la genealogía de los Anguix. Su origen se remonta a los godos: los primeros se llaman, ni más ni menos, que don Ubilebrordo Gómez y doña Gontroda -nombres inspirados de una inscripción de un monumento fúnebre del monasterio de Oña, en Burgos, que Azaña visitó en 1926-. La inscripción que adorna el túmulo mortuorio de los Gómez, en la ficción, es casi idéntica a la que Azaña pudo contemplar en Oña.[55] Los Gómez adoptan más tarde el apellido Anguix, nombre de una aldea de Guadalajara, agregada al municipio de Sayatón; en 1910, Anguix contaba con 23 edificios y 64 habitantes. Azaña insiste en el apego a lo rural del linaje, cuya riqueza no procede de comercio, ni especulaciones, ni prebendas políticas, sino de las aventuras por el Orinoco de un Francisco de Anguix, ahogado luego, “tontamente”, en el Tajo. La prosperidad moderna se debe a las tierras de propios que Felipe V cedió a la familia, sin duda después de la toma de Brihuega, decisiva para la victoria de la causa borbónica en la Guerra de Sucesión. Se llamaban “tierras de propios” aquellas que pertenecían a los concejos de los municipios. Estos poseían títulos de propiedad sobre las tierras, caso opuesto al de los bienes comunales, cuyo usufructo también disfrutaban los municipios, pero para los cuales no existía titularidad jurídica alguna. La Corona aprovechó este vacío para invocar sus derechos sobre estas últimas tierras, pero no pudo hacer lo mismo con las de propios. Los Anguix, a finales del siglo XIX, sufrirán en lo que consideran su patrimonio los últimos coletazos de esta larga batalla jurídica en torno a la propiedad de la tierra y las prerrogativas respectivas de la realeza y los municipios. En 1933, Azaña quiso ponerle punto final impulsando una ley de Reconstrucción del patrimonio municipal o comunal.
Volviendo a principios del siglo XIX, encontramos en Bernardo de Anguix (1775-1838) el primer gran retrato individual de la saga familiar. Las referencias a los Azaña son múltiples. Bernardo de Anguix se casa con una catalana, de Arenys de Mar, como Gregorio Azaña, el abuelo de Manuel, se casó con Concepción Catarineu y Pujals, nacida en Alcalá pero hija de Esteban Catarineu y Narcisa Pujals, los dos naturales de Arenys de Mar. Su casa sufre también, como la de los Azaña, el asalto de los realistas en 1823. La familia se salva -no debe pasarse por alto la ironía- gracias a un cuadro que representa a Cristo camino del Calvario: la tela disimula la entrada de un cuarto donde se refugian los Anguix. Según se cuenta en Alcalá, lo mismo hicieron los Azaña en circunstancias idénticas. Finalmente, al igual que Gregorio Azaña, Bernardo de Anguix se beneficia de la desamortización y adquiere la abadía de Fresdeval, sin duda alrededor de 1837. Azaña se ha demorado en la caracterización política de su personaje, que participa en las dos emigraciones liberales -la de 1814 y la de 1823-. Ninguno de los Azaña, por lo menos por lo que sabemos hasta ahora, llegó a tanto: lo que demuestra que, más que otra cosa, Bernardo de Anguix constituye un retrato moral del liberalismo español, construido en base a recuerdos personales.
Bernardo de Anguix milita en el partido antifrancés, pero se da perfecta cuenta de las consecuencias políticas de la Guerra de la Independencia, contrarias a su ideario liberal. (En este punto, conviene recordar que la primera iniciativa oficial para la construcción de un monumento a Cervantes en Alcalá se debe a José Bonaparte.)[56] Su participación en la Guerra no es fruto de una decisión conscientemente adoptada. Más bien, se deja arrastrar por un impulso colectivo del que participa a causa de unos sentimientos muy alejados de la racionalidad en que pretende fundar su conducta. Tampoco se atreve a confesarse a sí mismo su descreimiento, que disimula bajo actitudes anticlericales. Y remite el republicanismo -lo más esencial de su ideario político- a un futuro lejano. El pretexto no es otro que la inmadurez del pueblo español. En el análisis que Azaña lleva a cabo del siglo XIX, la Guerra de la Independencia propicia, y es fruto, del impulso por el que el pueblo español cobra conciencia de su propia existencia, es decir, da el primer paso para constituirse en una nación moderna. El movimiento queda frenado al estrellarse en el vacío político del que son responsables, en buena parte, los liberales, por no haber sabido ofrecer a los españoles un proyecto integrador. En Fresdeval, Azaña plasma esta idea en la secuencia que se inicia con la participación de Bernardo de Anguix en el asalto contra los franceses -recuerdo de la terrible noche de abril de 1813, cuando las tropas extranjeras saquearon e incendiaron Alcalá de Henares-, y termina con el mismo Bernardo de Anguix recibiendo de rodillas a Fernando VII.
El carlismo tiene su origen, precisamente, en este problema nunca resuelto: el Estado español, de planta liberal como no podía ser menos, no logra estructurar a la sociedad española. Los Anguix, cómo no, tomarán parte en este conflicto, y contarán con un mártir de la causa isabelina, Leonardo, recuerdo de un Leonardo Azaña, hermano de Gregorio, nacido en 1809 y muerto joven. Nicolás de Anguix -homenaje al Nicolás Azaña del siglo XVIII- continúa la ejecutoria liberal de su abuelo, pero sin el trasfondo trágico que otorgaba cierta grandeza a la pusilanimidad de éste. Es un liberal de zarzuela, prendado de la pura gestualidad que prodiga sin medida: el saludo de Espartero en 1854 -Azaña no desperdicia la ocasión de poner en unos labios anónimos un comentario destructivo-; el agrado de Isabel II ante la prestancia de los miembros de la Milicia Nacional, capitaneada por Nicolás; la resistencia a las provocaciones carlistas, a cargo del “tío Culoancho”, cuando Nicolás -el hijo del “negro –o liberal- más pizmiento y sulfúreo del pueblo”- da escolta con sus miliciano s a la procesión del Corpus Christi; su generosidad demagógica durante una epidemia de cólera -epidemia que, efectivamente, asoló Alcalá en 1865…
La poca sustancia de este liberalismo queda aún más patente cuando los pueblos propietarios de las tierras cedidas a los Anguix por Felipe V deciden recuperarlas. Nicolás de Anguix oscilará entonces entre el paternalismo y la invocación, sin justificación moral o jurídica alguna, de sus derechos señoriales. Como buen Anguix, es incapaz de sostener una verdadera acción política, y sus intentos por recuperar el patrimonio familiar serán baldíos. No sabe sacar partido ni de su acceso a las Cortes, como diputado, después de 1868, ni de su participación en una intriga cortesana, típica de la Restauración. Los Anguix pierden incluso Fresdeval, que Nicolás se juega en una timba. En este caso, Azaña incorpora a su novela, con un leve cambio -toque de la ironía-, una antigua tradición alcalaína. Según ésta, un aristócrata del siglo XVI jugó a los naipes, y perdió su palacio, más tarde transformado en el convento de Carmelitas Descalzas llamado de “La Imagen”, contiguo a la casa natal de Azaña.
Nicolás de Anguix no se contenta con dilapidar su patrimonio. Su hijo Zenón dirá de él: “Don Nicolás ha jugado a destrozar la vida como destroza sus juguetes un niño.” De una aventura adúltera nace Lucía (también llamada Daría en algunos de los fragmentos inéditos). No será nunca reconocida por Nicolás, y llevará, por tanto, el, apellido de su padre legal, José Verda -otro nombre alcalaíno: existió un Verda, a principios de siglo, en cuya casa se practicaba el juego, prohibido por ley.[57] Nicolás de Anguix, antes de morir, maldice a su hijo Zenón. En parte, este ha sido el causante de la muerte de su padre.
Zenón de Anguix es recuerdo del Zenón Catarineu que continúa la saga industrial de su familia, y de otro Zenón Catarineu Ibarra, al que Azaña llama su “primo” en alguna carta a Vicario de principios de siglo.[58] Ya es del todo ajeno a la tradición liberal iniciada con su abuelo: su destino se cifra en actualizar la antigua vena rural y salvaje que recorre el linaje, de los Anguix: el nieto de quien participó en la construcción del Estado español moderno se alía con una partida de bandoleros, ya protegida por su padre, para asaltar Fresdeval, ahora propiedad de un ricacho madrileño, Trinidad Ledesma. Poco después, traiciona a su compañero de aventuras, “el Batanero”, provocando su muerte en la catástrofe del Chorrillo. Estamos ya en los fragmentos inéditos del capítulo III. En vista de los múltiples y a veces contradictorios planes redactados por Azaña, no es fácil concretar una versión definitiva, pero parece verosímil atribuir esta perfidia de Zenón a su reacción a la relación amorosa que une a Brianda de Anguix, su hermana, con “el Batanero”. Zenón es asesinado, o desaparece: las cosas no están ni mucho menos tan claras como quiere creer Bruno Budia. Para este episodio, Azaña se inspiró, sin duda, de dos sucesos, bastante sonados, de la crónica negra alcalaína, tan densa como variada: el descubrimiento de un cadáver momificado en una cueva de los barrancos, cerca del puente Zulema en 1887, y la desaparición, en 1903, de un notable de la ciudad, en las márgenes del Henares, desaparición accidental, según se dijo una vez descubierto el cuerpo.[59] Pero antes de su muerte, o de su desaparición, Zenón ha tocado el fondo mismo de la abyección. Despoja a su criada y antigua ama Gabriela Ayllón -el retrato mismo de la lealtad, también contaminada por la corrupción que mina toda la ciudad-, y, sobre todo, mantiene relaciones amorosas con Lucía Verda, su medio hermana. De ellas nacerá Jesualdo. Como su madre, Jesualdo jamás será reconocido por su padre. Durante los dos primeros capítulos, lo conoceremos con el nombre del bastardo de Anguix.
Lo popular: los Budia
La segunda familia protagonista de Fresdeval resulta menos novelesca. Ildefonso Budia, alias “el Brihuego” es el primer representante de la saga. Surge, sin pasado, y como destacado por capricho del narrador, del ambiente en el que vive y del que participa plenamente: lo que hemos llamado antes, siguiendo a Azaña, el barrio de la Pescadería. Esta aparición del personaje como un bloque, sin fisuras, lo sitúa de inmediato en un plano mítico. Su riqueza procede de una fábrica de jabón, con lo que volvemos a encontrar a los Catarineu. Es él quien, gracias a su esfuerzo, se ha forjado la situación privilegiada que ocupa en el barrio. Como tal, mantiene buenas relaciones con la Iglesia. A su tertulia acude un canónigo de la Magistral, Juan Clímaco, de bestial glotonería, trasunto de un Juan Clímaco Gimeno, que vivió en A1calá el siglo pasado y fue el predecesor del padre Lecanda como prepósito del Oratorio de San Felipe.[60] También los otros dos contertulios llevan nombres de antiguos ciudadanos de A1calá. El “tío Pelagalgos”, aquí estanquero, fue propietario de un negocio de quincalla, y en lo que respecta al padre Centurión, existió una Ysabel Centurión, soltera, que vivía, en calidad de ama -es de suponer- con un presbítero llamado Juan Maldonado.[61]
Los buenos contactos de Ildefonso Budia con la institución eclesiástica no le han impedido seguir el camino cursado por toda la oligarquía a1calaína, con independencia de su adscripción ideológica. Como es natural, invierte en tierras desamortizadas. De éstas, adquiere más precisamente las que fueron patrimonio de la Magistral. También coloca dinero, aunque simbólicamente, en la causa carlista.
El personaje de Ildefonso Budia está basado en el de un rico agricultor, Bruno Millana y Alfaro, nacido en Budia -un pueblo de Guadalajara- en 1819 y residente en A1calá desde 1828. Su casa estaba situada allí donde Azaña coloca la “jabonería”. Como el Ildefonso Budia de la novela, Bruno Millana debía de ser hombre poco dado a participar en la vida pública. Tan sólo tiene relevancia su apoyo a la candidatura de Esteban Azaña a concejal, en 1885, cuando éste se manifestaba contrario a los recargos en la contribución municipal.[62]
Heredera de Bruno Millana fue su sobrina Filomena Sanz Carrasco, soltera toda su vida. La herencia pasó luego a manos de un sobrino de ésta, José María Vicario Sanz (1876-1964), natural de Durón, residente en A1calá desde 1889, y huérfano, como Azaña, desde muy joven. En Fresdeval, las propiedades de los Budia -nombre del pueblo natal de Bruno Millana- pasan también de tíos a sobrinos: de Ildefonso Budia a Filomeno (masculinizado), que pierde la fábrica de jabón pero se integra en la flor y nata de lo más rancio de la ciudad, y acentúa el impreciso carlismo de su antecesor. Por fin, Bruno Budia recibe de su tío una herencia esquilmada, pero bastante para vivir sin demasiado esfuerzo. La forma de transmisión del patrimonio familiar es esencial: determina la irremediable querencia por lo rural, característica de los Budia, incapaces de crear una tradición, unas pautas de comportamiento aquilatadas a lo largo del tiempo.
A pesar de todo, Bruno Budia, el último de la saga, constituye una novedad. Señorito, aunque lo sea por modo campesino y labrador, invierte su energía no en el trabajo, como Ildefonso, ni en mantener un estatus, como Filomeno, sino en encauzar su vida con arreglo a patrones que ya no le vienen dados por instinto. La complejidad de su vida erótica, en la que se combinan las fantasías más delicuescentes con la brutalidad, y la castidad con el deseo homosexual y el pederasta, asombraría, sin duda, a su antecesor “el Brihuego”. El paso por la escuela y luego por la Universidad ha dejado su alma “veteada de ideas cultas”, como dice de él Jesualdo, el bastardo de Anguix. Participa de la vida política de la ciudad. Como juez municipal, será el encargado de esclarecer la desaparición de Zenón de Anguix, aunque se retrae luego, al darse cuenta de la complejidad de un tal juego. Bruno Budia, en realidad, retrocede en cuanto comprueba que una decisión personal le compromete. En esto se demuestra lo profundamente enraizado que está en él el espíritu rural, pero lo importante es comprender que, aunque él no lo sepa o no quiera saberlo, ese retraimiento es también fruto de una decisión. Bruno Budia ha dado el paso, irreversible, que lo separa de los habitantes dél barrio de la Pescadería, entre los que tan a gusto se siente.
Como ya hemos visto, el modelo de Bruno Budia es el amigo de Azaña José María Vicario. Una anotación de Azaña sobre Vicario, de una carta del primero a su amigo, constituye, como reconocerá el lector, el retrato cabal del Bruno Budia novelesco: “…estarás preparando la escarda o el riego del alcacer; cruzarás la huerta dando alaridos extraños o cantando salmos y te quedarás dormido en la solana, escuchando el ronco son de una noria de cadena.”[63] La vida de Vicario transcurrió, entera, en Alcalá. Como Bruno Budia, recibió una herencia poco boyante, que no se esforzó por sacar a flote. En consecuencia, no tuvo más remedio que ejercer de funcionario en el Ayuntamiento. De Madrid sólo le interesaban, según decía no sin cierto esnobismo de pueblo, las tiendas de puros y las librerías. Pero también mantenía buenas relaciones en la capital.
Durante mucho tiempo, fue el corresponsal local de El Imparcial; sus sueltos y artículos solían tratar de sucesos locales y ceremonias oficiales, religiosas las más veces. Firmaba con el pseudónimo “Zulema”, nombre del puente sobre el Henares, derivación de Salomón, que remite a una antiquísima leyenda sobre la existencia de un tesoro escondido por las cercanías. También estuvo muy relacionado con la prensa local, en particular con El Eco Complutense, dirigido por Francisco Huerta, y poco afín a la familia Azaña. Vicario, siempre como “Zulema”, publicaba allí poemas satíricos y crónicas amables de la sociedad alcalaína. De una de ellas es la siguiente frase: “Servida la comida, que fue suculentamente compuesta de tan delicados y finos platos…”[64] Azaña, claro está, no incorporó esta faceta de la personalidad de Vicario a la de Bruno Budia.
Católico practicante, sufría -sin duda, con paciencia y buen humor- las burlas de Azaña. Con motivo de la muerte de Pío IX, éste le aconseja: “…sube en la carroza imponente del Brihuego (que tantos prelados han honrado con sus posaderas sagradas), y (…) toma el camino de Roma, donde puedes hacerte ungir Pontífice de la Cristiandad.”[65] Junto con el padre Lecanda -un hombre obsesionado por la historia de Alcalá, su ciudad adoptiva-, Vicario organizó la primera exposición pública de objetos artísticos propiedad de los conventos de clausura de la zona. Esto ocurría en 1928. Dos años más tarde, Azaña empezaba a escribir Fresdeval.
La amistad de Azaña con Vicario data de los tiempos de estudiante de ambos. En 1897, habían sacado adelante una revista de humor, de ámbito local, llamada Brisas del Henares. Azaña firmaba como “Salvador Rodrigo”; su amigo era “El Vicario de Durón”. Cuando Azaña se va a vivir a Madrid, le escribe instándole a salir de A1calá, y construye ante él un personaje, demasiado típico para ser cierto, de señorito de buena familia. A medida que pasa el tiempo, el tono cambia, y tras la estancia de Azaña en A1calá en la primera década del siglo, la repulsa de la ciudad se hace mucho más viva: “ese sepulcro sin blanquear y sin barrer…”[66] Ya ha perdido la esperanza de ver a Vicario fuera de la tumba, por seguir con la imagen. Poco a poco, Vicario pasa a ser una especie de secretario de Azaña en Alcalá, pero eso nunca parece haber empañado la amistad antigua. Los dos continuaron viéndose de vez en cuando. Hoy, en A1calá, se recuerda la silueta característica de José María Vicario: capa, camisa blanca, sin corbata, y la botonadura de oro cerrada hasta el cuello.
La identificación de Bruno Budia con Vicario y la paralela de Jesualdo con Azaña plantean dos problemas importantes para la comprensión de la novela: la voluntad autobiográfica del autor en Fresdeval, y el significado político que debe darse a la obra. En cuanto a lo primero, es evidente que Jesualdo y Bruno tienen por referentes respectivos a Azaña y a Vicario. Pero exagerar ese designio autobiográfico tiene el inconveniente de precipitamos en algunos despropósitos, como el de hacer del incesto cometido por Zenón y Lucía una metáfora de la vida familiar de los Azaña, por no hablar del que consistiría en convertir al propio Manuel Azaña en fruto de una pasión incestuosa. En realidad, hay que ver más bien en ambas figuras -Bruno Budia y Jesualdo- dos posibles proyecciones biográficas de Manuel Azaña, y eso sin mengua de las alusiones a Vicario y su familia de que está plagada la novela. Si se tienen en cuenta la actitud de espectador que Azaña adopta en Madrid entre 1900 y 1903, su nostalgia del campo, expresada en las cartas de este último año, y su clara voluntad de integrarse en la vida a1calaína entre 1904 y 1910, no resulta nada descabellado hacer de Bruno Budia la actualización novelesca de una biografía posible, pero no realizada, de Azaña.
Otro tanto ocurre con las dos familias, los Anguix y los Budia. Los Azaña son la fuente de la inspiración, en el primer caso, como los Millana-Vicario lo son en el segundo. En este aspecto, no hay duda posible, aun teniendo en cuenta las pistas falsas que Azaña ha ido dejando caer a lo largo de la novela. Por ejemplo, la de la jabonería, propiedad de los Azaña en la realidad, aunque en la novela pase a ser el fundamento de la riqueza de los Budia. Otra cosa es que cada familia encarne una opción política coherente y contrapuesta, como tal, a la otra. Las dos familias comparten, en realidad, muchas cosas: el apego a lo rural, los beneficios de la desamortización, la conciencia de pertenecer a una clase social con unos intereses similares -solidaridad de clase que juega en la revolución de 1868, cuando Filomeno Budia pone su dinero a buen recaudo en manos de Nicolás de Anguix. En cuanto a las opciones ideológicas, la de los Budia se limita al rechazo de todo lo moderno, verdadero “leit-motiv” familiar. Y ya hemos visto cómo se manifiesta la modernidad de los Anguix: de rodillas ante Fernando VII, invocación del derecho feudal en 1881, y, poco más tarde, reinserción en el bandolerismo. Bandolerismo y delincuencia que las dos familias utilizan: el “tío Culoancho” en el caso de Filomeno Budia; el “Batanero” en el de los Anguix. Hacer del enfrentamiento entre las dos familias un trasunto del debate, o de la lucha, entre dos grandes opciones políticas equivale a olvidar tanto la pobreza ideológica de cada una de ellas –tal como las pinta Azaña-, como las profundas concomitancias y relaciones que existen entre los Anguix y los Budia.
Oligarquía y caciquismo: Trinidad Ledesma
Además, en esa óptica resulta difícilmente comprensible la figura de Trinidad Ledesma, que irrumpe en la novela, desbarata las antiguas relaciones de poder y se instala en el centro de las que él mismo crea. Ledesma, retratado con vitriolo, es el tipo mismo de oligarca de la Restauración. Comerciante, casado con una rica heredera, basa su carrera política en la posesión de tierras. En sus manos termina la abadía de Fresdeval, vendida por la viuda de Nicolás de Anguix. De la importancia del personaje da buena cuenta el aparato que rodea su llegada a la posesión de los Anguix. Con él hace acto de presencia toda una pléyade de figuras de la corte y la alta política: el general Mambrilla, que conspira contra Cánovas, inspirado, como ha apuntado Jean Bécarud, en Martínez Campos y en Fernando Primo de Rivera; Cándido Pomar, “joven calavera”, de apellido idéntico al del primer alcalde republicano de Alcalá, Joaquín Pomar, en 1931; Vicente Berrueces, ministro de Gracia y Justicia en un gabinete de transición, trasunto de Romero Girón que, como él, padeció burlas muy crueles en la finca del duque de Sesto, no lejos de Alcalá; Gaspar de Sayago, presidente del Tribunal Supremo, un nombre de profundas raíces cervantinas y quevedescas; el conde Camarma de Esteruelas -así se llama un pueblo cercano a Alcalá-; y el chalán Valsalobre, otro topónimo de la provincia de Guadalajara, y patronímico alcalaíno -hay Valsalobres arrieros, jornaleros y uno, realista, víctima de las represalias de los liberales después de 1834.[67]
En este torbellino de aristócratas, banqueros, magistrados y señoritos surge la figura fantasmal, sin densidad propia, de Alfonso XII. Como si de un nuevo gato de Cheshire se tratara, del rey de España sólo parece existir “una sonrisa universal, dirigida a ninguno”. En torno a ese poder que es al tiempo un espacio vacío -casi meramente simbólico- y un referente insoslayable, se urden intrigas despiadadas, en las que se juega, en el fondo, el control del Estado. El mérito o la fortuna de Trinidad Ledesma consisten en haber logrado conectar el aparato administrativo del Estado con las redes locales de poder. Con la compra de la abadía pasa a dominar la ciudad, y trata de hacer de Bruno Budia, aprovechando su antigua enemistad con los Anguix, el cacique, es decir aquel que le garantiza su hegemonía política en la zona. No consigue esto último, pero es evidente que encuentra a otro dispuesto a jugar el papel. También lo es que Bruno Budia, con su retraimiento, no va a constituir un obstáculo importante.
Estamos aquí en presencia del análisis histórico y político que permite comprender tanto la no integración en el Estado moderno de amplios sectores sociales -el barrio de la Pescadería, la “tierra española inabordable”-, como la contaminación, por así decirlo, de las instituciones estatales por una sensibilidad y unos comportamientos asociales. El cacique local, supervivencia de un régimen social anterior, bloquea los conflictos sociales en un agenciamiento feudal y en un ámbito estrictamente local, con lo que impide que cobren una nueva dimensión, nacional y de clase. En Trinidad Ledesma toma cuerpo el mecanismo que hizo de la Restauración un sistema tan peculiar o, si se quiere, tan originalmente suicida: duradero, y en apariencia estable, pero generador de tensiones de intensidad imprevisible, porque no encuentran nunca un cauce de expresión. Tras la instalación de Ledesma en la ciudad, es evidente que nada se puede esperar, a la hora de renovar el panorama social, del exhausto liberalismo de los Anguix. En el mejor de los casos -y es lo que ocurre- una rebelión popular muy localizada, y condenada al fracaso, con Zenón a la cabeza.
No podían faltarle al personaje de Ledesma antecedentes históricos. Como él, Beltrán de Lis, residente en Madrid, compró buen número de tierras en la zona.[68] Por su parte, el marqués de Ibarra, adversario de Esteban Azaña, gran cacique local, maurista, diputado por la ciudad, y de no muy grato recuerdo en Alcalá, también organizaba cacerías políticas en su finca La Cabañuela, con asistencia de figuras como Sagasta y Posada Herrera.[69] Pero el aspecto más relevante a la hora de graduar la importancia de Trinidad Ledesma en la novela reside en una cuestión bien distinta. En El jardín de los frailes, el narrador describe el personaje en el que se habría convertido de haber sido un buen discípulo de los agustinos de El Escorial: pasante en un bufete, redactor de folletos con visos humanitarios y pretensiones reformistas -Azaña, en su juventud, no pasó de este peldaño-, casado con la hija de algún cacique mastuerzo gracias al cual habría conseguido el acta de diputado, ministro por fin. “Como me falta el cínico despego de los canallas –dice de sí mismo-, habría dado a luz a un varón togado, con ínfulas de apóstol, y engañándome a mí mismo por no engañar a sabiendas al prójimo.”[70] El lector comprobará que tal es, punto por punto, el retrato programa de Ledesma, escrito nueve años antes de su creación literaria. “Cabalmente -añade el narrador de El jardín de los frailes– ese es el personaje que más detesto”.[71] Trinidad Ledesma viene a ser una tercera proyección autobiográfica del propio Azaña. Todo en su entorno le impulsaba a cursar la carrera de oligarca: la familia pudiente, las relaciones, los estudios. Fresdeval se construye así, en base a materiales autobiográficos, como una gran fábula sobre tres posibles biografías del autor, encarnadas por Jesualdo, Bruno y Trinidad.
La fabulación y el ajuste de cuentas: “la ciudad amortajada en el sudario de historias podridas”[72]
Que Azaña fabule de este modo su propia biografía, proyectándose ni más ni menos que en tres personajes completamente divergentes, constituye un contrapunto irónico a lo que ocurre en la novela misma. Todos los personajes hacen lo propio, y se construyen, con mayor o menor acierto, uno a la medida. Don Vicente Berrueces, ministro, nunca sabe si está actuando correctamente como tal. Doña Marta de Anguix, ante de vender Fresdeval, se cree la Semíramis o la Zenobia “de un gran patrimonio a1carreño”. Brianda de Anguix, enamorada de un sacerdote, futura amante de un bandolero y seductora de su propio sobrino, “se ofrece gozosa a la muerte” para salvar a su padre. Eduvigio Ayllón inventa una batalla para explicar sus achaques; suele cantar un aria muy significativa de Don Giovanni, y -no podía ser otra cosa- Un ballo in maschera. Así todos, hasta los personajes más importantes, que despliegan con meticulosidad el arte de inventarse una personalidad fabulosa. Y aquí, curiosamente, se abre un abanico de alusiones, tenues, pero importantes, entre lo que podríamos llamar las diversas autofabulaciones.
Bernardo de Anguix no se atreve a confesarse a sí mismo su descreimiento: lo disimula, ya lo hemos visto, bajo actitudes anticlericales. Bruno Budia, ante un problema similar, se refugia en una cierta sabiduría popular, que le permite sortearlo. A esta misma sabiduría arcaica se acoge Nicolás de Anguix cuando lo ha perdido todo: “Todo mentira…”. “La Bizca”, dueña de un burdel, no dice otra cosa: “¡Que todo sea mentira…! ¿Verdad usted?” Bruno Budia se imagina, o quiere imaginarse, que los habitantes del barrio de la Pescadería “saben quién es”. Lo mismo supone Zenón cuando rompe con su familia con un fantástico: “Me alisto en el infierno. ¡Abur!” Azaña ha establecido zonas comunes en las imaginaciones de sus personajes; revelan deseos que ellos mismos no se atreven a formularse con claridad. No sólo comparten temores idénticos; también recurren a fórmulas parecidas para acallarlos o huir de ellos. Lo colectivo viene así a estructurar la propia personalidad individual de los personajes, incluso en aquellos que más minuciosamente están descritos. En los demás, ya lo hemos observado, la casta borra el nombre propio, y el saber popular, la responsabilidad del individuo.
Lo colectivo adopta también otras formas de expresión. La principal, que asedia a todos los personajes y teje en torno de cualquier hecho una trama de sombras y de falsedades, es el rumor. La ruptura de Zenón con su familia se convierte de inmediato en la actualización de una vieja conseja; los habitantes de los dominios de Anguix murmuran, en vez de enfrentarse al amo; el “cónclave” de la posada de la Puerta del Vado recoge, pone en circulación, y amplía, todas las historias de la zona … Se constituye así un sujeto colectivo –“la ciudad”, “el pueblo”, “todos”, “la gente”, “algunos”, “la crónica local”, “la tradición oral”…- propiamente monstruoso porque está en todas partes y al mismo tiempo es inaprensible. Las habladurías de las que parecía quejarse Esteban Azaña en su novela Ludivina, han cobrado en Fresdeval una presencia obsesionante. El enfrentamiento entre los Anguix y los Budia, si bien “exacto en la raíz”, tiene un origen dudoso y tan sólo cobra importancia merced a “la lógica del sentir popular”. Es ella la que determina el destino de los individuos, y no la voluntad de éstos. De ahí que la lucha contra lo colectivo esté perdida de antemano: la leyenda es inextricable de la realidad; las relaciones entre las personas están viciadas desde el primer momento. La ciudad, desde esta perspectiva, es algo más que el escenario de Fresdeval. Es el verdadero protagonista, con vida propia, independiente, y un poder muy superior al de cualquiera de los personajes que la pueblan.
Esta voz colectiva se caracteriza por su afición a lo fantástico y a lo monstruoso. Fresdeval nos sitúa desde el primer momento en un ambiente propicio a la narración oral. Pero ni rastro queda aquí de la atmósfera amable y simpática, propia de las ventas cervantinas. Lo que se cuenta en la “jabonería” tiene resonancias muy distintas, y desde el primer momento sabremos a qué atenemos: “El Brihuego oíales contar historias sin pies ni cabeza: crímenes, suplicios, apariciones, terrores, caídas de rayo, proezas de la guerra contra franceses, y perdonaba sonriente el relincho de feroz lubricidad suscitado por los cuentos obscenos.” No hay mejor resumen de Fresdeval, y ya de por sí insiste en la violencia que recurre toda la novela: asesinatos, torturas, persecuciones, violaciones, crueldades físicas, peleas, amenazas, muertes… Parece no existir -y así es- otra forma de relación social. Gabriela Ayllón, el único personaje capaz de generosidad y desprendimiento, acaba aplastada por esa ola de barbarie de la que nadie se libra. Ahora bien, la violencia está magnificada. Gracias a la omnipresencia de ese sujeto colectivo que es “la ciudad” los crímenes y las brutalidades cobran velozmente el prestigio de lo legendario. Así, el motín de la cárcel, en el que la imaginación popular hace intervenir un fantasma, o la desaparición de Zenón de Anguix, difundida de inmediato en términos de leyenda. Tal vez sea ésta la respuesta de la imaginación colectiva a lo que viene dado como violencia ciega, sin objeto inteligible. Como si la violencia excediera siempre el problema que plantea y en cierto modo expresa: lo que Bruno Budia llama “crímenes en estado puro, próximos a la idea de crimen”.
El acierto de Azaña, que huye de cualquier tremendismo, es haber sabido expresar al mismo tiempo el aspecto sobrecogedor de esta violencia gratuita -pero inscrita en condiciones sociales y políticas muy precisas- y, al mismo tiempo, el aparato legendario que la rodea y la hace, por así decirlo, aceptable. La solución narrativa que ofrece Fresdeval consiste en situar la narración en el plano de lo fabuloso. La leyenda es la materia misma de la narración, que por eso es caótica y no respeta ninguna linealidad cronológica ni expositiva. La temporalidad de Fresdeval es la propia de una sociedad sin historia, o, en otras palabras, la sociedad retratada en Fresdeval no ha logrado dar sentido a la temporalidad en la que vive. Como se dice en la propia novela, lo que aquí se cuenta es una “historia sin pies ni cabeza”.
Por otro lado, hay un narrador impasible, despiadado, capaz de presentar la realidad de los acontecimientos, de hacemos ver la distancia que media entre los hechos sin más y las fabulaciones, tanto colectivas como de los propios personajes. Nos hallamos aquí ante un problema literario no resuelto. Efectivamente, existe otro narrador que interviene repetidas veces en primera persona. “Otras historias de tesoro escondido he de contar”, dice casi al principio, sin que quede clara cuál es su función. Parece confundirse con el primer narrador, pero al mismo tiempo se presenta como testigo de algunos acontecimientos, lo que hace imposible cualquier identificación entre los dos, dado que la acción de Fresdeval cubre casi un siglo entero. La estructura a la que parece apuntar el texto tal como lo dejó Azaña parece haber consistido en la superposición de dos fórmulas narrativas: una, a cargo de este testigo narrador, que se sitúa en 1903; otra, a cargo de diversos personajes, que recogería técnicas de narración oral-la escena de la cacería, en la que los personajes se dejan la palabra unos a otros, a partir de un monólogo interior de Bruno Budia durante el rezo del rosario en Fresdeval-, vendría a ser el ejemplo más acabado de esta segunda fórmula. Surge aquí un nuevo problema, también sin resolver. Esa primera persona, un tanto esquiva, se confunde también, por momentos, con el personaje de Jesualdo, el bastardo de Anguix. Dado el estado fragmentario de la novela, resultaría temerario lanzarse a especular sobre una cuestión abierta. En cambio, sí es evidente que esta cadena de confusiones no resueltas tiene por núcleo problemático esencial la cuestión del incesto.
El incesto del que nace Jesualdo, el bastardo de Anguix, constituye la más podrida de las historias podridas que forman la materia misma de la narración y de la historia de la ciudad. Es la más puramente legendaria, la más rica en significaciones míticas, la que resume y sintetiza las demás y, simultáneamente, la más indecible. Contarla, equivale a poner de manifiesto la podredumbre general. El incesto es la verdad de la historia y su lado más oculto, más inconfesable. De ahí la posición extrema de Jesualdo. El secreto que rodea su nacimiento le garantiza la más absoluta libertad, una total irresponsabilidad. “Ni perrito que me ladre”, le dice a Bruno Budia. Por lo mismo, es un personaje maldito, cifra viviente de la miseria moral y de la vergüenza colectiva. Sin culpa alguna, es la encarnación viva del puro mal. Como escribe Azaña respecto de su propia situación en 1934, tras él estará siempre acechando la barbarie porque él es la verdad que la ciudad no soporta.[73]
Ya no sabremos nunca si la revelación de una verdad monstruosa como la del incesto iba a repercutir en la acción, ni quién es ese misterioso narrador en primera persona, tan próximo a Azaña y a Jesualdo, el bastardo de Anguix. Pero sí es lícito afirmar que con el descubrimiento del incesto, en el capítulo III, culmina la labor de reconstrucción, fruto del “afán restaurador” de la nota de 1928. Al mismo tiempo, se ha cumplido la “acción bárbara e inmoral” mediante la cual Hipólito pretendía librarse de esta obsesión. En rigor, los dos trabajos, el de reconstrucción y el de demolición, confluyen en la redacción de Fresdeval, que es, evidentemente, y a pesar de todas las precauciones narrativas adoptadas, un feroz ajuste de cuentas, por parte de Azaña, con su propia historia. Ajuste de cuentas con su familia, en primer término, y no sólo por todo lo que las desafortunadas peripecias de los Anguix contienen de referencia a los Azaña, sino también por la necesidad de la ruptura que se deduce de las tres proyecciones auto biográficas del propio autor. Ajuste de cuentas con el liberalismo español, del que Fresdeval ofrece un retrato nada caritativo, resumen del análisis realizado por Azaña a lo largo de la década de los años veinte. Finalmente, ajuste de cuentas con Alcalá de Henares, a la que Fresdeval devuelve, como un espejo, una verdad que conoce y que la constituye como colectividad, pero en la que no puede reconocerse. En este último punto, lo de menos es que el incesto haya ocurrido en la realidad histórica. Lo relevante es que su descubrimiento constituye la única arma posible contra ese sujeto colectivo que es la propia ciudad. Lo legendario, lo mítico, se han hecho realidad en Fresdeval, y se desploman al ser explicitados. En rigor, la edición ideal de Fresdeval sería aquélla que incorporase en un mismo volumen la novela de Azaña y la Historia de Alcalá, moderada y conciliadora, de su padre.
Lo español: el arte y la naturaleza
Fresdeval cuenta, como hemos visto, una cierta historia de Alcalá. La novela está plagada de referencias y alusiones que suscitarán resonancias muy particulares en los alcalaínos. Ahora bien, ni una sola vez en toda la obra aparece el nombre de la ciudad. Alcalá de Henares, como tal, no existe. No hay que ver en esto el colmo de la mala intención. El procedimiento cuenta con un precedente en la obra literaria del propio Azaña. Se trata de El jardín de los frailes, novela en la que un narrador sin nombre ni rostro conocidos describe una trayectoria biográfica que es a todas luces la del propio autor. En Fresdeval, este vacío indica en primer lugar voluntad de generalización. En la ciudad se cifran las claves de una cierta idea de España, que van mucho más allá de la reflexión sobre la historia de Alcalá, y las relaciones que con ella mantiene Azaña.
En primer lugar, podría parecer adecuado interpretar la novela en clave de episodio nacional. Sin duda, traza un fresco histórico bastante completo del siglo XIX español: 1808, la vuelta de Fernando VII, 1823, el carlismo, la desamortización, 1854, 1868, la Restauración y la consolidación del caciquismo… Ahora bien, la sociedad retratada en Fresdeval vive al margen de la historia, a diferencia de la que Galdós pinta en los Episodios nacionales, en los que una colectividad se ha puesto en marcha para conseguir unos grandes objetivos sociales. Esto podría hacer pensar que Azaña es más bien heredero del “descubrimiento del pueblo” -en expresión de Josep Pla- que caracteriza a la Generación del 98. En parte es así, pero también es cierto que en modo alguno Azaña piensa lo popular en términos ahistóricos. Más bien, la garantía de supervivencia de lo popular viene dada por unas condiciones sociales y políticas descritas con meticulosidad en Fresdeval.
Además, cualquier voluntad de identificación con lo popular está para Azaña condenada al fracaso. En El jardín de los frailes, el protagonista padecía una “crisis de patanismo”, compendio del designio noventayochista que consiste en bucear en lo popular -lo español-, soslayando así cualquier toma de partido personal que abocaría necesariamente a una actitud política. En Fresdeval ni siquiera queda ese recurso. Cuando Bruno Budia pretende renovar su identificación con lo popular, se encuentra en una situación falsa, por partida doble. Si es lo popular lo que se manifiesta en su conciencia, amenaza con desbaratar su identidad individual. Y si es él quien quiere renovar esa identidad, tan sólo es capaz de engañarse a sí mismo: el solo hecho de que ese impulso sea fruto de la voluntad anula de raíz la tan deseada comunión con lo popular español.
De forma indirecta, pero clara, Fresdeval plantea también la relación de Azaña con el regeneracionismo, verdadero fundamento doctrinal del noventayochismo. Incluso encontramos un personaje que encarna bien la idea regeneracionista. Es el diputado Emilio Safón, abogado de los pueblos en el pleito contra Nicolás de Anguix. Azaña pone en sus labios esta frase: “Somos muy culpables desentendiéndonos de los verdaderos problemas de España.” En el pensamiento de Azaña, el regeneracionismo se esfuerza por plantear en sus justos términos el problema español, para después ofrecer soluciones parciales, puramente empíricas, que traten de remediarlo. Se niega así a construir una verdadera idea política, que forzosamente se sitúa en un ámbito distinto tanto de lo español -irreductible a términos racionales- como de lo puramente empírico. Forzoso es decir, en este punto, que Emilio Safón lleva por apellido el nombre de un personaje de la mitología clásica. Habiendo enseñado a los pájaros a cantar “Safón es un dios”, logró que los pueblos, al escuchar el canto de las aves, creyeran en su divinidad.
Tampoco participa Azaña de la deshumanización tan propia de los noventayochistas. Ni descarna a sus personajes, como Unamuno, ni los disuelve en la materia literaria, como Azorín, ni los transforma en puros peleles a través de los cuales habla un idioma deslumbrante, al modo de Valle Inclán. Azaña se esfuerza siempre por dotar a los suyos de una densidad que salvaguarda, no tanto su libertad como su independencia, su complejidad propia, aun cuando el análisis es despiadado -tal, el caso de Bruno Budia-, o la presentación, un apunte feroz -el retrato de los asistentes a la cacería-. En Fresdeval, Azaña indaga con cuidado en la materia humana, infinitamente compleja, de una historia que está por hacer. Desde esta perspectiva, cobra un nuevo sentido la relación entre Azaña y su ciudad. En 1902, a los 22 años, Azaña describía así una venta, en un relato titulado En el ventorro del Tuerto:
“Ante la puerta suele haber dos o tres carros, cargados unos de trigo, los más de pieles, de aceite y gobernados por hombres mugrientos que destilan de sus ropas toda la grasa de las corambres. Pues éste fue, a pesar de ello, el lugar que más frecuenté (salvo la huerta de mi amigo Bañares y el locutorio de los Carmelitas) durante el invierno que permanecí en Valtierra.”[74]
Compárense estas frases con el principio de Fresdeval:
“La casa que más he frecuentado -no siendo la casa paterna- en mi ciudad natal, es la antigua y temerosa vivienda de los Budia, llamada en veinte leguas de contorno ‘la jabonería’.”
Que Azaña pudiera escribir, con casi treinta años de distancia, dos frases tan parecidas para un tema idéntico, demuestra la pervivencia en su ánimo de Alcalá y su ambiente. Como si Azaña hubiera meditado durante décadas su obra antes de plasmarla en el papel. Fresdeval, sin dejar de ser una disección y un ajuste de cuentas, es, también, el reconocimiento de una deuda. En el fondo, presenta con claridad el nudo insoluble en el que se inscribe lo español, en Azaña. Por un lado, motor, porque la injusticia, la visión del sufrimiento, induce a la acción; por otro, freno, dada la tentación siempre presente de sumergirse en lo que está más allá de la historia; en otras palabras, abandonarse a la tentación restauradora, porque, como demuestra el caso de Bruno Budia, es imposible recuperar la inocencia perdida. En esta misma tensión se inscribe también la acción política, a la hora de enfrentarse con lo español. La acción política sólo es concebible desde lo universal y lo racional, es decir, en ruptura con lo que es propiamente nacional. Pero al mismo tiempo, la garantía de su éxito es hacer de lo popular -es decir, de lo que está más allá de la historia- el sujeto mismo de ésta. Bruno Budia no se equivoca, ni miente, cuando afirma: “La quintaesencia española se encierra en este pueblo.” Sí se equivoca -o se engaña a sí mismo-, cuando pretende ajustar su conducta y sus ideas a esa sustancia previa, y en el fondo indiferente, a su personal forma de vivir.
Se comprende así que la segunda gran referencia estética de Fresdeval no sea literaria, sino pictórica. Se trata de Goya, presente en cada línea de la novela. Para Azaña, Goya es el único artista español verdaderamente romántico, o, en otras palabras, el único que logró entroncar el primer romanticismo con lo genuinamente español. Goya retrata en su obra ese momento de la historia española -del que ya hemos hablado- en el que un pueblo entero se enfrenta al vacío que le devuelve la conciencia de sí mismo a la que acaba de acceder.[75] Goya es a un tiempo la fabulación que el pueblo español construye en 1808, y el vacío -el “destino sin faz”, diría Azaña- en que esa prodigiosa fabulación, la invención de lo nacional, se abisma y se desperdicia. Directamente inspirados en la imaginación de Goya están, en Fresdeval, la atmósfera de violencia gratuita, el retrato de Bernardo de Anguix, la lujuria desesperada de Felícitas, el estoicismo del pueblo. Pero goyesca es, más que nada, la tensión, producto de lo español, que da forma y sentido a la novela: a la vez ruptura y voluntad de rescate, homenaje y repulsa, vómito y reconstrucción.
De no mediar los acontecimientos del 12 de abril de 1931, Azaña, sin duda, habría terminado su novela. No deja de ser sugestivo que, a pesar de los repetidos intentos, Fresdeval quedara definitivamente inconcluso: como si hubiera sido imposible resolver en ningún sentido las fuerzas contradictorias que se plasman en la obra. Azaña, mismo, insinúa este necesario inacabamiento -una ruina- de Fresdeval en una carta a Rivas Cherif: “Ahora discurro el cap. 3º, más complicado y difícil; el 4º será inextricable; y el 5º… no sé: lo mejor sería meter a todos los personajes en un barco y hacerlo naufragar -con lo que no habría vencedores ni vencidos-.”[76]
Si la novela constituye una reflexión sobre lo español a través de la historia de Alcalá, queda por saber por qué Azaña la tituló Fresdeval, desplazando el interés desde la ciudad a un escenario en el que no transcurre sino una parte de la narración. El nombre tiene algunas raíces en las tradiciones alcalaínas: según la leyenda, la imagen díscola de la Virgen del Val volvía milagrosamente al lugar en el que había sido descubierta por un labrador, en el siglo XII, hasta que se le edificó un santuario allí mismo. Pero, por lo esencial, el nombre de Fresdeval, como el de Jesualdo, es ajeno, en la intención de Azaña, a Alcalá de Henares.
La antigua abadía padece en sus piedras la turbulenta historia del siglo XIX español: la desamortización, el saqueo, no demasiado destructor, por los campesinos, el expolio por los representantes del Estado, la compra a cargo de Bernardo de Anguix, con el descubrimiento de algunos tesoros artísticos -una alusión transparente a las casullas conservadas en Santorcaz, un pueblo de Guadalajara-. Finalmente, el ataque encabezado por Zenón de Anguix, una vez que el edificio y sus dominios han pasado a manos de Trinidad Ledesma. Sin embargo, la importancia de Fresdeval no proviene de haber sido escenario de las pasiones políticas de los personajes. Su verdadero significado reside en su capacidad para imponerse como pura obra de arte. Exige, para ser comprendido, que quien lo contempla borre de su ánimo todas las adherencias sentimentales, las asociaciones de orden histórico -por no decir anecdótico- que, en apariencia, le son consustanciales. En Fresdeval está ya cumplido el aprendizaje cursado por el protagonista de El jardín de los frailes. Al volver al Escorial después de algunos años, éste tropezaba con la indiferencia de la obra de arte a su personal avatar.
Aquí, en cambio, Fresdeval aparece, y eso desde el primer momento, como un conjunto autosuficiente de signos. Volvemos a encontrar aquí la paradoja característica de toda la novela: la ruina despierta, en quien la contempla, melancolía y tristeza por el abandono al que se ve sometida; pero sólo cobra su verdadero sentido una vez que el tiempo ha borrado las huellas de la historia de los hombres. De ahí que la reconstrucción que propone Azaña en Fresdeval, fruto de la nostalgia, comporte también una enorme capacidad destructiva. Sólo tras el trabajo de demolición surge, con un extraordinario prestigio, la obra de arte. En realidad, la única coherencia a la que logra acceder esta historia sin pies ni cabeza es precisamente la que le otorga la pura belleza de Fresdeval. Sin ella, las acciones humanas no tienen más sentido que el salvajismo y la barbarie.
La sociedad descrita en Fresdeval se proyecta también sobre otro escenario: el paisaje alcalaíno y alcarreño, la naturaleza. Sin duda, Azaña alcanza aquí su consagración como paisajista. Su originalidad reside en haber trabajado a fondo en dos líneas paralelas de desnaturalización, por así decirlo, de la naturaleza. En primer lugar, se esfuerza por describir el paisaje en su pura realidad estética, descartando de antemano cualquier impresión que lo natural pueda causar en el ánimo del espectador, y que no es sino la proyección de la subjetividad de éste. Como en el caso del arte, es en El jardín de los frailes donde queda descrito el acceso de Azaña a esta percepción de lo natural. En Fresdeval, da un paso más. La naturaleza no es solamente completamente ajena a los sentimientos de los hombres. También posee una vida propia, de un orden distinto a cualquiera de las categorías morales que solemos prestarle: “El sordo estridor del campo rompió en torno, bicharracos que nunca había visto: lo que brinca, lo que surca, lo que horada, elevaron al crepúsculo su infatigable nota sin voz, un clamor tenso, preludio a la noche benigna: el hombre pensará que es gratitud.”
La naturaleza, en Fresdeval, nada tiene que ver con la armonía, el orden o la paz… Es el campo de manifestación de fuerzas brutas, indiferentes a todo lo que no sea la propia supervivencia. Jesualdo de Anguix percibe bien, y es capaz de conceptualizar, esta percepción de lo que en la naturaleza es puramente monstruoso. Bruno Budia, en cambio, tiende a prestarle unos atributos de los que carece. Pero no porque Bruno sea objetivista, según la definición de Proust, sino porque, anclado como está en lo primitivo, no es capaz de diferenciar lo que percibe como fuerzas brutas de lo que a él le constituye como individuo. Ante la naturaleza, Bruno Budia está al borde mismo de la locura. En él late una vena de lo español que, en el fondo, continúa sin cristianizar. Hasta ese punto llega, en el panorama trazado por Azaña, la marginación de la historia en la que se encuentra una parte nada desdeñable de la sociedad española: aún no están claras las lindes entre lo natural y lo social.
La ruina de Fresdeval, cuya belleza es, aunque fruto del paso del tiempo, resultado del esfuerzo creador de los hombres, cobra así un nuevo sentido, sólo atisbado, hasta ahora, al ver cómo la obra de arte parecía dotar de dignidad a las acciones “cumplidas a su sombra”. Fresdeval se nos aparece como un islote de civilización en plena barbarie. El silencio que rodea a la abadía es sobrecogedor. Aislada de los pueblos y de la ciudad, delimita un ámbito impoluto, refractario a las habladurías, las leyendas y las historias que circulan en torno suyo y se desvanecen en su presencia. Azaña, años más tarde, hablará de los “islotes” que, de tarde en tarde, se dan en la historia de España. Se refería con ello a esos raros y breves momentos en los que el Estado parece dispuesto a avanzar en el camino de la libertad y la igualdad. El definitivo inacabamiento de Fresdeval, que el 14 de abril de 1931 parece abrir una puerta a la esperanza, se torna, después de 1934, una advertencia trágica. Pero no debería acentuar se esta nota, hasta el punto de hacer inaudible el acorde más profundo, y más grave. El trabajó de Azaña en Fresdeval dura lo que dura la Segunda República, uno de esos “islotes” –según el Azaña público, y hasta 1936- de la historia española. Así como en los Discursos se despliega la razón republicana, y los diarios y memorias presentan la crítica de la República desde la propia razón republicana, en Fresdeval se plasma, por un lado, el fracaso del liberalismo en España y, por otro, y como un problema sin solución, la presencia de lo nacional español en la razón política.
Deseo dejar constancia aquí de la simpatía y la generosidad de todos aquellos que han contribuido a que este trabajo pudiera ser llevado a buen término: José María Nogales, Vicente Sánchez Moltó, Concha Villadangos, José Félix Huerta, Félix Huerta Alvarez de Lara, José Mana San Luciano, Julio San Luciano, Mercedes Garda Márquez y el personal del Archivo Municipal de Alcalá. A todos ellos, mi más profundo agradecimiento.
En Manuel Azaña, Fresdeval. Edición de Enrique de Rivas. Valencia, Pre-Textos, 1987, pp. VII-LXIII
Leer en: El fondo de la nada. Biografía de Manuel Azaña. Edición Biblioteca Online (2013)
Comprar El fondo de la nada. Biografía de Manuel Azaña en Amazon
Foto: Manuel Azaña y Juan Negrín en Alcalá de Henares, noviembre de 1937.
[1] Rivas Cherif, Cipriano de, Retrato de un desconocido, Grijalbo, Barcelona, 1979, págs. 132 y ss.
[2] Azaña, Manuel, Obras Completas, Oasis, México, 1966-1968, III, pág. 873. Salvo indicación en contra, todas las citas de Azaña remiten a esta edición.
[3] O. C., III, pág. 873.
[4] Padrón de 1801, Legajo 275/1, Archivo Municipal de A1calá de Henares (a partir de ahora, A.M.A.H.).
[5] Para la vida de Esteban Azaña: Secretario del Ayuntamiento, Padrón de 1826, Leg. 275/12, A.M.A.H.; Constitución de 1820 y 1823, Azaña y Catarineu, Esteban, Historia de la ciudad de Alcalá de Henares (Antigua Compluto), A1calá y Madrid, 1882 y 1883, II, págs. 251 y 259; 1843, Reymundo Tornero, Anselmo, Datos históricos de Alcalá de Henares, A1calá de Henares, 1950, pág. 962; 1854, Libro de Actas del Ayuntamiento, 1854, Libro 168, A.M.A.H.
[6] Para los datos sobre Gregorio Azaña y Rojas: para 1854, Marichal, Juan, La vocación de Manuel Azaña, Alianza, Madrid, 1982, pág. 27; intervención en los sucesos de 1868 y 1869, Libro de Actas del Ayuntamiento, sesiones de 30 de septiembre de 1868, 4 de octubre de 1868, 4 de enero de 1869 y 26 de febrero de 1869; “escribano labrador”, en la sesión del 18 de febrero de 1869, Libro 139, A.M.A.H. Sobre la cesión del edificio de la Universidad a los Escolapios, Acosta de la Torre, Luis, Guía del viajero en Alcalá de Henares, A1calá de Henares, 1882, pág. 138.
[7] Para el papel de los Azaña y los Catarineu en el proceso desamortizador, Gómez Mendoza, Josefina, Agricultura y expansión urbana, Alianza, Madrid, 1977, págs. 207 a 209. Para los datos sobre Esteban Catarineu, Padrón de 1829, Leg. 276/11, A.M.A.H.
[8] Azaña, E., Historia de la ciudad de Alcalá de Henares, ed. cit., 11, pág. 384.
[9] Programa electoral, en El Complutense, 1 de mayo de 1885.
[10] Azaña, E., Historia de la ciudad de Alcalá de Henares, ed. cit., 11, pág. 334.
[11] Reymundo Tornero, A., Datos históricos…, ed. cit., pág. 971. Para la anécdota de las almendras, Azaña, E., Historia de la ciudad de Alcalá de Henares, ed. cit., 11, pág. 334.
[12] La Cuna de Cervantes, 16 de junio de 1886, y El Complutense, 16 de julio de 1884.
[13] El Heraldo Complutense, 7 de marzo de 1880, 14 de marzo de 1880 y 21 de marzo de 1880.
[14] Azaña. E., Historia de la ciudad de Alcalá de Henares, ed. cit., II, pág. 396.
[15] Ibíd., II, pág. 260.
[16] Reymundo Tornero, A., Datos históricos…, ed. cit.,
pág. 963.
[17] Azaña, E., Ludivina, A1calá de Henares, 1879.
[18] Rivas Cherif, C. de, Retrato…, ed. cit., pág. 34.
[19] Ibid. Recuerdo de la afición de Félix Díaz Gallo a los relojes es, tal vez, la decoración de la casa de Eduvigio Ayllón en Fresdeval.
[20] “La casa triste”, en O. C., IV, pág. 537; “el comienzo de la vida”, en El jardín de los frailes, Alianza, Madrid, 1981, pág. 153.
[21] O. C., IV, pág. 475.
[22] Carta de mayo-julio 1912, O. C., III, págs. 689 y 690.
[23] O. C., III, pág. 790.
[24] “¿Cómo está el campo, cómo va la escarda? Voy a empaparme de naturaleza…”, Carta a Vicario, 19 de mayo de 1902, O. C., III, pág. 677.
[25] Carta a Vicario, 21 de diciembre de 1911, O. C., III, pág. 683.
[26] Carta a Vicario, octubre de 1919, O. C., III, pág. 701.
[27] O. C., IV, pág. 54.
[28] O. C., IV, pág. 743.
[29] O. C., IV, pág. 865.
[30] Azaña, E., Historia de la ciudad de Alcalá de Henares, ed. cit., n, pág. 243.
[31] Cit. en Azaña, E., Historia de la ciudad de Alcalá de Henares, ed. cit., II, pág. 288.
[32] Ibíd., II, pág. 289.
[33] Lahuerta, María Teresa, Liberales y universitarios, Fundación Colegio del Rey, A1calá de Henares, 1986, págs. 123 a 127.
[34] Reymundo Tornero, A., Datos históricos…, ed. cit., pág. 896.
[35] Acosta de la Torre, L., Guía del viajero en Alcalá de Henares, ed. cit., pág. 208.
[36] Leg. 1.128/3, A.M.A.H.
[37] Cit. en Azaña, E., Historia de la ciudad de Alcalá de Henares, ed. cit., II, pág. 321.
[38] La cita de Azaña, en El jardín de los frailes, ed.cit., pág. 91.
[39] Para el urbanismo alcalaíno, Castillo Oreja, Miguel Ángel, Ciudad, funciones y símbolos. Alcalá de Henares, un modelo urbano de la España moderna, A1calá de Henares, 1982.
[40] El Complutense, 2 de julio de 1885. La petición de los vecinos, en El Eco Complutense, 14 de abril de 1902.
[41] Sánchez-Ocaña, Vicente, “Cuando yo era chico…, los recuerdos de niñez del Ministro de la guerra”. Estampa, Madrid, nº 195, 3 de octubre de 1931.
[42] Para Veleña, Padrón de 1856, Leg. 285/1, A.M.A.H. Para Cividanes, Pliego de denuncias, del 20 de julio de 1884, Leg. 668/9, A.M.A.H. Para el tío Casadillo, Estampa, 3 de octubre de 1931. Para Barula, O. C., IV, pág. 441. Para Antero Briego, Parte del alguacil del distrito, de 16 de enero de 1897, Leg. 668/9, A.M.A.H.
[43] Retirada de la partida de pan, Leg. 180/7, A.M.A.H. Motín de julio de 1880, en El Heraldo Complutense, 4 de julio de 1880. Para el motín de junio de 1884, El Complutense, 15 de junio de 1884 y 22 de junio de 1884. Para el motín de 1902, El Eco Complutense, 7 de septiembre de 1902.
[44] Las normas sobre prostitución, Providencia del Ayuntamiento, de marzo de 1891, Leg. 1.138/4, A.M.A.H., y denuncia del 23 de marzo de 1893, Leg. 81/16, A.M.A.H.
[45] Telegrama del Gobierno Civil de 14 de diciembre de 1886, Leg. 1.117/5, A.M.A.H. Carta a Vicario, 23 de febrero de 1902, O. C., III, pág. 675.
[46] Relación de las personas sospechosas que residen en esta ciudad, 31 de octubre de 1883, Leg. 1.117/5, A.M.A.H. Para la condena, Oficio de la Alcaldía, 3 de abril de 1876, Leg. 1.138/4, A.M.A.H.
[47] Sobre la participación de Pedro Brihuega en el asalto del Chorrillo, Informe de la Sección Fiscal de Alcalá, Leg. 1.059/2, A.M.A.H.
[48] El jardín de los frailes, ed. cit., pág. 138.
[49] Cervantes y la invención del “Quijote”, O. C., I, pág. 1103.
[50] La cita de Azaña, en O. C., IV, pág. 856.
[51] Cervantes y la invención del “Quijote”, O. C., I, pág. 1113.
[52] Ibíd.
[53] El Heraldo Complutense, 29 de febrero de 1880.
[54] El Heraldo Complutense, 8 de enero de 1882; Informe de la fiscalía de Alcalá, Leg. 1.052/12, A.M.A.H.; también en Rivas Cherif, C. de, Retrato…, ed. cit., pág. 35.
[55] “Gómez, que defendió las costas españolas como Héctor las de Ilión, y su fiel esposa Urraca, aquí contemplan: cómo se pasan los fríos inviernos y las gratas primaveras, y cómo nada hay amable bajo la bóveda del cielo.” Carta a Vicario, 12 de septiembre de 1926, O. C., III, pág. 710.
[56] Quintano Ripollés, Alfonso, Alcalá de Henares y su “tierra”, señorío prelaticio, Diputación Provincial de Madrid, 1967, pág. 162.
[57] El Eco Complutense, 28 de abril de 1902.
[58] Carta a Vicario, 19 de abril de 1900, O. C., III, pág. 669.
[59] Para el cadáver momificado, El Complutense, 28 de octubre de 1887. Para la desaparición, El Eco Complutense, 19 de junio de 1904.
[60] Padrón de 1868, Leg. 360/1, A.M.A.H., y Libro de Actas del Ayuntamiento, sesión del 31 de octubre de 1868, Libro 139, A.M.A.H. El Eco Complutense, del 14 de septiembre de 1884, da noticia de un Juan Climaco Plaza, nombrado canónigo de la Magistral.
[61] Para Ysabel Centurión, Padrón de 1868, Leg. 286/2, A.M.A.H.
[62] El Complutense, 1 de mayo de 1885.
[63] Carta a Vicario, 2 de marzo de 1912, O. C., III, pág. 687.
[64] El Eco Complutense, 31 de julio de 1904.
[65] Carta a Vicario, 21 de septiembre de 1914, O. C., III, pág. 696.
[66] Carta a Vicario, 1914 ó 1916, O. C., III, pág. 696.
[67] Sobre Mambrilla, Bécarud Jean, “Una novela inacabada de M. Azaña: ‘Fresdeval’”, en AA.VV., Azaña, ed. de Serrano, Vicente Alberto y San Luciano, José María, Edascal, Madrid, 1980, pág. 353. Sobre Romero Girón, manteado en una finca del duque de Sesto en presencia de Alfonso XIII, Pérez Delgado, Rafael, Antonio Maura, Tebas, Madrid, 1974, pág. 291, y Romanones, conde de, Sagasta o el político, Espasa-Calpe, Madrid, 1934, pág. 150. Sobre Guillermo Valsalobre, Reymundo Tornero, A., Datos históricos…, ed. cit., pág. 963.
[68] Gómez Mendoza, J., Agricultura y expansión urbana, ed. cit., pág. 206.
[69] El Heraldo Complutense, 23 de octubre de 1879, 6 de noviembre de 1879 y 8 de febrero de 1880.
[70] El jardín de los frailes, ed. cit., pág. 47.
[71] Ibíd.
[72] O. C., IV, pág. 629.
[73] Carta a C. de Rivas Cherif, 2 de diciembre de 1934, en Rivas Cherif, C. de, Retrato…, ed. cit. 651. También, en Mi rebelión en Barcelona, O. C., III, pág. 33.
[74] O. C., I, pág. 35.
[75] 75 “El concepto político de la guerra elaborado por los estadistas gaditanos, trascendente, como pedían la razón y la utilidad, al porvenir nacional, no echó raíces: de ahí que se desperdiciase una conmoción jamás vista en España. No todos percibían lo más significante de la guerra. En las primeras conmemoraciones del Dos de Mayo se hacían pompas cívicas (…). Obraban fríamente guiados de las memorias de la antigüedad, en el estilo que acreditó la tribuna revolucionaria francesa. ( … ) Percibir el valor de la guerra se reservó a un pintor. ¿Qué son la Elegía, de Juan Nicasio, y la Oda, de Quintana, frente a los Fusilamientos, de Goya? El héroe de la guerra es aquel personaje tremendo que maldice y alza los brazos al cielo en el punto de recibir la muerte fulminada por un destino sin faz. Goya es el único que domina la guerra…”, Estudios sobre Juan Valera, O. C., I, pág. 981.
[76] Carta a C. de Rivas Cherif, 23 de julio de 1934, en Rivas Cherif, C. de, Retrato…, ed. cit., pág. 648.