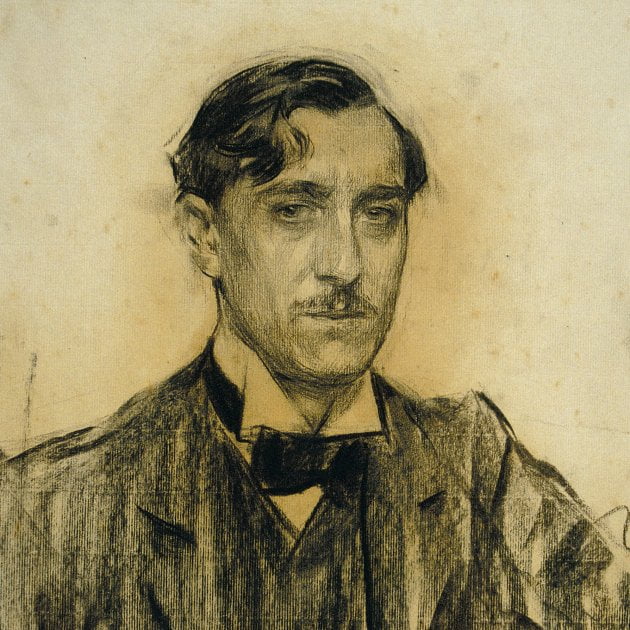¡Feliz cumpleaños, Israel!

Cuando los judíos fundaron Israel en la tierra de sus mayores no podían ni siquiera soñar que setenta años después, aquel proyecto se habría convertido en un país de casi nueve millones de habitantes (entonces eran unos 650.000), con un nivel de vida envidiable (37.292 dólares de PIB per cápita, más que Francia), una temida fuerza militar y una estabilidad política que la convierte en una democracia liberal asentada, la única de la zona.
Cierto que incluso los sueños cumplidos más allá de los deseos traen decepciones. Israel iba a ser un paraíso socialista y –no voy a decir que por desgracia- se ha convertido en uno de los países de capitalismo más abierto y puntero (el paro es del 4%, es decir no existe; a cambio la carestía es notable). Tampoco estaba Israel destinado a vivir en estado de tensión perpetua con algunos de sus vecinos y con los palestinos. De haber aceptado el inicial reparto de tierras estos vivirían ahora en su propio Estado. Y no resulta tampoco satisfactoria, aunque por otros motivos, la cuestión de los llamados “colonos”.
Del éxito de Israel sorprenden algunos hechos. La hipermodernidad de la sociedad israelí, con una investigación de punta, universidades entre las más avanzadas del mudo y un tejido empresarial de extraordinario dinamismo contrasta con la voluntad por permanecer fiel a la tradición cultural, es decir religiosa, que la funda y le da sentido. Esto debería haber dado lugar, según el pensamiento vigente en Europa, a una sociedad muy distinta, menos moderna y menos democrática.
No es así, y por si fuera poco los avances han ido acompañados en los últimos años de un cambio social que ha sustituido las elites askenazíes, las que fundaron el Estado de Israel, por un personal político procedente del judaísmo sefardí, más popular, alguno dirá populista, y menos dispuesto a “desacralizar” la realidad israelí. También resulta sorprendente que una sociedad tan obsesionada con la seguridad haya sido capaz de salvaguardar la democracia y el debate interno, siempre apasionado como era de esperar. La conciencia del riesgo ayuda a mantener la libertad de espíritu. Y la exigencia con uno mismo.
La Razón, 04-05-18