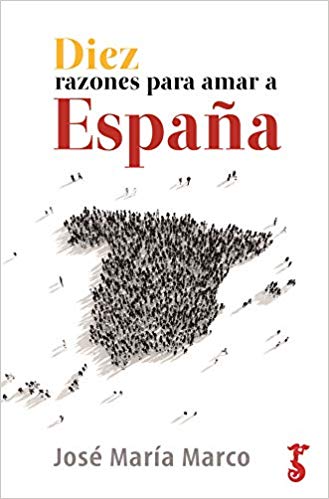Sefarad. De «Diez razones para amar a España»

Del capítulo «La religión». Diez razones para amar a España
Estando en Jerusalén no hace mucho tiempo, fuimos una mañana hasta lo alto del monte de los Olivos. Allí se levantan unos muros descuidados. Al traspasar la puerta, nos encontramos en un patio de forma irregular. En el centro se alza un templete de piedra blanca, con pilastras románicas, arcos de medio punto, muy chatos, y una pequeña cúpula. Es una mezquita, aunque hace mucho tiempo que no se utiliza para el culto musulmán. Dentro se venera una piedra que fue el último pedazo de esta tierra que Jesucristo pisó antes de su Ascensión, treinta días después de resucitar de entre los muertos. Dios había triunfado de la muerte y cambiado el sentido del tiempo histórico. También había dejado el mundo en aquel mismo lugar.
De regreso, comimos en la terraza de una casa habilitada como restaurante mientras contemplábamos, en un medio día de luz transparente, dorada y vibrante, la Ciudad Santa. Luego seguimos bajando, cerca del gran cementerio en el que muchos devotos judíos se han hecho enterrar, enfrente de los restos del Templo, para ser testigos del día del fin de los tiempos. Y así fue como entramos en una cueva donde estuvieron enterrados los profetas Zacarías y Malaquías («mi mensajero» en hebreo antiguo). Es una cueva alta y profunda, fresca, con una estancia central y diversos pasillos circulares en los que están labradas las tumbas: un recinto capaz de servir de refugio a vivos y a muertos. Como no había nadie y la iluminación era escasa, por un momento nos sentimos como Jonás en el vientre de la ballena: como si hubiéramos entrado en el sheol de los judíos, el mundo de las sombras sin rostro.
Al salir nos esperaba la gloria de Jerusalén. Es la ciudad con la que soñó Yehuda ha-Levi, inventor del género de las Siónidas, poemas elegíacos que expresan la nostalgia de la Ciudad Santa, corazón del judaísmo. Yehuda ha-Levi, que vivió entre los siglos xi y xii, tuvo que abandonar su al-Ándalus natal y tras permanecer algún tiempo en territorio cristiano emprendió, con muchos años a la espalda, el viaje a Tierra Santa. Por entonces los judíos sufrían una dura persecución por parte de los poderes musulmanes. Habían acogido con optimismo la invasión de 711, tras haber sido maltratados por los reyes godos en la primera oleada antijudía que barrió España. Como Yehuda ha-Levi, otros judíos se instalaron en los reinos cristianos, donde también acabarían viviendo algunos creyentes hebreos expulsados de otros territorios europeos, en particular del reino de Francia y de Inglaterra. España, de hecho, se convirtió en el corazón de la cultura judaica, que alcanzó aquí un momento particularmente esplendoroso. Maimónides, que desde posiciones racionalistas y realistas fijó la ética del judaísmo con su monumental comentario a la Mishná, siempre se consideró un sefardí.
Las persecuciones contra los judíos empezaron en torno a 1391. Dejaron paso a un período de relativa tranquilidad, en el que los judíos creyeron recuperada la paz. Una parte de la comunidad reinventó una fe más depurada y más exigente, mientras que otra cruzaba definitivamente la línea del escepticismo y el descreimiento. Estaba por llegar la ola definitiva que los barrería a todos de su país. El primer efecto fue el establecimiento de la Inquisición en 1478, un tribunal que aterrorizó a la comunidad judía y escandalizó a buena parte de la población, ajena a aquellas prácticas anticristianas. La campaña fue en aumento hasta que los reyes Isabel y Fernando decretaron el 31 de marzo de 1492 la expulsión de Aragón y de Castilla de lo que hasta entonces habían sido sus judíos. Se les dio de plazo hasta el 10 de agosto de ese mismo año.
De las doscientas aljamas (los barrios judíos, con su legislación, sus escuelas, sus comercios y sus costumbres) que llegó a haber por toda España, solo quedaría el recuerdo. Las sinagogas, la del Tránsito en Toledo o las de Segovia y la de Sevilla, fueron abandonadas o cristianizadas. Se establecía la unidad religiosa, en paralelo a la nación recién reunificada. Fuera, los judíos empezarían una nueva vida en la que el recuerdo de Sefarad, su antigua patria, tendría un papel importante. Muchos de ellos conservarían su idioma, que iría evolucionando según la comunidad a la que tuvieron que adaptarse. Y también preservaron antiguas formas literarias —el romancero, en particular— y costumbres venidas de España. (…)
Seguir leyendo en Diez razones para amar a España.