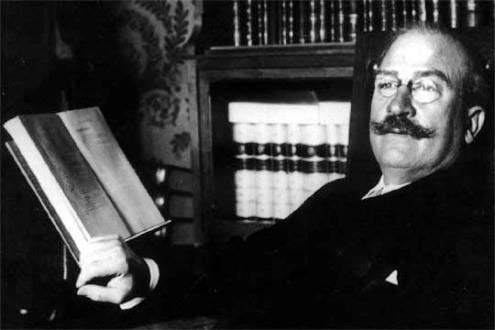Religión. De «Diez razones para amar a España»

Del capítulo «La religión», de Diez razones para amar a España
Mi abuelo materno salió de España para el norte de África en los últimos días de la Guerra Civil. Médico de profesión, y socialista influyente en Albacete, estaba seguro de que los vencedores no le iban a tratar bien. Se ensañaron con su hija, mi madre, que al final de la contienda no tenía todavía 19 años y no había sido nunca más que una joven bien educada que descubrió su vocación de maestra durante el conflicto. Fue condenada a varios años de cárcel, aunque la pena fue revocada muy pronto. Aquello frustró para siempre cualquier carrera profesional. Mi padre detestaba la violencia. Tanto, que había hecho de esta aversión una manera de vivir. Se fue a Francia en los primeros días del golpe de Estado, que le cogió en Barcelona, con los preparativos de la Olimpiada Popular que iba a arrancar el 19 de julio de 1936. Cuando volvió, fue internado en un campo de trabajo.
Vengo por tanto de una familia derrotada en la Guerra Civil. Y como ocurrió en muchas de estas familias, a mi hermana y a mí nos llevaron a estudiar al Liceo Francés de Madrid. En casa, el catolicismo se practicaba de forma natural, y aunque no impregnaba todo el ambiente, sí estaba presente en multitud de detalles discretos pero inequívocos: formas de hablar, alguna estampa, cuadros, un Corazón de Jesús. Mi padre vivía la fe a su manera, con gran libertad y con un minucioso respeto de lo que estaba vigente en casa. Mi madre no distinguía la fe católica de la vida. Lo hacía sin el menor aspaviento ni el más mínimo formalismo. El catolicismo que se nos transmitió era abierto, sencillo, luminoso. Acompañado, eso sí, de muchos libros, en particular la Biblia, de la que siempre hubo en casa ediciones muy variadas, varias de ellas protestantes, y muchas infantiles, con ilustraciones que me fascinaban.
Para mi madre, los estudios en el Liceo Francés no podían ser una amenaza para la fe. Tenía razón. El alejamiento del catolicismo se produjo, en mi caso, más bien como consecuencia de los tiempos, tal vez acentuados en un medio, el de aquel colegio, en el que ni todos los estudiantes eran católicos ni la religión ocupaba un lugar relevante. Sea lo que sea, una tarde de verano, durante un paseo por una carretera de la sierra, le dije a mi madre que no iba a asistir más a misa. Fingió comprender mi declaración, tan arrogante, tan estúpida, y yo tardé tiempo en comprender el disgusto que le había dado.
Mudéjares
Mis padres eran muy aficionados a las excursiones y desde Madrid una de sus preferidas era Toledo. Siempre que íbamos a Toledo, pasábamos por Santa María la Blanca. La antigua sinagoga se me figura siempre bañada de una claridad de esas que iluminan el alma y limpian la cabeza, con sus tres naves de proporciones perfectas, los arcos de herradura y los capiteles abstractos que a mí me parecían de una traza asombrosamente complicada y natural a la vez. También me resultaban sorprendentes las pequeñas bóvedas de la cabecera del edificio. Luego supe que eran de Alonso de Covarrubias, el arquitecto renacentista que había dejado en la antigua sinagoga un testimonio mínimo, pero supremamente elegante, de su arte. También más tarde me enteré de que por uno de los muros principales del edificio corre un canal que saca el agua de un pozo de agua limpia que ha existido, si es que no existe todavía, hasta hace muy poco tiempo.
La iglesia del Cristo de la Luz caía un poco a trasmano de aquellos paseos, pero era de visita obligada cuando mi padre había dejado el coche cerca. Y ante aquella arquitectura de ladrillo mudéjar, tan humilde y tan fina, nos recordaban que aquello fue en su tiempo una mezquita. Nosotros, los niños, pensábamos en el cuscús que hacía mi madre. Pero nuestros padres parecían querer indicarnos que la libertad religiosa en España no había empezado en el siglo xx.
Y tenían razón.
(…)
Seguir leyendo en Diez razones para amar a España. Comprar aquí.
Foto: Colegiata de San Isidro, Madrid