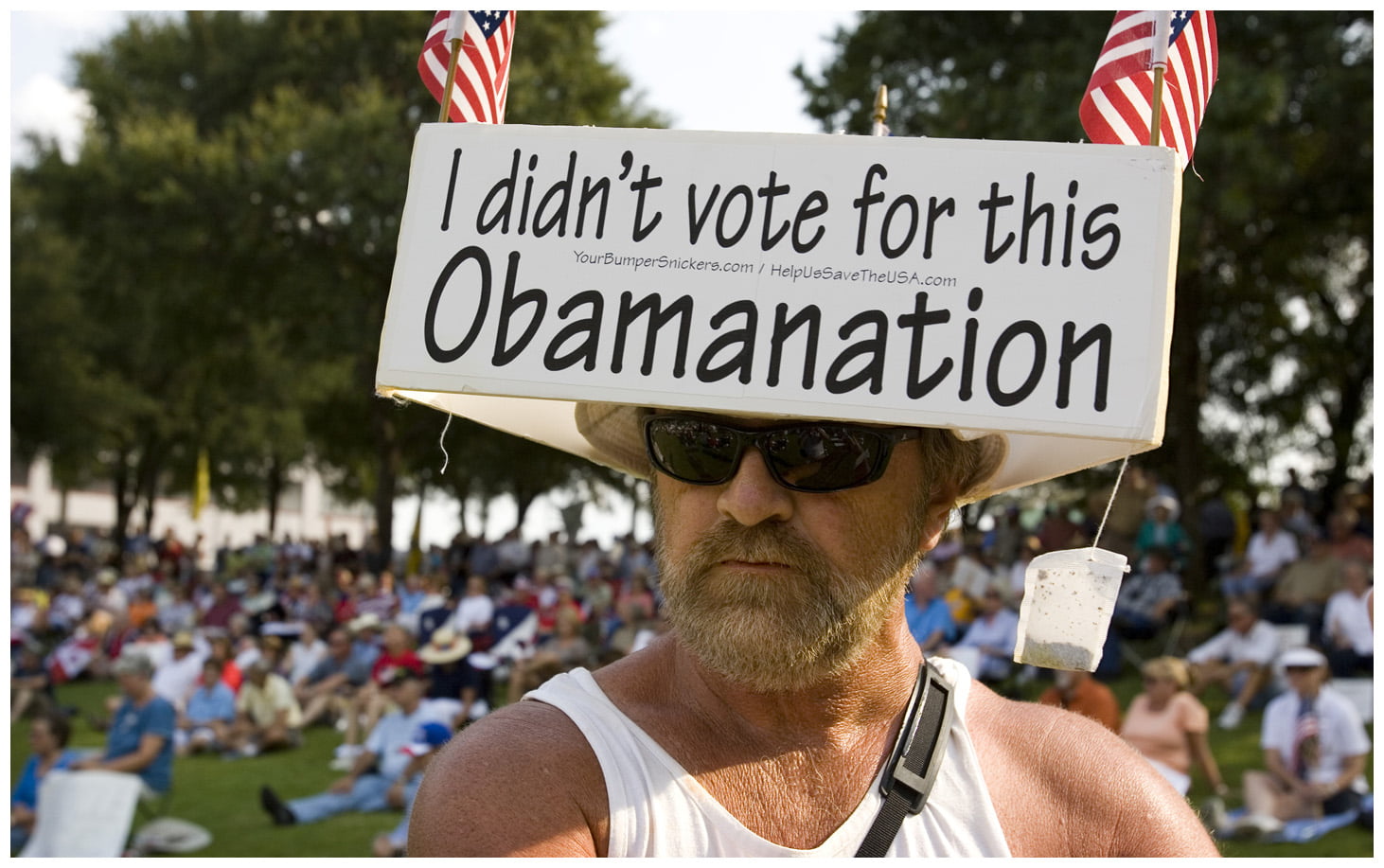L’Américain

Christopher Newman es el protagonista de la novela The American, de Henry James, una de las primeras obras maestras del escritor norteamericano nacionalizado inglés al final de su vida en protesta por la tardanza de su país en intervenir en la Gran Guerra a favor de los aliados. Christopher –como Cristóbal, Cristóbal Colón- Newman –es decir, hombre nuevo, ni más ni menos- es un tipo guapo, más aún, el tipo mismo del norteamericano guapo. Tiene “ese vigor y esa salud que impresionan tanto más en su perfección –escribe James- cuando quien las posee no hace nada para ‘mantenerlos’”.[1]
Christopher Newman ha pasado su primera juventud trabajando duro para ganar dinero y cuando ha alcanzado su objetivo, que era hacerse con una fortuna gigantesca, de las de tamaño continental norteamericano, ha decidido darse el primer lujo de su vida: dejar sus responsabilidades y viajar por Europa. En París, en la primavera de 1868, consigue ser introducido en uno de los salones más exclusivos de la capital francesa. Es un “hôtel”, uno de los palacetes de la antigua aristocracia que había sobrevivido a la Revolución, a dos repúblicas, dos imperios y varias formas de monarquía, entre ellas la constitucional de Luis Felipe. A aquellos salones, que tanta diversión proporcionaron luego a Proust, sólo tenían acceso los miembros de las más antiguas familias europeas, algunos artistas y a veces –muy pocas- algún político. Pero la magia de la novela lo puede todo y a Christopher Newman se le abren las puertas de uno de ellos. Más aún, logra la mano de quien es a sus ojos –y no tenemos por qué ponerlo en duda- la mujer más bella del mundo. Se llama Claire de Bellegarde, tiene veinticinco años, está viuda y como toda su familia, no tiene dinero.
Cabe preguntarse si Newman no es más que uno de esos coleccionistas norteamericanos legendarios, convencido que puede comprar cualquier cosa. Bien es verdad que en tal caso no se limitaría a coleccionar primitivos italianos o cerámica japonesa. Newman se habría propuesto adquirir la pieza más inalcanzable de todas, la obra maestra, la destilación viva, infinitamente preciosa y sofisticada, de siglos y siglos de civilización. No lo sabremos nunca, pero un último gesto de Newman, el que termina la novela, lleva a sospechar que no es así. El matrimonio, efectivamente, se frustra. La boda de un self made man norteamericano y una auténtica heredera del “faubourg Saint Germain” rompía demasiadas convenciones sociales. Claire de Bellegarde entra en un convento y Christopher Newman se queda solo. Pero el destino le había puesto en las manos un secreto que habría destruido para siempre la reputación de la familia que lo ha humillado y le ha hecho saber, por primera vez, lo que es la desdicha. En vez de utilizar el secreto para vengarse, Newman destruye la prueba. No habrá conseguido la felicidad, pero tampoco contribuirá a destrozar todavía más la vida de quien una vez pareció destinada a ser su esposa y compartir la suya.
Christopher Newman es en cierta medida, como cuenta Leon Edel en su biografía de James, un trasunto del autor.[2] Claro que James no tenía dinero cuando escribió la novela. La publicó por entregas para ganarse la vida. Algunos de los lectores de la revista norteamericana donde fue saliendo mostraron su disgusto por el desgraciado final.[3] A diferencia de su protagonista, ni el apellido del escritor ni sus contactos le abrieron las puertas del “faubourg”. Bien es verdad que aprovechó con genio las escasísimas veces que tuvo ocasión de entrever aquel mundo que le fascinaba.
El caso es que Christopher Newman, que creyó en la felicidad, seguro de que podía conseguir todo lo que quería, se estrelló contra la rigidez de la sociedad francesa. Henry James, por su parte, acabaría viviendo en Londres. Allí la aristocracia, tan antigua y sofisticada como la de Francia, no era un coto cerrado y mantenía las puertas abiertas a las nuevas elites del talento, de la política… y del dinero. Conservaba, y de qué manera, sus propias tradiciones, pero admitía sangre nueva y nuevas formas de vida.
***
Cuando Alexis de Tocqueville llegó a Nueva York el 11 de mayo de 1831, se encontró en una situación exactamente opuesta a la de James y sobre todo a la de Christopher Newman. A sus 26 años, Tocqueville era, como Claire de Bellegarde, vástago de la más antigua aristocracia francesa. Le sobraba orgullo por su estirpe, pero tenía poco dinero. Ahora bien, en cuanto desembarcó en la isla de Manhattan, se le abrieron todas las puertas. Es lógico, se dirá. El muy sofisticado Alexis de Tocqueville y su amigo Gustave de Beaumont, además de representar la gran aristocracia de un país entonces amigo de Estados Unidos, iban a dispuestos a estudiar las instituciones norteamericanas, como si fueran un posible ejemplo para la vieja Europa. A la fascinación y a la afición a las novedades que siempre caracterizó a los norteamericanos se añadía el orgullo nacido de ese patriotismo que Tocqueville detectó de inmediato como una de las características esenciales del carácter de la joven nación.
Ahora bien, aunque la sociedad norteamericana era entonces considerablemente menos sofisticada que la europea, por no hablar de aquella de la que procedían los dos jóvenes franceses, las puertas de los salones de Nueva York, Boston y Philadelphia no se les abrieron sólo por su procedencia y sus intenciones. Se les abrieron también porque los norteamericanos, gente curiosa por naturaleza, vieron en ellos lo que suelen ver en cualquier novedad: una oportunidad, una posibilidad de ganar algo. En este caso, sin duda alguna, prestigio.
Las cartas y los cuadernos de Tocqueville en los nueve meses que pasó en “l’Amérique” son inequívocos. La sola llegada al puerto de Newark, después de la travesía dificultada en los últimos días por la falta de previsión del capitán del buque, da muestra de la hospitalidad con que acogieron a los hambrientos viajeros los habitantes del Nuevo Mundo. Luego la alta sociedad neoyorquina los acogió. Y no sólo eso, también los reciben los hombres más sabios, los políticos más experimentados, los mejores conocedores de las instituciones de la joven democracia.
Una extraordinaria carta escrita por Tocqueville a orillas del río Hudson, con Tocqueville subido a las ramas de un árbol mientras Beaumont, a sus pies, dibuja el panorama, da una idea de lo que debió ser el descubrimiento de un mundo nuevo y al mismo tiempo ordenado, limpio, con un “aire de prosperidad, actividad e industria que regocija la vista”.[4] Las casas de los alrededores no siempre son esplendorosas. Todavía en las riveras del Hudson no había nada comparable a los “châteaux” franceses. Pero están cuidadas con el esmero característico de quien ha levantado su casa con su trabajo y sabe lo que vale cada picaporte, cada bisagra y quiere además que los demás participen de esa muestra de prosperidad.
Llegará luego la aventura romántica por el norte, en el lago Erie, cuando Tocqueville y Beaumont emulen el ejemplo del “vicomte” de Chateaubriand, tío del primero. A tanto llegará la identificación con la gran estrella del romanticismo francés –el mismo que introdujo a su sobrino en el salón más exclusivo de París, el de Mme Récamier-, que Tocqueville pondrá bastante de la retórica de Chateaubriand en su relato de la excursión al lago Oneida que envía a su hermana y que luego Beaumont publicó, una vez revisado por su amigo, con el título de Cours au lac Oneida.[5] Es el signo de una cierta felicidad: Tocqueville se permitía jugar al romántico descubridor de una naturaleza virgen, sólo poblada de nativos y animales salvajes.
La aventura de verdad llegó con el viaje por las riberas del lago Erie –los quince días pasados en “la frontera de la civilización europea”- y luego durante el viaje hacia el sur, cuando se encontraron con el río Ohio e incluso con el Mississippi helados y anduvieron bastantes días en carreta, con un frío polar, que ni los más viejos del lugar recordaban.[6] Ahí llegaría la vivencia en directo de la dureza del clima americano, la aventura de verdad, como la estaban viviendo los pioneros, los cazadores, los comerciantes y los políticos –entre ellos el legendario Sam Houston, con el que Tocqueville tuvo la ocasión de hablar- que empezaban a desbrozar la frontera, en el sentido norteamericano de la palabra, no muy lejano del que le da el propio Tocqueville. También eso formaba parte del viaje de aprendizaje, de aquel remedo invertido del Grand Tour que practicaban los jóvenes aristócratas británicos y que Christopher Newman, en la novela de James, se permite cuando ya ha llegado a la madurez. Tal como Tocqueville lo describe en sus cartas, está claro que él y Beaumont se divirtieron. Se distrajeron del objetivo burocrático-oficial de su viaje, conocieron en directo la dureza de la vida en la frontera, se enfrentaron a la naturaleza americana… y salieron adelante.
Tocqueville, por tanto, conoció en Estados Unidos una forma de felicidad que suele ser el privilegio de los jóvenes. El éxito le acompañó en las selvas y en los salones de la mejor sociedad. Si no tuvo una conversación más larga con el mismísimo presidente Jackson, en Washington, es porque no parece haberlo considerado necesario o porque sus amigos de Boston le habían inculcado sus prejuicios en contra de aquel representante del populismo norteamericano, tan ajeno a tradición aristocrática de la Costa Este.
En la primera Démocratie en Amérique, escrita poco después del viaje, se nota el rastro de la aventura juvenil que consolidó para siempre la amistad con Gustave de Beaumont, la única persona con la que podría compartir la intimidad de aquellos días espléndidos, y marcaría para siempre la vida intelectual y política de Tocqueville. Gracias a esa aventura Tocqueville comprendió la compatibilidad de la democracia con la libertad, tan difícil de entender en Europa por entonces, cuando la única experiencia democrática que se conocía en el Viejo Mundo –aparte de la de Suiza– había acabado en la orgía totalitaria del Terror.
Después Tocqueville no expresa nunca ninguna forma de nostalgia de Estados Unidos. Por desgracia, está vedado especular acerca de un Tocqueville que hubiera decidido volver a cruzar el Atlántico para quedarse a vivir allí. (En Beaumont, quizá por el tono menos severo de sus escritos, la posibilidad resulta más verosímil.) Alexis de Tocqueville estaba hecho para la vida francesa. Quiso hacer política, comprometerse en pro de sus ideas, y le gustaba la vida social de los salones parisinos y de los châteaux de la dulce Francia, donde, como dijo él mismo, el único objetivo era “divertirse y divertir a los demás”, algo muy distinto de la vida en el áspero continente norteamericano.[7]
Pero hay algo más. Está la melancolía de Tocqueville, nada novelesca sin duda, pero muy perceptible. Un estudioso, al compararlo con Montesquieu, habló de su tristeza.[8] Obviamente, la revolución había hecho su trabajo y el estilo de vida de los salones y los châteaux no era ya el que fue antes del derrocamiento del Antiguo Régimen y el Terror. Ya no habría forma de recuperar aquel estilo de vida. Pero hay algo más. Tocqueville se dio cuenta muy pronto de que la sociedad norteamericana permitía una forma de felicidad desconocida en Europa.
“Este pueblo”, dice en la carta ya citada, “es uno de los más felices del mundo”.[9] Y en las evocaciones de la primera Démocratie se nota la misma percepción. La introducción, con su famosa evocación providencialista, a lo Bossuet, del pavor que le produce la irremediable instauración de la democracia alcanza sin duda un tono tremendo, apocalíptico. Pero quizás a lo que Tocqueville se refiere no es a Estados Unidos, sino a los efectos de la instauración de la democracia en los países europeos.
Obviamente, Estados Unidos no era el país de la “douceur de vivre” que Talleyrand había evocado ante Guizot hablando de los años anteriores a la Revolución. Bien es verdad que tampoco lo era ya la Francia postrevolucionaria, aunque de este lado del Atlántico sobrevivió un arte de vivir al que la sociedad norteamericana resultaba ajena. O tal vez es que no le interese y ese desinterés resida, justamente, algo de esa felicidad que observó Tocqueville.
El asunto no es meramente político. Tocqueville no está hablando de la misma felicidad a la que se refirió el también aristócrata Antoine de Saint-Just cuando argumentó que “la felicidad es una idea nueva en Europa” y recomendó a continuación que los poderes públicos repartieran a los necesitados los bienes confiscados a los enemigos de la Revolución, aplicación estricta de la igualdad rousseaniana y profecía casi perfecta de lo que sería el socialismo.[10] Si los medios propuestos por Saint-Just no hubieran sido tan crueles, incluso se podría haber hablado de un anticipo del llamado Estado de bienestar
Tocqueville no podía simpatizar con uno de los personajes más sanguinarios –bien es verdad que de los más brillantes y complejos- de esa misma Revolución que había asesinado a varios miembros de su familia y condenado a su madre, que sufrió la represión en primera línea, a un estado perpetuo de debilidad moral y física. Pero además, nada estaba más lejos de su idea de la felicidad que el despotismo de un gobierno que se arrogaba el don de la omnisciencia, además del de la justicia.
La idea de felicidad a la que hace referencia Tocqueville es más sencilla, muy parecida a aquella en la que debía estar pensando Jefferson cuando en la Declaración de Independencia escribió que entre los derechos inalienables de los hombres (de todos los hombres) están “la Vida, la Libertad y la prosecución de la Felicidad”. Eran las consecuencias de esa premisa las que Tocqueville había conocido en Estados Unidos y lo que, más allá de la expansión juvenil, le había seducido en la sociedad norteamericana. Mucho más que el espíritu aventurero –del que después Tocqueville dio pocas muestras, como no fuera su romántica cabalgada nocturna en Inglaterra, un poco impostada, para conocer las ruinas del castillo de Kenilworth[11]– lo que parece haberle seducido de Estados Unidos fue que allí se había instaurado una forma de vida sensata, virtuosa, tranquila. Luego hablaría de ella como de su ideal de libertad, una libertad “moderada, regular, contenida por las creencias, las costumbres y las leyes”.[12] Cuando escribió estas palabras atribuyó esta forma de vida a la sociedad francesa de su juventud. En realidad, se entienden mucho mejor si se piensa en la democracia norteamericana tal como la describe el propio Tocqueville.
Nada menos romántico, a pesar de la naturaleza virgen y de otro aspecto de la vida norteamericana al que Tocqueville fue sumamente sensible, como es su dinamismo, su perpetuo movimiento. Tocqueville, que supo comprender que el terremoto de la Revolución francesa había apuntalado el poder del Estado, no esconde su asombro ante el vertiginoso movimiento de la sociedad norteamericana, movimiento del que él participó en sus viajes. Los norteamericanos están en continuo movimiento, se mudan, viajan, cambian de ocupación sin tregua. Pero Tocqueville también se da cuenta que ese movimiento perpetuo produce una estabilidad que acaba permitiendo una forma de felicidad desconocida en los países de este lado del Atlántico, los que más adelante llamará países aristocráticos, por oposición a los democráticos.
No es que Tocqueville se hiciera ilusiones sobre la posibilidad de que en América hubiera nacido un hombre nuevo, un auténtico new man, como el nombre, levemente irónico y algo sentimental, del protagonista de la novela de James. No hay ni rastro de utopía en el pensamiento y el carácter de Tocqueville. Tampoco se la hubiera podido permitir, siendo el objeto de su viaje el estudio del sistema penitenciario norteamericano, lo que anulaba a priori cualquier ilusión respecto a una mejora ontológica del hombre. Además, Tocqueville no se engaña acerca del coste de la creación de la nueva sociedad, en particular las atrocidades cometidas con los indios. Y se da cuenta inmediatamente del gigantesco problema social, político y moral que plantea la esclavitud.
Pero el caso es que los norteamericanos han sabido crear una sociedad más feliz que las europeas. En buena medida, la primera Démocratie es una indagación acerca de las condiciones en las que es posible un grado superior de felicidad para el ser humano, un ensayo sobre la felicidad. El carácter atormentado, abstracto e inquisitivo de la segunda Démocratie –“imaginar e inventar, más que describir”, como le dijo Royer-Collard[13]-, corrobora esa percepción. Aquí Tocqueville está hablando más de Europa, y en particular de Francia, que de Estados Unidos. Y aquí, a pesar de la dulzura de la vida francesa y del sofisticado arte de vivir propio de la Francia liberal de la primera mitad del siglo XIX, a pesar de que el propio Tocqueville lleva una vida pública y privada satisfactoria, con sus largas estancias en el château familiar, no existe, según el mismo Tocqueville, una posibilidad de felicidad como la que se da en l’Amérique.
Lo primero que hay que preguntarse es cuáles son las condiciones de esa felicidad.
La sociedad norteamericana es en primer lugar, y eso sorprendió a Tocqueville y a Beaumont ya desde sus primeros días en Nueva York, una sociedad que respeta la honradez, la virtud. No porque los norteamericanos sean hombres mejores que los demás. Pero sus costumbres les induce a actuar con una honradez nueva para Tocqueville. Es sabido que a Tocqueville le llamó la atención, muy en particular, la situación de las mujeres. El joven aristócrata, tan vanidoso en el vestir y tan mujeriego que era incapaz de resistir la atracción del “beau sexe”, lo que le causó serios disgustos con su esposa, Marie Mottley, apenas daba crédito a lo que veía.[14]
Y es que la honestidad de las mujeres norteamericanas no procedía de la amenaza de verse encerradas en casa o en el convento, como le ocurre a la pobre Claire de Bellegarde en la novela de Henry James. La honestidad de las mujeres norteamericanas se manifestaba en su libertad, en el respeto que las rodeaba, en la conciencia de que el pecado resulta, además de condenable, poco práctico. La herencia puritana de una vida vivida a la vista de la comunidad había dado lugar a una sociedad en la que el adulterio, prácticamente, no existía. Y aunque la prostitución abundaba, la violación estaba considerada una abominación. En cierto sentido, los norteamericanos no se complicaban la vida. Esta resulta así más sencilla, también más libre. Era un buen ejemplo de libertad “moderada, regular, contenida por las creencias, las costumbres”. Las mujeres eran libres para salir a la calle y elegir marido. Tocqueville, que tuvo que enfrentarse a su propia familia para casarse con la burguesa Marie Mottley, conocía bien el problema.
¿Sería exagerado afirmar que otra de las condiciones de esa felicidad que observa Tocqueville en Norteamérica es la religiosidad de la sociedad norteamericana? Fue otro de los aspectos que más sorprendió a Tocqueville de los Estados Unidos. Tal vez aquí está el núcleo de ese melancolía que tantos estudiosos han apuntado en Tocqueville. Díez del Corral habló, con razón, de su inspiración pascaliana, uno de los autores favoritos de Tocqueville, y es esta dimensión lo que le da a las altisonantes palabras de la introducción a la primera Démocratie su verdadera dimensión, más allá del tono retórico inspirada en Bossuet, en la línea del Manifiesto comunista de Marx (1847) y del llamado Discurso sobre la dictadura de Donoso Cortés (1849).
Tocqueville perdió la fe de joven, en torno a los dieciséis años. No la recuperó nunca, pero en Norteamérica se da cuenta de una paradoja: una sociedad aparentemente sin raíces, sin historia, ofrece a los individuos un fundamento vital lo bastante sólido como para permitirles una forma de felicidad que sociedades mucho más antiguas, como son las europeas, no les abren. En rigor, debería ser al revés. Sociedades de larga tradición, como las europeas, deberían proporcionar un suelo mucho más firme a las personas. No ocurre así. ¿Por qué? Cualquier lector de Tocqueville lo sabe: a pesar de su dinamismo y su movilidad, la sociedad norteamericana se le aparece a Tocqueville como una sociedad más apegada a los valores tradicionales que las sociedades europeas. En el núcleo de ese apego está la fe religiosa.
La fe permite a los norteamericanos una confianza en sí mismos de la que los europeos, que viven en sociedades que llevan ya varios siglos esforzándose por disociar la razón de la fe, empiezan a carecer. No es sólo que la religión –Tocqueville se refiere obviamente al cristianismo- imponga, en abstracto, un marco de valores morales que de otro modo difícilmente los individuos aceptarían. Es que la fe está en la base misma de la seguridad, de la confianza que permite a los hombres estar dispuestos a asumir los riesgos y los costes de la libertad.
Se entiende así mejor el carácter atormentado de la reflexión posterior de Tocqueville acerca de la posibilidad de la democracia en Europa. Tocqueville se sabe hijo de su tiempo. Comprende que su propia falta de fe es, con toda probabilidad, el destino de las sociedades europeas. ¿Qué pasará –se esté tal vez preguntando en la famosa introducción- cuando se instaure en Europa la democracia sin una religión que fundamente los valores morales y la disposición a asumirlos por parte de los individuos? ¿Se podrá fundar una sociedad libre sin religión? La pregunta es angustiosa, porque para Tocqueville la llegada de la democracia es inevitable. Europa está destinada a democratizarse, en cierto modo a “norteamericanizarse”, pero sin los elementos que permiten allí una vivencia estable de la libertad. Estados Unidos, que ha sabido preservar la vivencia religiosa y no la ha escindido de la vida pública, es una sociedad capaz de asumir sus propias responsabilidades mientras que Europa, en trance inevitable de democratizarse, se le aparece al borde del cataclismo, ante la perspectiva de una revolución permanente.[15]
Es bien sabido que uno de los fenómenos que a Tocqueville más le sorprendieron desde sus primeros momentos en Estados Unidos fue que no encontraba por ningún sitio rastro del gobierno. No es raro viniendo, como venía Tocqueville, de Francia. La sociedad norteamericana parecía gobernarse por su cuenta, sin necesidad de la intervención de un gobierno en apariencia inexistente. Pero la impresión no es de caos y desgobierno. Al contrario, Tocqueville apunta que como el gobierno parece ausente, los norteamericanos se ocupan más de sus propios asuntos, en particular de ganar dinero –que, como pronto se da cuenta, es el auténtico motor de la vida norteamericana-, que de los asuntos públicos. La ventaja es doble.
En primer lugar, los norteamericanos pueden dedicarse a hacer lo que les gusta y a intentar sacar provecho –ganar fortunas como la de Christopher Newman, por ejemplo- de las oportunidades que se les ofrecen sin que nadie, y menos que nadie el gobierno, interfiera en su vida. Es la condición de la posibilidad de la felicidad y al mismo tiempo una de las condiciones de la democracia en uno de los sentidos del término, uno de los que más usuales en Tocqueville, como es la “igualdad de condiciones”.[16] No porque no haya en Estados Unidos diferencias de condición social, sino porque en Estados Unidos el gobierno parece abstenerse de intervenir a favor de determinados grupos o individuos, o de representar intereses de clase que obstaculizarían el acceso a la prosperidad de otros grupos o personas.
Obviamente, y aunque admira profundamente a los Padres Fundadores, Tocqueville no es tan ingenuo como para pensar que la política en Estados Unidos es el resultado de una reflexión de hombres impregnados de sabiduría platónica, dedicados a leer La república por los pasillos del Congreso. Más aún, el poco aprecio e incluso la falta de curiosidad que siente hacia el presidente Jackson, durante los días pasó en Washington D.C., demuestran que conocía una de las líneas de división de la política norteamericana de su tiempo y que había tomado partido por lo que se podría llamar la aristocracia del Este frente a la pujanza populista de la democracia del Oeste. Pero es un hecho que el gobierno tiene menos poder que en los países europeos, entre otras cosas porque en Estados Unidos la gente “prescinde del gobierno”.[17] En realidad, en Estados Unidos no hay Estado como el que Tocqueville conoce en Francia, y él mismo lleva en la sangre, perteneciendo como pertenecía su familia a la “noblesse de robe”, con muchas generaciones al servicio del État y un ilustre antecesor –Malesherbes- capaz de dar su vida por lealtad a su señor, el Rey Luis XVI.
La segunda ventaja de esa aparente inexistencia del gobierno –y real inexistencia del Estado- en la vida social es que los norteamericanos, absortos en sus proyectos de vida a los que dedican una energía que asombró a Tocqueville y a Beaumont, no muestran un gran interés por la vida pública. O más exactamente, muestran un interés de una entidad distinta a la de sus compatriotas franceses, porque Tocqueville pronto se da cuenta de que los norteamericanos forman una sociedad más uniformemente culta, más ilustrada que aquella de la que él procede. Ninguno de sus interlocutores tiene dudas –como los tenían por entonces los liberales europeos- de que la condición primera de la democracia es la difusión de las luces, el acceso al conocimiento. Puede que en Nueva York o en Philadelphia no haya una elite tan sofisticada como en París, pero tampoco hay analfabetos. Cualquier ciudadano norteamericano parece tener claro las competencias que le corresponden a los Estados y al gobierno central. En la más remota cabaña de lo que Tocqueville llama “le désert”, la frontera, hay un periódico.
Como subrayó Pierson, Tocqueville y Beaumont empiezan a entender la auténtica naturaleza de la democracia norteamericana en Albany, cuando asistan a la ceremonia cívica de la Fiesta Nacional del 4 de julio.[18] El joven magistrado no había tenido ocasión de contemplar las ceremonias cívicas revolucionarias francesas, de las que su familia no debía guardar precisamente un buen recuerdo. Luego, cuando se metió en política y tuvo que hacer campaña electoral para conseguir su escaño de diputado, tal vez recordó alguna vez, y tal vez con nostalgia, el compromiso, la seriedad y el ambiente de religión cívica que le había impresionado en Albany. El gobierno parece ausente de la sociedad norteamericana, por tanto, pero en los norteamericanos sí existe una conciencia de que la democracia requiere una participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, una voluntad de participación que no existe en Francia y que Tocqueville, haciendo suyo un análisis clásico, hace remontar a los orígenes mismos de la democracia norteamericana, el gobierno de los primeros municipios en las colonias de Nueva Inglaterra.
La paradoja es que viviendo mucho más ajenos al gobierno que los franceses –o que los nacionales de muchos países europeos, podemos decir nosotros-, los norteamericanos no viven como ajeno, como asegurado desde el exterior, el lazo social en el que se basa su convivencia. Los norteamericanos tienen la mentalidad de propietarios, los europeos de inquilinos. Cabe discutir para quién es más fácil la felicidad, para quien asume las responsabilidades o para quien sabe que siempre recaerán sobre otro. El aristócrata Tocqueville no parece tener dudas al respecto. La libertad no es ni garantiza la felicidad, pero sí es una de sus condiciones primordiales. De ahí que una sociedad más libre, como es la norteamericana, sea “más feliz” que las europeas.
La atmósfera de religión cívica que Tocqueville y Beaumont percibieron en las celebraciones del 4 de julio, también supieron percibirla en otro aspecto de la sociedad norteamericana para el que los dos, jóvenes magistrados ambos, venían bien predispuestos. Es la importancia de la ley en la sociedad norteamericana. La aparente –y en más de un sentido efectiva- ausencia del gobierno crea un vacío que viene a llenar el respecto religioso que los norteamericanos sienten por la ley. Tocqueville es muy sensible a la capacidad de autogobierno de los norteamericanos, a su sentido cívico, pero observa además que lo que gobierna la sociedad norteamericana no es, en realidad, la acción del gobierno o de sus representantes, sino el respeto, igualmente sagrado, que los norteamericanos sienten hacia la ley.
No debería ser necesario repetir que en ningún caso Tocqueville piensa que los norteamericanos sean sustancialmente mejores, como individuos, que cualquier otro ser humano. Ni es liberal hasta el punto de creer en el progreso moral del individuo, ni conservador hasta el punto de pensar que la cultura en la que se nace determina el carácter moral del individuo. Pero Tocqueville debió darse cuenta de que en Estados Unidos había encontrado un objeto de estudio, un terreno en el que podría competir con su admirado Montesquieu, con el que se le comparó en cuanto apareció la primera Démocratie. Los norteamericanos respetarían o no la ley, como cualquier otro pueblo. Tocqueville y Beaumont mismo se enfrentaban al estudio de cómo castigar o rehabilitar a quienes la habían transgredido. No se iban a hacer demasiadas ilusiones al respecto. La diferencia residía en que los norteamericanos parecían haber interiorizado la ley y guiarse casi instintivamente por ella en su conducta y sus relaciones con los demás. Si la ley es lo que gobierna la sociedad norteamericana, es porque los norteamericanos no consideran la ley una simple coerción ejercida desde el exterior. Este juicio positivo acerca de la interiorización de la ley es uno de los elementos que llevan a pensar que cuando Tocqueville habla del poder “absoluto, detallado, regular, previsor y suave” como el peligro que amenaza a la libertad en las sociedades democráticas, parece estar pensando más en Europa que en Estados Unidos.[19]
Este punto ilumina la reflexión que hace Tocqueville acerca de sus propios prejuicios sobre la sociedad norteamericana. Llegó creyendo que era una sociedad joven, recién venida al mundo, y se encontró con la sociedad más madura del mundo porque en ella se podía contemplar el nacimiento del lazo social y las consecuencias de su aplicación. De nuevo nos encontramos ante una paradoja. A los ojos de un europeo escéptico, los norteamericanos son un pueblo ingenuo, que se toma en serio cosas de las que un europeo está de vuelta. Ahora bien, su interiorización de la ley como la forma de gobierno que permite la libertad demuestra que esa ingenuidad es una forma de madurez, la más alta que cabe imaginar. El pueblo en Estados Unidos tiene las virtudes de la aristocracia.[20] A los norteamericanos, según se deduce de la lectura de la primera Démocratie, no le hace falta que un gobierno les diga lo que tienen que hacer. El pueblo respeta la ley sabiendo que “no tiene más salvaguardia, contra sí mismo, que en sí mismo”.[21]
Cuando Tocqueville se pregunte, en la segunda Démocratie, si los europeos alcanzarán alguna vez esa clase de madurez, la respuesta tiende a ser negativa. La revolución, en los países aristocráticos de los que Francia es el modelo, reproduce y consolida el Antiguo Régimen, y los condena de paso a una repetición compulsiva de un modelo cíclico de revolución y contrarrevolución. Nada más lejos de forma estable, sensata y moderada de libertad que Tocqueville encontró en Estados Unidos y que a él, liberal templado, le hubiera gustado ver instaurada en su país. “Los norteamericanos”, dice Tocqueville resumiendo lo que más adelante se llamará excepcionalismo, “adoran el cambio, pero desconfían de las revoluciones.”[22]
***
Christopher Newman, el protagonista de The American, se estrelló contra la rigidez de la sociedad francesa y también se negó a dejarse corromper ejerciendo la venganza. Aunque James no nos cuenta lo ocurrido después, podemos imaginar que un hombre todavía joven, como él, encontraría alguna forma de felicidad en otra mujer, aunque no olvidaría tampoco esa quintaesencia de la cultura europea representada por Claire de Bellegarde, de la que se llegó a enamorarse tan perdidamente.
Tampoco Tocqueville olvidó el ejemplo de la sociedad norteamericana. Más de una vez debió pensar en las ventajas de la igualdad cuando tuvo que enfrentarse a su familia para casarse con Mary Mottley, la inglesa burguesa que los Tocqueville nunca acabaron de aceptar. No olvidó lo que el viaje por el continente norteamericano tuvo de aventura juvenil, lo mucho que se divirtió en aquellos meses ni el descubrimiento de una nación que demostraba que una sociedad libre requería, tanto como la igualdad de las condiciones y la disposición a participar y sentir como propios los asuntos comunes, la democratización de virtudes que para él eran de naturaleza aristocrática. Hay en la melancolía, o en la tristeza, de Tocqueville –y en su tratamiento de algunos temas personales, tanto como políticos- un rastro de ese contraste, y tal vez la intuición de que la vida habría sido distinta, más dura, pero también más libre y más amplia, en América.
Es muy probable además que cuando Tocqueville prevea los dos grandes riesgos de la democracia –primero, lo que nosotros podemos llamar el totalitarismo manso de un intervencionismo generalizado y, segundo, la inestabilidad perpetua propia de una democracia sin valores-, no esté pensando en Estados Unidos, sino en Europa.
Desde esta perspectiva, Tocqueville, que no pensó nunca en volver a Estados Unidos y menos aún en instalarse allí, sí parece haberse convertido en un auténtico “Américain”.
[1] Henry James, L’Américain, París, Fayard, 1977, p. 2. Cito la novela de James (The American), en su edición francesa. La traducción al español es mía.
[2] Leon Edel, The Life of Henry James, Londres, Penguin Books, 1977, I, pp. 466 y ss.
[3] Ibid., p. 468.
[4] Carta a su padre, Sing Sing, 3 de junio de 1831, en Tocqueville, Lettres choisies. Souvenirs, Paris, Gallimard, 2003, p. 175.
[5] George Wilson Pierson, Tocqueville in America, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1996, pp. 197 y ss.
[6] Para el relato de la aventura en las riberas del lago Erie, ver Tocqueville, Quinze jours au désert, en http://perso.orange.fr/aetius/amerika/tocqueville.htm#Departdetroit, consultado 8 octubre 2006.
[7] Carta a Nassau William Señor, cit. en Luis Díez del Corral, El pensamiento político de Tocqueville, Obras Completas, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, III., p. 2939.
[8] En Luis Díez del Corral, El pensamiento político de Tocqueville, Obras Completas, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, III., p. 2907.
[9] Carta a su padre, Sing Sing, 3 de junio de 1831, ed. cit., p. 176.
[10] Antoine de Saint-Just, Sur le mode d’exécution du décret contre les ennemis de la Révolution, discurso pronunciado ante la Convención el 3 marzo de 1794, en http://www.royet.org/nea1789-1794/archives/discours/stjust_decret_ennemis_revolution_03_03_94.htm, consultado 6 octubre 2006.
[11] El relato de esta pequeña aventura, inspirada en Walter Scott y sus evocaciones románticas, en la carta a Marie Mottley citada in extenso en Jean-Louis Benoît, Tocqueville. Un destin paradoxal, París, Bayard, pp. 120-121.
[12] Souvenirs, cit. en Luis Díez del Corral, El pensamiento político de Tocqueville, Obras Completas, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, III., p. 2972.
[13] Cit. en Luis Díez del Corral, El pensamiento político de Tocqueville, Obras Completas, ed. cit., p. 2979.
[14] Sobre Tocqueville y las mujeres, ver Jean-Louis Benoît, Tocqueville. Un destin paradoxal, ed. cit., pp. 31-39
[15] Sobre la revolución permanente en la que está instalada Francia, ver, además de L’Ancien Régime et la révolution, algunas reflexiones de los Souvenirs, por ejemplo “1830 me semblait avoir clos cette première période de nos révolutions ou plutôt de notre révolution, car il n’y a qu’une seule, révolution toujours la même à travers des fortunes et des visages divers que nos pères ont vu commencer et que, suivant toute vraisemblance, nous ne verrons pas finir. », en Lettres choisies. Souvenirs, ed. cit., p. 750.
[16] James T. Schleifer, The Making of Tocqueville’s Democracy in America (1980), en particular la parte VI, “What Tocqueville Meant by Démocratie”, en http://oll.libertyfund.org/ToC/0095.php, consultado 6 octubre 2006.
[17] Carta a Louis de Kergorlay, Yonkers, 29 junio 1831, en Lettres choisies. Souvenirs, ed. cit., p. 201.
[18] George Wilson Pierson, Tocqueville in America, ed. cit., pp. 179-184.
[19] Démocratie II, ed. cit., p. 837.
[20] Garry Willis, en su ensayo “Did Tocqueville ‘Get’ America?” Habla de la clase de felicidad que Tocqueville cree posible en Estados Unidos, calificándola de “aburrida”, es decir mediocre, alejada de las virtudes aristocráticas. Creo que es al revés: la única forma en que la libertad es compatible con la igualdad es, para Tocqueville, consiguiendo que la oblación haga suya las virtudes aristocráticas reservadas hasta ahí a una minoría. El ensayo de G. Willis en The New York Review of Books, 29 abril 2004, en particular p. 53.
[21] Carta a Louis de Kergorlay, Yonkers, 29 junio 1831, ibid.
[22] Démocratie II, ed. cit., p. 773