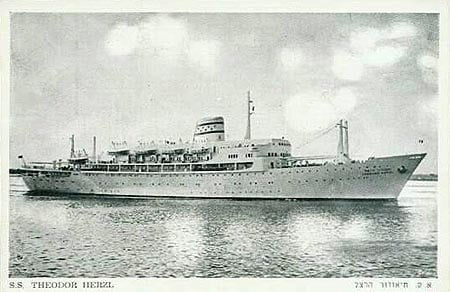El legado de Gérard Mortier
Se suele decir que Gérard Mortier vino a Madrid para renovar el Teatro Real y la escena operística española. De su paso por aquí quedará una orquesta mejorada, el estreno de Brokeback Mountain, el San Francisco de Asís, que Mortier paseó por todas partes, o la versión, de una sordidez ejemplar, de Così fan tutte a cargo de un famoso cineasta. Todo esto, sin embargo, se podía haber conseguido sin el resto. El caso es que el resto era lo más importante.
Mortier nunca tuvo el menor interés por España. España le servía como un suntuoso telón de fondo: era el estereotipo, de naturaleza irremediablemente conservadora, sobre el que proyectar su figura. Mortier no era un empresario o un gestor cultural cualquiera. Era un artista al que todo, incluida la obra de los más grandes músicos, debía subordinarse. Por eso seguirá siendo un modelo en un mundo en el que el arte ha dejado paso a la imagen y al espectáculo.
Hay algo más. Mortier fue otro de los grandes representantes, tan propios del siglo XX, de ese linaje de cínicos que sublimaron su nihilismo en radicalismo estético. Por eso despreciaba la cultura, la música, los artistas y el público españoles. (En realidad, estos personajes lo desprecian todo, salvo el poder.) Cuanto más se respondía a sus provocaciones, más brillo sacaba a su personaje.
Era un hombre inteligente y sabía que podía contar con los complejos de los responsables de la política cultural pública. Nadie desde el Estado se atreve a discutir una propuesta como la suya, ultraelitista, pseudointelectual y profesionalmente subversiva. Así es como pudo utilizar el dinero público y las instituciones para traer a sus amigos (escenógrafos, directores de orquesta, cantantes muchas veces en retirada) y sacar adelante su gran proyecto, que se resumía en dos palabras: yo mismo o, mejor dicho, moi-même.
¿La relación con la ópera? El antiguo divismo, con los focos puestos en un protagonista distinto, la estrella absoluta.
Ópera Actual, 12-13