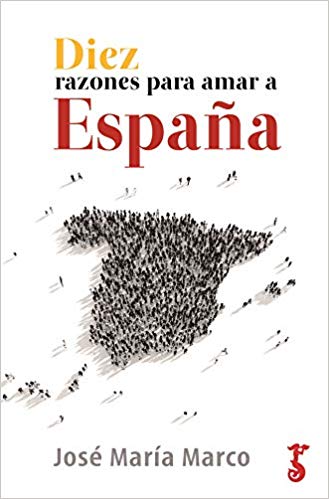El nacimiento de la poesía. Dalí, «Naturaleza muerta viviente»

Del capítulo «La pintura», Diez razones para amar a España
Empezaremos desplazándonos a un museo de la ciudad de San Petersburgo, en Florida: un museo dedicado a Salvador Dalí por un matrimonio de grandes coleccionistas prendados de las creaciones del pintor catalán. De las múltiples obras allí conservadas nos vamos a fijar en una de las más enigmáticas. Una naturaleza muerta —uno de los grandes temas de la pintura española—, pero viviente: viva. Como siempre ha estado la muerte en la cultura de nuestro país.
El 11 de mayo de 1956, Dalí recibía en su casa de Port Lligat a uno de los muchos jóvenes que acudían a preguntarle qué hay que hacer para triunfar. Le ofreció una doble receta, según dice el pintor en su Diario de un genio. Primero, darle una patada bien fuerte a la sociedad. Lo segundo, más proustiano, es ser esnob. «Como yo», añadió. Consciente de que el joven le miraba con «ojos de besugo», Dalí le preguntó si quería saber algo más. Entonces el muchacho le hizo observar que sus bigotes no estaban como el primer día en que vio al artista. Dalí le dio una explicación banal —acababa de levantarse—, pero como no estaba satisfecho de la respuesta, se retiró y, al volver, mostró a su interlocutor unos bigotes bien tiesos. Acababa de inventar los «bigotes radar».
Los bigotes del artista pasaron a formar parte del repertorio de iconos dalinianos. En un instante, había descubierto una imagen que se clavaba en la memoria. También nos indican su capacidad para detectar nuevas realidades. A mediados de los años cincuenta, lo que interesaba a Dalí eran las consecuencias metafísicas del descubrimiento de la energía nuclear y las explosiones atómicas. En el Manifiesto místico, fechado a las 3 de la madrugada del día 15 de abril de 1951, rompía las relaciones con los surrealistas y el arte abstracto. Dejaba atrás su interés por el inconsciente para centrarse en la física nuclear. Esa era la dirección de la nueva pintura, lejos de los «pastizales abominables» donde vegetan los artistas en «organismos europeos de normalización».
Todo eso desembocó en una serie de obras caracterizadas, como todo lo que hacía Dalí, por una extrema densidad intelectual —es el más intelectual de los pintores, tanto como Poussin y Velázquez—. También por una extraordinaria factura técnica, porque Dalí, a la contra de buena parte de la «pintura» del siglo xx, siempre sostuvo que para pintar había que «pintar bien». En esto se parece a Zurbarán, así como su arte continúa la tradición realista y espiritual de la pintura española.
Fue por esos años cuando pintó su bodegón Naturaleza muerta viviente. El bodegón fue un género practicado con éxito en todos los países europeos. En manos de los pintores españoles, alcanzó un significado metafísico, casi de orden místico. El cuadro de Dalí aúna las dos tradiciones: la flamenca, del norte de Europa, por la abundancia de elementos, y la española, por la intensidad y la voluntad de otorgar a lo visible un significado trascendente.
Naturaleza muerta viviente respeta las convenciones del género: una mesa que ocupa buena parte del espacio desde el borde inferior del lienzo, el mantel blanco que la cubre a medias y permite al pintor desplegar su virtuosismo, diversos objetos relacionados con la comida. Claro que hay sorpresas. La sombra del mantel nos indica que la tela está flotando sobre la mesa. Y a la derecha, el mueble va adornado o recubierta con un motivo geométrico repetido doce veces en filas de tres, con la particularidad de que cada una de ellas proyecta una sombra diferente sobre el tablero. En cuanto a los objetos, salvo la pera y las uvas, que descansan sobre el mantel, todos los demás están levitando. La botella de anís está derramando su líquido hacia arriba, el vaso de vino se inclina a la derecha. La hoja de higuera está suspendida delante del borde del mantel blanco y el cuchillo con una larga hoja apunta a la derecha y proyecta su propia sombra sobre el mantel y la parte descubierta de la mesa. Por encima hay otros elementos. Una coliflor vista de frente a la derecha, una cereza lanzada a toda velocidad, otra que aparenta caer y dos fruteros, que parecen uno desdoblado: el de la derecha guarda todavía su forma, aunque, repitiendo el leit-motiv del cuadro, hay dos manzanas flotando encima de él, una que, inmóvil, proyecta su sombra sobre el frutero; la otra, en movimiento, como la cereza meteórica. El otro, a la izquierda, ha empezado a desintegrarse. En la parte del horizonte marino, una golondrina permanece detenida con las alas abiertas y una mano sostiene un cuerno de rinoceronte.
El espacio parece único, pero no está tratado como tal. La mesa no encaja con la barandilla del balcón, cada objeto vuela o flota por su cuenta —impresión acentuada por las sombras que remiten a fuentes de iluminación distintas pero invisibles—. Y hay elementos abstractos que también vuelan por el cuadro, como los rectángulos azules o blancos, según el fondo, la trama geométrica azul que convierte la superficie del mar en una abstracción y permite contar las olas con precisión matemática.
Nos encontramos, lo hemos adivinado ya, en el momento inmediatamente posterior a una explosión, pero no una explosión como la que Goya registra en uno de sus Desastres de la guerra, de esas que siembran la destrucción y el caos. Aquí asistimos al momento en el que el caos se acaba de poner en marcha, violentando las leyes de la física, también las del tiempo y las de la percepción: espacio no uniforme, perspectivas que se encabalgan, objetos desdoblados… Lo que viene inmediatamente después, y que ya se ha iniciado con el frutero, es el estallido de los objetos en las partículas mínimas de las que está compuesta la materia. Estamos a punto de entrar en el universo del Cristo hipercúbico.
Algo nos indica, sin embargo, que ese nuevo estado de la materia va a tener sus propias leyes. La coliflor, a la derecha, con su apariencia de meteorito, recuerda uno de los descubrimientos del Dalí de estos años por estar construida según una espiral logarítmica. Lo mismo ocurre con el cuerno de rinoceronte que aparece a la izquierda, sostenido por una mano: el cuerno de rinoceronte encarna esa misma espiral, que ordena el universo entero. La doble espiral de la barandilla del balcón, a la derecha, remite a la molécula del ADN, descubierta en 1953 y en la que Dalí vio la «persistencia genética de la memoria humana», lo que remite al célebre cuadro (La persistencia de la memoria) de los relojes blandos de 1931.
Así que estamos no ante el principio del caos, sino ante el inicio del descubrimiento del orden del universo. (…)
Seguir leyendo en Diez razones para amar a España